* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
428
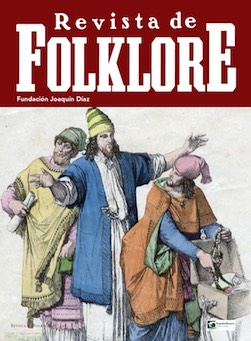
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El toro: culto y juego
RODRIGUEZ PLASENCIA, José LuisPublicado en el año 2017 en la Revista de Folklore número 428 - sumario >
Todos aquellos que, de un modo u otro, hemos seguido el mundo de los toros desde una estructura etnográfica o mediante la indagación sobre su origen y su historia hasta rematar en lo folklórico y festivo, sabemos que a lo largo de los tiempos ese animal mítico ha ido pasando imperceptiblemente de ser objeto de caza en el Paleolítico Final o en el Neolítico, a convertirse en centro de un juego popular que ya practicaban en la Antigüedad Clásica las culturas mediterráneas o de una actividad física de enfrentamiento, donde el hombre pone a prueba su agilidad y astucia ante el instinto bestial del morlaco, no sin antes franquear la mitología y la religión, pues en los umbrales de la civilización, tanto oriental como occidental, se estimó a este extraordinario animal por su fuerza, bravura y agresividad, engendrador de vida, y como reencarnación de un dios, según las numerosas leyendas alusivas: las de Mitra, Zeus o Pasifae, por ejemplo, sobre las que volveré más adelante. No debe olvidarse, además, que tanto el toro como el rayo, desde unos 2.400 años a. de C. –según señala Mircea Eliade– fueron «los símbolos conjugados de las divinidades» y de la fertilidad, de ahí que se asimilase «en las culturas arcaicas al huracán y al trueno», apareciendo ambos como epifanías de las fuerzas fecundantes. «Por eso –concluye Eliade– aparecen constantemente en la iconografía, en los ritos y en los mitos de todas las divinidades atmosféricas del área afro-euroasiática. (p.121). La diferencia en todo ello radicaría –según José A. Ramos Rubio, p. 312– «en que los primitivos cumplían sus ritos pensando que podían provocar un efecto práctico y benéfico, mientras que hoy actuamos en nuestras ceremonias creyendo que no tendrán ningún efecto», aunque el torero parezca un ministro pagano, sanguinario, que se acompaña de sus acólitos o subalternos en este rito ancestral; un ministro que ha sustituido el cuchillo ceremonial por el estoque.
Igualmente, el toro bravo formó parte de la cultura y el culto de los iberos, como se desprende de las numerosas estatuillas de bronce o barro que han aparecido en multitud de lugares, «elementos que –como escribe Miguel Iglesias, p. 193– solamente pueden tener el carácter de exvotos en señal de agradecimiento a un ser de cualidades superiores».
Por otra parte, la abundancia de cabezas y cuernos hallados en la Península –insiste el Sr. Iglesias– «prueban la importancia que tuvo el culto al toro en la Edad del Bronce de Iberia». Animales, bravos o mansos, que se ofrecieron como víctima de sacrificio a los dioses.
Para algunos estudiosos del tema, los primeros encuentros con el toro del que se tienen noticias se remontarían a unos cincuenta mil años a. de C., cuando los hiperbóreos –seres que según la mitología griega habitaban las tierras septentrionales al norte de Tracia– u otros pueblos septentrionales, huyendo de alguna glaciación o cambio climático, fueron instalándose en lo que hoy se conoce como Oriente Medio, especialmente a lo largo de las fecundas orillas de los ríos Tigris y Éufrates o del Nilo. Y aquellos hombres quedaron fascinados ante aquel animal, todo fiereza y empuje, prototipo de fecundidad. De ahí que no tardaron en considerarlo como el mejor regalo que ofrecer a los dioses en sacrificio, al igual que hicieron los egipcios con Apis o los judíos con el Becerro de Oro, como se verá más adelante. Aunque el primer documento escrito de la cultura europea –de ocho siglos a. de C.– donde se menciona el sacrificio de un toro, es la Ilíada –rapsodia 2ª, p. 39 –. Escribe Homero: «Y el rey de los hombres Agamenón inmoló, para gloria del Cronión[1] omnipotente, un corpulento toro de cinco años è invitó para que asistiesen à la ceremonia à los más ilustres»…
Por su parte, Carlos Gabriel Luna Escudero señala que hace miles de años, por efecto de un tercer movimiento de la tierra, que provoca la precesión de los equinoccios, el sol abordó el equinoccio de primavera, en el signo del zodiaco que recibe el nombre de Tauro. Este signo de la constelación celeste fue considerado como el signo del sol primaveral, del sol fecundador, del Dios sol. Y añade: «El reconocimiento popular y los homenajes rendidos al Sol, se dirigieron naturalmente hacia el signo del zodiaco que era su símbolo, hacia el signo del Toro, el cual, siendo partícipe, en alguna forma, de la acción del sol fecundador fue, en este aspecto, identificado con el astro. Se le rindieron honores y se le atribuyeron sus virtudes, poder y beneficios. Este signo abandonó el objeto significado, se convirtió en un dios y se adoraron las representaciones del Toro celeste. El entusiasmo religioso fue más lejos; no sólo se adoraban las representaciones del Toro zodiacal, sino que incluso un toro vivo gozaba de honores divinos. Fue así como el toro, la bestia mágica, signo dibujado, pintado o esculpido, en los zodiacos artificiales, fue identificado con el sol de primavera, se convirtió en TORO-SOL y, metamorfoseado en toro vivo, fue adorado como un dios, un dios solar».
Pero volvamos al pasado, a la Prehistoria. Para el investigador francés de origen judío, Salomón Reinach, las representaciones de animales –o de su espíritu – que aparecen en las cuevas-santuarios europeas tienen un sentido mágico más que religioso, pues se orientaban especialmente a propiciar la existencia de una caza abundante. Basa esta opinión en el hecho de que en tales representaciones predominan las especies deseables, es decir, las que básicamente formarían parte de su alimentación. Igualmente, podría tratarse de grafías mágicas destinadas a provocar la fertilidad animal, como parece demostrar la presencia de hembras en estado de gravidez, que son seguidas de cerca por los machos. Para el abate Henry Breuil, los conjuntos rupestres eran igualmente santuarios destinados a la realización de ceremonias rituales, a veces con la presencia de lo que parece ser un chamán disfrazado de animal. Lo que sí parece estar descartada es la finalidad estética que algunos prehistoriadores defendían, debido a que tales representaciones suelen aparecer en lugares de difícil acceso, al fondo de las cuevas, lejos de las entradas, lo que dificultaba su contemplación.
Y entre esas manifestaciones pictóricas rupestres –que pueden enclavarse entre los siglos V y III a. de C.– aparecen numerosas relacionadas con toros que –junto a ciervos, jabalíes o caballos– debieron de servir como sustento al hombre paleolítico, obligado a perseguir a esos animales allá donde fueran. Y es durante los milenios V y IV, una vez que el hombre abandona su vida nómada, cuando con la aparición de la agricultura, alternada con la caza, posiblemente algunos bóvidos, como el uro, aceptaran la domesticación, apareciendo así el pastoreo en el Cercano Oriente, propiciándose de ese modo un modo estable de conseguir carne. Más tarde, es en la Era de Tauro –que se encuadra entre los años 4513 y 2353 antes de nuestra Era– cuando en las diversas civilizaciones históricas mediterráneas y tal vez en el mundo celta, aparece el culto al toro, como espíritu fecundador trasmisible al hombre y por su fuerza física capaz de aniquilarlo cada vez que intentaban cazarlo, de ahí que la figura del toro apareciese en numerosas mitologías como la griega, la egipcia o la romana como un animal sagrado. Tal aserto parece demostrable – al menos en el Levante español – por la gran cantidad de representaciones táuricas en comparación con otros animales. A esta conclusión parece llegar el Sr. Jordá Cerda –p. 214–, cuando escribe que por una serie de elementos encontrados en sus investigaciones sobre el arte rupestre levantino, éstos le permiten «reconstruir el modelo religioso de un posible culto al toro, inserto en una estructura socioeconómica de tipo agrícola y ganadera», cuyos antecedentes había que buscarlos entre los pueblos que colonizaron la Península y a la «incorporaron a la nueva economía de producción y acumulación de bienes y a una vida social de carácter paleourbano».
Mas no fue sólo en esta zona hispana donde debieron extenderse los rebaños de toros. El geógrafo e historiador griego Estrabón señala en su Geografía, que en las llanuras del río Guadalquivir, durante la cultura turdetana, heredera de la tartesia, abundaban las manadas de toros pertenecientes a Gerión, rey que basaba su economía en el comercio de las pieles y cueros de los numerosos toros bravos que se extendían por las colinas y llanos de sus posesiones. Por su parte Diodoro de Sicilia anota que los toros tuvieron carácter sagrado en la zona del Guadalquivir desde que, según la tradición, Melkar más tarde conocido como Hércules –fundador de Sevilla–, regaló tres toros a un reyezuelo nativo. Dato que parece diferir –o tal vez completar– la leyenda que refiere cómo Hércules-Melkar, en su décimo trabajo, robó los ganados a Gerión, a quien, además de someterlo a servidumbre comercial e imponerle una nueva religión, enseñó a capturar y matar a las ingentes reses que pastaban en sus campos.
También se cree que en Tiermes, ciudad celtibérica edificada en los límites de la cabecera de los valle del Duero y el Tajo, y en la parte más alta del cerro donde se localizaba parte de la ciudad prerromana, se han encontrado restos de una pequeña edificación sobre los que se baraja la posibilidad de que pudieran haber pertenecido a un templo o lugar sagrado, donde, tal vez, se sacrificaran toros ritualmente, pues la riqueza de Tiermes, tanto en época celtibérica como romana, parece que procediera de la ganadería bovina, suponiéndose que ya en esos tiempos –existen indicios de ello– hubiera «una trashumancia de los rebaños termestinos entre la meseta norte y las tierras extremeñas» (Tiermes. Wikipedia). Que en dicha localidad existiera un lugar sacro dedicado a festejar el culto al toro no debe extrañar, ya que los pueblos celtas o turdetanos herederos de los tartesios y sus asociados o descendientes rendían veneración a ese animal, al que ofrecían sacrificios.
Por la parte de lo que hoy se llama Oriente Medio se extendió lo que se conoce como Mesopotamia, que abarcaba la cuenca fluvial de los ríos Tigris y Éufrates, formada, al Norte, por Asiria y al sur, por Babilonia –o Caldea–, que a su vez se subdividía en Acadia –parte septentrional– y Sumeria, en la meridional, considerada ésta como la cuna de la civilización y, por ello, de la obra literaria más antigua del mundo –el Poema o Epopeya de Gilgamesh–, donde además de narrarse las aventuras de este héroe legendario junto con su amigo Enkidu, se menciona al Toro Celeste. Cuenta la leyenda que la diosa del amor Inanna –conocida por los babilonios como Ishtar y más tarde como Astarté– se enamoró del héroe, pero que éste la rechazó. Ella, airada y despechada, pidió al padre de todos los dioses, An, que enviase al Toro Celeste contra Gilgamesh. Mas éste y Enkidu le dan muerte.
Pero hay otros datos que relacionan al toro con la religión sumeria. En la antigua ciudad de Uruk, en la orilla oriental del río Éufrates se descubrieron figuras de toros pintadas, hechas de arcilla. Y «en los estratos siguientes –señala Eric Zehren, p. 132– se observa claramente lo que tiene que ver el toro (o el animal de la especie vacuna) con concepciones religiosas. Allí se encuentra un toro yacente hecho de piedra. Sobre su cuerpo se hallan distribuidas unas rosetas de ocho hojas, el signo de Venus-Inanna, la diosa sumeria de la ciudad de Uruk». Y Zehren añade que el cuerpo de ese «animal religioso» tenía el cuerpo perforado, pues «probablemente estaba sujeto a una pértiga procesional o a un altar».
Igualmente, en la zona de la antigua Asiria aparecen representaciones de toros alados, androcéfalos, situados a modo de guardianes mágicos a derecha e izquierda de las puertas de palacios y templos, o incluso en la misma sala del trono. Se representaban, además de con cabeza humana, coronada con un gorro tricorne y con barba poblada y se les tenía –según explican algunos asiriólogos– como la representación de la doble naturaleza –la divina y la humana– de la casta real. Y, es más: en los estandartes que portaban sus ejércitos aparecía la figura de un toro como emblema... También deba aclararse que este tipo de esculturas no fue exclusivo de los asirios, sino que también se extendió por los países aledaños.
Aún se desconoce cuál fue el verdadero origen geográfico de los antiguos arios. Para muchos estudiosos estaría en las estepas de Asia Central, desde donde en torno al II milenio a. de C. habrían emigrado hacia el oeste de Europa y el sur de Asia. Pues bien, en este pueblo, antepasado tanto de medos como de persas, la figura del toro aparece en la génesis de la creación. Según cuenta la leyenda, Ormuz –también conocido por Ahura Mazda–, la deidad suprema del zoroastrismo, el Creador no creado, formó al toro primordial, llamado Abudad, en cuyo cuerpo estaban todos los gérmenes de la vida. Pero Arimán, hermano y enemigo de Ormuz, señor del mal y de las tinieblas, mató al toro primordial en un vano intento por impedir toda creación, pues Ahura Mazda extrajo la paletilla derecha del animal y formó con ella al primer hombre, Kaiomurts, que también sería asesinado por el malvado Arimán. Entonces Ormuz extirpó la paletilla izquierda del toro para crear a Gochorum, el alma del toro primordial, de cuyo esperma purificado, surgirían dos toros, macho y hembra, destinados a ser el origen de todas las especies animales. Más tarde Ormuz mezcló la sangre de Kaiomorts, que contenía en sí los dos sexos, con tierra, formando el árbol Heom, del que brotaron diez ramas, que darían lugar a las primeras parejas que originaron la Humanidad.
Otra variante de esta leyenda se encuentra descrita en el Avesta, colección de textos sagrados de la antigua Persia –hoy Irán–, pertenecientes a la religión de Zoroastro que, según la tradición, estaba escrita en doce mil pieles de toro. Este relato cuenta que Ormuz ordenó a Mitra –dios de la luz y de la verdad– que capturase un toro y que lo encerrase en la gruta primigenia o bóveda celeste para sacrificarlo y, así, hacer posible la creación. Pero el animal se le escapó, aunque consiguió su objetivo en un segundo intento con ayuda de su perro. Mitra asió al morlaco por las narices y le hundió su cuchillo en el cuello. En ese momento surgieron del cuerpo muerto todas las especies vegetales y de su sangre, el vino.
Pero aún hay más.
De todos es conocida la fábula o leyenda que Platón hace de la Atlántida a través de Critias, discípulo de Sócrates, que había oído la historia de labios de su abuelo, que a su vez la había escuchado del ateniense Solón, a quien se la habían transmitido los sacerdotes egipcios de Sais, ciudad situada en el delta del Nilo.
Cuenta Platón, que la tradición imponía a los diez reyes atlantes reunirse unas veces cada cinco años y otras cada seis, en torno a una columna de oricalco situada en el templo de Poseidón, en el centro de la isla donde, además de las leyes allí escritas, estaba grabado el texto del juramento que habían de cumplir y donde se proferían las peores anatemas contra quienes de ellos las violaran. El objeto de estas reuniones periódicas era deliberar sobre los negocios comunes y para juzgar a quien había infringido los deberes que se habían impuesto.
Y si habían de aplicar la justicia, primero se juraban fidelidad mutua. Para ello, soltaban toros en el recinto sagrado del templo y tras rogar al dios que les permitiera capturar la víctima que fuera más de su agrado, se disponían a cazarla, sin armas de hierro, únicamente con venablos de madera y con cuerdas. Una vez capturado el animal lo llevaban a la columna y lo degollaban en su vértice, tal y como estaba prescrito. Y una vez realizado el sacrificio de conformidad con las leyes y de haber consagrado todas las partes del toro, llenaban de sangre una crátera, a la vez que se rociaban ellos mismos con un cuajarón de la misma. El resto lo arrojaban al fuego, tras haber purificado el entorno de la columna, a la vez que iban sacando con copas de oro la sangre de la crátera, sangre que derramaban sobre el fuego, a la vez que juraban juzgar cualquier delito de conformidad con las leyes transmitidas por los antepasados y escritas en la columna, compromiso que tomaban para sí y sus descendientes. Luego cada uno bebía la sangre de la copa y depositaba a ésta, como exvoto, en el santuario del dios.
Así, pues, todo parece indicar que nos hallamos ante el ritual sacrificial de un toro a una divinidad –Poseidón–, y no en los orígenes de la tauromaquia, como piensan algunos, pues es sabido que en Andalucía, en el triángulo formado por las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva y parte de la de Badajoz, se estima que pudo estar ubicada Tartessos –que los navegantes griegos tenían por la primera civilización de Occidente–, considerada por algunos como colonia atlante, si no como la Atlántida misma. Pues bien, esa zona meridional de la Península estuvo ocupada por grandes manadas de bóvidos que bien pudieron servir a los habitantes de la zona como alimento o para el sacrificio a sus dioses.
También el toro –anexado al mundo celestial y fuente de vida por su misticismo– formó parte del panteón indio, el animal idóneo para los sacrificios, símbolo de la procreación. Una de sus más conocidas veneraciones se encuentra en Nandin, el Toro Blanco, guardián de Occidente o de la puerta del Sol poniente, destinado a servir de montura[2] sagrada a Shiva –tercera persona de la Trimurti, o trinidad hinduista junto con Brahma, el creador, y Visnú, el preservador– y dios supremo del Brahmanismo, pues con sus cuernos abrió los cauces de los ríos sagrados Ganges e Indo. De ahí que este toro celeste sea objeto de culto y veneración en la India desde los primeros tiempos de los Vedas, en cuyos templos se presenta a la devoción de los fieles este toro sagrado.
En la mitología hinduista aparece también Indra, el rey de las divinidades protectoras o devas, señor del Cielo y dios principal de la religión védica, anterior al hinduismo, que se convirtió más tarde en el rey de los dioses inferiores, superado por la Trimurti. Este dios védico, el más popular, era comparado como un toro y fue el que creó al buey y al caballo. En la misma mitología se menciona a Surya, el dios sol, considerado igualmente como toro solar –deidad bienhechora y vivificadora–, al que se menciona por primera vez en el Rig-veda, el texto más antiguo de la India, escrito aproximadamente en el II milenio a. de C.
La misma mitología habla de Manu, nombre del primer ser humano, que se convirtió en el primer rey sobre la Tierra, tras ser salvado del diluvio universal por Visnú. En agradecimiento, Manu ofreció al dios una cuajada de leche, nata y manteca, de donde nació Ida, una hermosa mujer de la que Manu se enamoró. Para poseerla, se transformó, primero en Toro, a la vez que Ida lo hacía en vaca y más tarde en cabra, lo que obligó a Manu a convertirse en macho cabrío. Y así, por cada transformación de ella, él iba metamorfoseándose en el macho correspondiente, naciendo así todos los animales terrestres.
Ya dije con anterioridad que Visnú, el dios supremo del Brahmanismo, había abierto con sus cuernos los cauces de los ríos sagrados Ganges e Indo. Pues bien: China también nos proporciona elementos bovinos, ya que se han encontrado cuernos estilizados junto a elementos femeninos, en los cultos lunares prehistóricos de Kansu o Gansu y Yang-chao, culturas datadas del 5000 al 3000 a. de C., donde entre otros animales habían domesticado ya toros y vacas, tal vez por eso era creencia antigua que el cauce del rio Yang-Tse-Kiang fuera igualmente abierto por el cuerno de un toro sagrado, aunque según el cuento de Los 4 dragones, el Yang-Tse, junto con los otros tres grandes ríos de China, eran la transformación líquida de los cuatro dragones que el emperador de Jade había encerrado bajo las montañas por haber ayudado a la Humanidad cuando ésta pasaba una gran sequía, desobedeciéndole.
Lo que sí está documentado es que en unas tumbas de Nanyang, en la provincia de Henan, se han encontrado grabados donde se aprecia –según escribe Plácido González Hermoso– «a un hombre delante de un toro, esgrimiendo una espada en una mano y en la otra un pequeño escudo y puñal». Y añade que igualmente se documenta que durante la dinastía Han, que precedió a la de los Tres Reinos –206 a. de C.-220 d. de C.–, se celebraban torneos que tenían gran parecido con las corridas españolas y que de hecho «el año 108 d.C. se celebraron unos importantísimos torneos, de larga duración, en los que se utilizaron gran número de animales, entre ellos toros».
Creta es la isla más grande de Grecia, ubicada al sur del Mar Egeo, que según parece fue habitada por pueblos procedentes de Anatolia unos 6 000 años a. de C. Su situación, casi equidistante entre Grecia y Turquía, le permitió ser el mayor centro de comunicación marítima de la antigüedad en el Mediterráneo, circunstancia que la convirtió en la primera civilización europea, denominada por Si Arthur Evans «civilización minoica» en honor a su rey, el mítico Minos.
Y en esta isla se desarrolló la leyenda del Minotauro, cuya génesis parece hallarse en la mitología griega, donde se narra cómo Zeus, convertido en toro, raptó a Europa, una mujer fenicia de Tiro, para seducirla, llevándola en sus lomos hasta Creta. Otra versión, ésta dada por Heródoto de Helicarnaso, historiador y geógrafo griego, dice que el secuestro fue llevado a cabo por los cretenses, quienes igualmente la llevaron a su isla. También se dice que a Europa le atrajo el color blanco del animal, que resaltaba entre las manadas de toros negros que tenía su padre. De la unión de Zeus y Europa, además de Minos, nacieron Radamantis y Sarpedón. Posteriormente el dios desposó legalmente a Europa con Asterión, rey de Creta, con el que no tuvo ningún hijo, aunque el cretense adoptó como propios a los de Europa, hasta el punto de que, a su muerte, le sucedió Minos en el trono. Pero lo cierto es que Europa no puede separarse de la mitología del toro sagrado que había sido adorado en todo el Levante mediterráneo, una zona de Oriente Próximo situada al sur de los montes Tauros y limitada al oeste por el Mediterráneo, el desierto arábico al sur y por Mesopotamia al este.
Según la leyenda, Minos, rey de Creta, tenía un toro sagrado destinado para ser inmolado a Poseidón –que era representado con cabeza de toro, taurocéfalo–, pero en última instancia resolvió no sacrificarlo, de ahí que el dios del mar, enojado, decidiera vengarse de Minos. Para ello, rogó a Afrodita que enviase un conjuro a Pasifae, mujer de Minos, que la hiciera enamorase del toro. Al objeto de consumar secretamente su unión con el animal, Pasifae solicitó ayuda a Dédalo, quien le construyó una vaca de madera donde poder realizar tan anómala coyunda, de la que nació el monstruo del mito.
Otras versiones, empero, cuentan que Minos envió a la ciudad de Atenas a su hijo Androge, donde fue asesinado. En represalia Minos avanzó hacia esa ciudad, aunque no llegó a conquistarla; a cambio, exigió a Atenas, cada nueve años, el tributo de siete doncellas y siete varones, para encerrarlos en el laberinto que Dédalo había construido como cárcel del Minotauro, el monstruo con cabeza de toro, donde los jóvenes atenienses se veían obligados a realizar determinadas pruebas gimnásticas rituales frente al animal, sagrado para los minoicos como símbolo de fortaleza y fecundidad. Dichas pruebas consistían en exhibiciones acrobáticas donde los jóvenes, y por turno, se cogían a los cuernos del toro para dar saltos mortales sobre su lomo, intentando caer detrás del morlaco sin que éste les empitonase[3]. Se trataría en un principio de un antiguo rito religioso –Taurokatsia, que se celebraba en el ruedo que había en el mismo palacio de Cnosos–, en el cual el toro representaría a la divinidad y los jóvenes sus víctimas, ofrecidas en sacrificio, de modo que si uno no lograba saltar sobre los cuernos se convertía en víctima del dios, y el que lo conseguía, quedaba libre. También hay quien piensa que tales saltos no serían originariamente un rito de paso de la adolescencia a la madurez, practicado por los jóvenes cretenses, donde la fortaleza y capacidad fecundadora del animal pasaría mágicamente a los saltadores. Con el tiempo –tal vez en el período final de la civilización minoica– este rito debió trascender el ámbito religioso, convirtiéndose en juego profano, donde ya no se mataba al toro, sino que únicamente se jugaba con él.
En uno de tales envíos, entre los jóvenes atenienses designados para cumplir el compromiso adquirido con Creta, iba Teseo, que consiguió salir del laberinto usando una madeja de hilo que le había entregado Ariadna, tras dar muerte al animal, según unos usando únicamente sus manos y según otros con una espada sagrada que secretamente le había proporcionado Ariadna.
Otra leyenda cuenta que uno de los doce trabajos de Hércules fue capturar al toro blanco cretense con el que se había apareado Pasifae, pues enloquecido por el dios Poseidón tras aquella anómala unión, recorría la isla causando infinidad de desgracias. Una vez conseguido el permiso de Minos, el semidiós buscó al animal, al que inmovilizo asiéndolo por la cornamenta. Después, se lo cargó sobre las espaldas y lo trasladó a Micenas, para entregárselo al rey Euristeo que, al percatarse de su ferocidad, lo dejó libre. Pero el toro volvió a causar daños por donde pasaba. Finalmente fue muerto por Teseo en la llanura de Maratón, a donde había llegado tras cruzar el istmo de Corinto.
Para Robert Graves –Los mitos griegos, tomo I, p. 431– la muerte por Teseo de Asterio, el de la cabeza de toro, llamado Minotauro o Toro de Minos, su lucha con Tauro –el toro– general de Minos y su captura del toro cretense, son versiones del mismo acontecimiento. «Bolynthos que dio su nombre al Probalinto ático, era la palabra cretense con que se designaba al toro bravo. Minos era el título de una dinastía de Cnosos que tenía por emblema un toro celeste –Asterios podría significar ‘del Sol’ o ‘del firmamento’– y era en forma de toro». Igualmente, añade que el combate con un toro, o un hombre disfrazado de toro, formaba parte de los rituales impuestos al candidato a la dignidad real, lid que «aparece también en la fábula de Teseo y el Minotauro» –p. 151, tomo II–.
También dice –p. 131, tomo II– que «el combate ritual del rey sagrado con fieras forma una parte corriente del ritual de la coronación en Grecia, Asia Menor, Babilonia y Asiria, en el que cada animal representaba una estación del año», número que variaba según el calendario.
Otros autores piensan que la presencia de los jóvenes atenienses en Creta no se debía al castigo impuesto por Minos a la ciudad de Atenas, sino que se debía al deseo propio de esos jóvenes por participar en el antiguo deporte cretense de saltar sobre el toro, que según algunos estudiosos se remontaba incluso a un período anterior a los dioses olímpicos griegos, al igual que algunos jóvenes cretenses acudían a Grecia para competir en sus juegos tal y como hizo Androge, el hijo de Minos.
Pero los hallazgos de santuarios con numerosos cuernos y cabezas de toros, relacionados con la Diosa Madre –que era representada con forma antropomorfa y con su consorte con cabeza de toro–, en Catal Huyuk, al sur de Anatolia, considerado el conjunto urbano más grande de la época neolítica en el Próximo Oriente, hizo suponer a numerosos estudiosos que el núcleo originario de este culto taurino no estuvo en Creta, sino en la península anatólica, circunstancia que lleva a pensar –escribe Juan Carlos Fernández–que «el culto al toro tendría su origen en los ritos de la cultura mitraica que ya se practicaban en el siglo vii a.C. en la región de las actuales Irán e India, difundiéndose posteriormente por Anatolia y tras sufrir ciertas adaptaciones a algunas de sus propias deidades helénicas, serán los pueblos del mar los encargados de difundirlo por todo el Mediterráneo, especialmente por Creta y todas sus colonias». Entre los encargados de difundir este culto estarían las legiones romanas que se encargaron de divulgarlo por todo el Imperio a partir del siglo i a. de C.
Mircea Eliade –Tratado de la Historia de las religiones, cap. II, p. 121– señala también que en la India prearia, el toro figuraba ya en los cultos protohistóricos de Mahenjo-Daro y del Beluchistán y añade que «los ‘juegos taurinos’ que aún se celebran en el Dekhan y en el sur de la india existían ya en la India prevédica, en el tercer milenio antes de Cristo», ya que pre drávidas, drávidas e indoarios veneraron al toro unas veces como epifanía del dios genésico-atmosférico y otras como uno de sus atributos.
A pesar del acentuado antropomorfismo dominante en el panteón griego, el toro no se muestra como uno de sus dioses, ni aparece la figura del hombre-toro, como acontecía en otras religiones arcaicas, aunque ello no impide que haya pasajes en su mitología donde este animal se asocie en momentos concretos con alguna de sus deidades para asociarlo, por ejemplo, con la idea de fecundidad o de potencia, sin olvidar que uno de los atributos del dios supremo, Zeus, era el toro, símbolo de poder y fertilidad.
Más frecuentes en su mitología, empero, son las hazañas o actuaciones de sus dioses o héroes. Además de la también citada leyenda del Minotauro, deben recordarse alguno de los trabajos de Hércules, como el aludido en relación con el Toro de Creta o el del robo del rebaño de Gerión, el monstruoso gigante que vivía en la isla de Garida, la actual Cádiz. Igualmente, Hércules es conocido como taurófono o taurófogo, pues se dice que mató y se comió entero otro astado durante la boda de su hijo Hylo con Iole, que también se merendó el toro que arrebató a un pastor en Rodas, después de haber dado muerte a Busiris, rey de Egipto, o que igual suceso tuvo lugar en el país de los dríopes, tribu que según Heródoto había vivido en la región de Dórida, donde Hércules sustrajo uno de los toros al rey Teiódamas.
Mas el hecho de que este animal perdiese la categoría concreta de divinidad no fue óbice para que fuera venerado y preferido por los griegos, que siguieron ofreciéndole sacrificios por ser una ofrenda deseada por los dioses, hasta llegar, incluso –como acontecía en los rituales dedicados a Baco– a comerse cruda la carne del sacrificio, como forma de unirse a dicha divinidad, por lo cual se le conocía por el sobrenombre de Taurófago, además de por Taurocéfalo, como el dios del mar.
Incluso se sabe, aunque este hecho sea poco conocido, que, con posterioridad a las celebraciones cretenses, en Tesalia –en la parte centro-oriental de Grecia–, tuvieron lugar celebraciones taurinas conocidas como taurocatapsia entre los siglos vi y v a. de C., ejercicio de agilidad que los gimnastas, a caballo, realizaban con la mediación de un toro salvaje. Para ello los jinetes acosaban al animal con diversos lances, al objeto de, una vez cansado, saltar desde su montura a los lomos del toro, asirlo por la cornamenta, abatirlo y, una vez en el suelo, quebrarle el cuello. Finalizado el evento ofrecían su cabeza a la divinidad local, al objeto de conseguir su protección.
A este festejo hacen referencia diversos autores antiguos, como Heliodoro de Emesa, que en su Etiópicas o amores de Teágenes y Cariclea, que sitúa esa celebración en Etiopía, donde el tesalio Teágenes logra derribar a un toro. Por su parte Artemidoro de Éfeso –cartógrafo y geógrafo griego que vivió al final del siglo ii y principio del i a. de C.– considera que la taurocatapsia, que se extendió por el Ática y por Tesalia, procedía de Éfeso, una de las doce ciudades jonias, que en la antigüedad formó parte de Asía Menor, la actual Turquía, en la costa norte del mar Egeo. Por su parte Platón menciona una ceremonia semejante, procedente de Tracia, en la península balcánica. Empero, los restos más antiguos que sobre se tienen sobre ese festejo táurico, proceden de Asia Menor, lo que daría justificaría a Artemidoro.
Y aunque las taurocatapsias de la época clásica griega difieren de la celebración cretense, cabe decir que entre ambas existió un elemento común: su carácter religioso.
También en Marib, la ciudad natal de la Reina de Saba, en el Yemen, durante las excavaciones, aparecieron numerosas figuras de arcilla con formas de toro, símbolo de la Luna, el cornudo dios del cielo, la principal divinidad junto al planeta Venus en todos los antiguos reinos del sur de Arabia, donde aparecieron igualmente cabezas de cabras monteses, como un segundo toro sagrado.
En el antiguo Egipto la adoración o veneración de los animales como manifestaciones de divinidades estuvo muy extendida, de ahí que el toro fuese igualmente elevado a la condición de dios, categoría que adquirieron al menos media docena de ellos.
El más popular de los toros sagrados egipcios fue Apis, hijo de Phah, negro con, entre otras marcas, una mancha blanca en la frente, al que se rindió culto, como dios de la fertilidad, desde el reinado de Narmer –identificado con Menes– que gobernó Egipto hacia el año 3 000 a. de C. Este faraón lucía en su indumentaria, atado a la cintura, un rabo de toro, como el legendario guerrero rey Escorpión, que más tarde ascendió también al trono. Igualmente, Apis se asoció con el dios supremo Ra, el dios Sol, señor del Cielo y la Tierra, del que, según se piensa, tomó el disco solar que muestra entre sus cuernos. En su templo de Menfis las mujeres le mostraban su sexo en la creencia de que ese modo se aseguraban la fertilidad.
En el sur del país se adoraba a Bujis o Baj, que en la mitología egipcia se tenía como la encarnación de Ra y de Osiris y como principio universal e inmortal de la vida, o Ka de Montu, dios solar y de la guerra con cabeza de halcón, de quien dependía la fecundidad de la tierra. En su templo de Madu o Mabu, ciudad próxima a Luxor, había una especie de coso donde los egipcios se entregaban a una de sus aficiones favoritas: la lucha de toros.
Un tercero era Merur, relacionado con Atum-Ra y con Osiris. Se representaba en forma humana y cabeza de toro, sobre la cual llevaba un disco solar. Era la manifestación del alma de Ra y como Apis, representando la fecundad del suelo. Fue venerado en Heliópolis, en el Bajo Egipto, donde se cuidaba a un toro que, a su muerte, se enterraba momificado, mientras sus órganos, embalsamados, se conservaban en vasos canopos. Se le tenía como intermediario con la divinidad y su culto se mantuvo durante el reinado de Akenatón, por identificarlo con su dios Atón.
Igualmente, en Heliópolis se veneraba a Merur o Merhy –el ungido– y como Apis, divinidad de la agricultura; un toro seleccionado por los sacerdotes según unos criterios muy estrictos, entre los que estaba tener pelaje negro. Era la encarnación terrenal de Ra, en cuyo templo era venerado y enterrado tras su momificación y donde existía asimismo un recinto para la lucha de toros. También se dice que a Isis –la Gran maga, la Gran diosa madre, Reina de los dioses o Fuerza fecundadora de la naturaleza, de la maternidad y del nacimiento– se la tenía como Hija del toro Merhy.
Menu o Min, el dios lunar, de la fertilidad, la vegetación y de la lluvia, representaba la fuerza generatriz de la naturaleza, era blanco y se le adoraba en Koptos o Gebtu, en el Alto Egipto, junto con Horus e Isis. En su templo se elevaba una columna coronada por un par de cuernos. Este toro acompañaba al faraón en las ceremonias de la fiesta de la cosecha –conocida como la salida de Min–, una de las más importantes de Egipto, en el solsticio de verano, durante la cual se hacía una solemne procesión dirigida por el faraón, que iba acompañado de un toro blanco adornado con un disco solar y dos plumas entre sus cuernos, a quien ofrecía una gavilla de trigo, como una forma de hacer patente la fecundidad que el animal representaba. También era llamado Toro de su Madre o Gran Toro, y uno de sus atributos era el rayo, de ahí que igualmente se le conociese como aquél que desgarra la nube de la lluvia.
En el festival Sed o Heb Sed –conocida como Fiesta de la Renovación Real–, que se celebraba en la estación invernal o de la germinación –Peret–, cercana al solsticio de invierno, tenida como festividad de la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del Faraón, que solía celebrarse cuando cumplía los treinta años de su reinado, se incluían una serie de rituales de purificación con procesiones y ofrendas dedicadas al toro Apis, de cuya capilla salía el animal para ser llevado ante el faraón. Entonces, ambos daban cuatro vueltas o carreras alrededor del templo, dos para implorar la fertilidad de los campos y otras dos para que los dioses certificaran o legitimaran la autoridad del monarca.
Con anterioridad hice referencia a las figuras de toros, hechas de arcilla, descubiertas en la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, en la orilla oriental del río Éufrates. Pues bien, igualmente, en Ur, una de las importantes ciudades mesopotámicas del sur, localizada cerca de la desembocadura de ese río, en la tumba de Meskalamdug, gobernador o rey temprano de esa ciudad, apareció un amuleto que representaba un becerro de oro. Ello lleva a pensar que los antepasados de Abraham, y el mismo patriarca hebreo, al igual que su padre Terah o Taré, conocieron y tal vez participaron en el culto al Becerro de Oro, el mismo que quinientos años más tarde, fue adorado por los hijos de Israel en el monte Sinaí –que para algunos autores derivaría de Sin, el dios lunar de Babilonia–, donde según algunas hipótesis, fue asesinado Moisés con toda su familia por oponerse a ese antiguo culto. Para otros, sería el dios Anu sumerio, El en la mitología cananea, que se representaba generalmente como un toro con o sin alas. «Nunca fue estigmatizado en la Biblia, ni por los patriarcas. De hecho Abraham dio los diezmos a un sacerdote de El, el Altísimo, llamado Melquisedec… En los tiempos de Palestina, ‘los hijos de El’ significaba’ los dueños de los ganados, adoradores del dios-toro El… Luego de la división del reino el nombre de El (usado en los idiomas semitas para designar a la deidad principal, el toro o becerro) se difundió más entre los israelitas del norte». (Wikipedia). También se sabe que cuando Abraham llegó a Canaán, sus habitantes adoraban, entre otros, a los dioses El y Baal, representados por un toro.
Eric Zehren –p. 254– dice que durante unas excavaciones realizadas en Jericó en 1918 se halló una sinagoga judía donde, a ambos lados de la puerta central, apareció un mosaico que mostraba las figuras de dos animales de gran tamaño vueltos hacia la puerta de la sinagoga como si fueran los guardianes de aquel antiguo santuario judío. Se trataba de un león y de un toro, lo que ilustraría –como escribe el arqueólogo alemán– la relación de Israel con las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, manifestada en «el doble símbolo de la luna en el mosaico de Jericó, casi dos mil años después de la censurada danza alrededor del Becerro de Oro; puesto que aquella sinagoga se construyó en el siglo VI d. de J.C».
Con el nombre de taurios se conocía a unos juegos sagrados que se celebraban en la antigua Roma cada cinco años en honor a las divinidades infernales. Habían sido instituidos por el rey Tarquinio el Soberbio –c. 534 a. de C. - c. 509 a. de C.– y duraban dos días durante los cuales por una parte se realizaban cacerías de toros salvajes y por otra se celebraba una carrera de caballos en el Circo Flaminio.
Igualmente, el historiador griego Duris de Samos –340 a. de C.-270 a. de C.– habla de unas fiestas de seis días de duración que los soldados romanos celebraban en honor a Mithra, conocidas como Taurobolias. Los primeros en difundir por el Imperio el culto al dios solar indoario –cuyo origen se remontaba al II milenio a. de C. – fueron los piratas cilicios derrotados por Pompeyo en la batalla de Coracesio, que según el historiador Plutarco celebraban ritos secretos relacionados con ese dios ya en el año 67 a. de C. Ese culto fue consolidado por los legionarios romanos, que habían luchado en las fronteras orientales del Imperio al regresar, a Roma.
El mitraísmo era una religión mistérica de carácter iniciático, cuyos adeptos estaban obligados a mantener en secreto los rituales de iniciación del que estaban excluidas las mujeres. El culto se realizaba en los mitreos, que en un principio estaban en las cavernas, aunque más tarde pasaron a edificaciones oscuras y sin ventanas, que imitaban aquellas primitivas cuevas. En los mitreos la escena principal del culto era la obligada de la tauroctonía, una pintura o un relieve escultórico que representaba el sacrificio ritual del toro sagrado por parte del dios.
Parece ser que el culto principal del mitraísmo era un banquete ritual que se ofrecía en la parte central del mitreo[4], donde los alimentos ofrecidos eran pan y vino, como en la eucaristía cristiana, aunque otros dicen que era agua en vez de vino lo que se procuraba.
También se sabe que en ciertos momentos de la evolución mitraica se recurrió al taurobolio, rito en que los fieles eran bautizados con sangre de un toro, que estaba relacionado con los misterios de Cibeles y Atis, en el que se sacrificaba un toro. De los escritos del poeta hispano latino Prudencio se desprende que el iniciado era conducido semidesnudo a la fosa que posteriormente se cubría con una plancha horadada, sobre la cual el celebrante sacrificaba un toro con una harpe, un cuchillo con saliente lateral que provocaba una gran hemorragia, cuya sangre caía sobre la cabeza del iniciado, que desde ese momento se tenía por un hombre nuevo.
Pero es en Roma donde los cultos religiosos relacionados con el toro acabaron transformándose en una celebración lúdica. Está documentado que casi cien años antes de que en el Anfiteatro se popularizaran los combates entre gladiadores, se soltaban toros para luchar con panteras, leones, elefantes… E igualmente se enfrentaban a los bestiarios, tal vez los primeros toreros de la Historia –conocidos también como taurarius– que unas veces eran elegidos entre esclavos, cristianos y delincuentes comunes, aunque también se presentaban voluntarios dispuestos a demostrar su valor.
Posteriormente, según atestigua Plinio el Viejo –23-79–, el Emperador Julio César –100 a. de C. - 44 a. de C.– introdujo en el circo romano, un siglo antes de la Era Cristiana, las fiestas tesalas de la Taurocatapsia que, como señalé con anterioridad, consistían en que hombres a caballo corrían detrás de varios toros para fatigarlos y derribarlos y una vez en el suelo, retorcerles el cuello.
La decadencia del mitraísmo comenzó cuando el emperador Constantino I legalizó la religión cristiana mediante el Edicto de Milán en el 313, circunstancia que le retiró adeptos, hasta que finalmente el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio con Teodosio. Y aunque Juliano el Apóstata y el usurpador Flavio Eugenio –392-394– intentaron reavivarlo no tuvieron el éxito deseado.
La política religiosa de Teodosio I le llevó a perseguir a los paganos y ateos, hasta que, en el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica, tomó la decisión de hacer el cristianismo promulgado en el primer Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el año 325, como la religión oficial y única legal del Imperio y prohibiendo la adoración pública de los antiguos dioses tradicionales romanos, destruyendo algunos templos, como el serapeum.
¿Pero los edictos de Teodosio pusieron también fin a los espectáculos con toros? Se sabe que después de los Juegos Olímpicos celebrados en el circo romano, los canceló, tildándolos de paganos.
Estos juegos estuvieron basados en otros similares etruscos, que los habían recibido de Asia –los ludi vitivi–, y servían para realizar ofrendas votivas a las deidades en agradecimiento de algún favor recibido. Por una parte, se llevaban a cabo enfrentamientos entre distintos animales salvajes, como osos contra búfalos o se arrojaban a la arena criminales de ambos sexos sin armas para que fueran despedazados por aquéllos. Igualmente había luchas de gladiadores, que se enfrentaban entre sí o que hacían frente a tigres, leones y…. toros.
Y la costumbre de lidiar toros, introducida en Roma por César debió continuar arraigada en la ciudad, hasta que el Papa San Pío V publicó la bula De salutis gregis dominici en el año 1567, prohibiendo asistir a tan bárbaros espectáculos por tenerse como «pagana costumbre», bajo pena de excomunión perpetua y considerarlos suicidas. En la prohibición se incluían sacerdotes y eclesiásticos, así como soldados o cualquier otra persona que osaran enfrentarse con toros u otras fieras, en dichos espectáculos, ya fuese a pie o a caballo.
Ello no impidió que, andando el tiempo, la Iglesia aceptase como válidas las tradiciones que relacionaban a toros o animales de su especie con el descubrimiento de imágenes marianas, como aconteció, por citar unos ejemplos de la tradición extremeña, que pueden equivaler como ejemplo para otras comunidades españolas, con la Virgen de Argeme, patrona de la cacereña ciudad de Coria, que fue descubierta cuando el arado que tiraba una pareja de bueyes se quedó atascado, descubriendo así el lugar donde la imagen estaba enterrada. O con la de Guadalupe, patrona de Extremadura, que se apareció al vaquero Gil Cordero cuando éste se disponía a desollar la vaca que había perdido y hallado muerta y que, sorprendentemente, volvió a la vida, en el momento en que aparecía la figura de una mujer envuelta en luz que se identificó como la Madre de Dios. O como la Virgen de la Torre, de la también cacereña localidad de Tejeda de Tiétar, sobre cuya aparición se dan dos versiones: una que el encuentro se produjo por un toro que se alejaba frecuentemente del resto del rebaño, y otra que la imagen, como el caso de Coria, la descubrió un campesino cuando araba con una yunta de bueyes.
Esto sin olvidar que muchos ritos festivos estaban íntimamente relacionados con alguna solemnidad religiosa, como sucede con las populares capeas que se celebran con ese motivo. Así, en El Torno, pueblo cacereño del Valle del Jerte, donde las mozas toreaban un falso toro –un mozo cubierto con una manta y unas astas de vaca sobre la cabeza– la tarde del Miércoles de Ceniza, simulando una capea. O en Montehermoso, pueblo cacereño del Valle del Alagón, donde antaño existía la costumbre del día del toro, tradición que consistía en que antes de salir el morlaco del toril, un grupo de seis mozos bailaba en el centro de la plaza unas danzas rituales en honor a San Bartolomé. Eso sin olvidar los festejos patrocinados por cofradías, que se encargaban de organizar y subvencionar, según acontecía con el conocido Toro de San Marcos en algunos pueblos cacereños, como Brozas –popularizado por los frailes franciscanos del convento de Nuestra Señora de la Luz– o Casas del Monte, promocionado por la cofradía y el clero del lugar. Esto alusivo sólo a Extremadura.
Y eso sin olvidar los curas que de una forma u otra participaron en corridas de toros, como Blas Rodríguez, cura de la localidad salmantina de Los Santos que pidió permiso a la autoridad eclesiástica para torear en las fiestas del pueblo lidiando dos becerras «faenas premiadas con dos orejas y rabo cada una por sus feligreses». O como el cura de Pollos, Julio Brezmes, que también citaba a los morlacos de Bazanca y de San Roque «cuando sus circunstancias pastorales se lo permiten, echando chaqueta y llamada a los toros bravos». (Curas toreros, lo llevan en la sangre. Federación Taurina de Valladolid, noviembre, 8, año 2015)[5].
Pero retrotraigámonos en el tiempo y remontémonos a la mitología celta, donde también el toro Tarbh simbolizaba la fuerza y el espíritu combativo y aunque fue objeto de veneración como algo sagrado, prohibiéndose su caza, y utilizado como exvotos para sus dioses, no por ello dejó de sacrificarse en algunos de sus rituales, por ejemplo, en la souvetaurilia, donde, como en la antigua Roma, se consagraban conjuntamente un cerdo, un carnero y un toro para que sus dioses purificasen la tierra.
Igualmente se sacrificaban dos toros blancos y jóvenes durante la ceremonia del corte del muérdago, planta que era considerada mágica por su poder sanador, o porque si se mezclaba esa rama con la sangre de los toros la ingesta de la mixtura curaba la esterilidad. En la ceremonia, los druidas, vestidos de blanco, cortaban una rama del muérdago del roble sagrado con una hoz de oro, recogiéndolo en un paño blanco. A continuación, se sacrificaban los dos toros.
Otro ritual mágico realizado por los druidas irlandeses era el Tarbfeis o ceremonial de la adivinación. Para conseguir los sueños proféticos se sacrificaba un toro y el oficiante comía de su carne, bebía su sangre y dormía envuelto en su piel para lograr la visión profética de cuál sería el nuevo rey. La ceremonia se practicaba junto a la tumba de un monarca o de un gran druida.
Para los celtas el toro era también un símbolo de riqueza y de estatus social. En la leyenda Tain Bo Quailnge –la pieza fundamental de la mitología irlandesa– se mencionan dos toros especiales -Finnbennach (cuernos blancos) y Donn Quailnge–. La trama de dicho mito comienza cuando la reina Baedgh, descubre que sus posesiones no eran equiparables con la de su marido, el rey Aylill de Connaught, debido a que Finnbennach, copulaba diariamente con cincuenta vacas seleccionadas, a las que mantenía constantemente preñadas, lo que le proporcionaba a él más riquezas. Maedbh, al saber que en toda Irlanda sólo había otro toro que pudiera compararse con el de su cónyuge, Donn Quailnge, decide pedírselo prestado durante un año a Dará, a su dueño. A cambio Maedbh le promete, entre otras cosas, cincuenta terneras nacidas del cruce del toro con sus vacas selectas. Según algunos estudiosos en la base del toro Finnbennach, aunque con algunas diferencias, late un hecho histórico.
Continuando con la religiosidad celta, los vetones –pueblos prerromanos de esa cultura, que habitaban un sector de la parte occidental de la Península– adoraban a Cosus como divinidad de la guerra y de la virilidad, al que se caracterizaba con forma de toro, al igual que otra deidad indígena, Bandua, por considerarla su equivalente, asimilándose ambas con el Marte romano por su carácter astral, vinculable, por una parte con el toro y por otra con divinidades ctónicas o telúricas, a quienes algunos pueblos indígenas conocieron con otros nombres, como Moricilus, nombre que aparece en un altar votivo encontrado en la cacereña localidad de Casas de Millán, que representa a un toro en su parte superior. El nombre dependía del ámbito local en el que fuera adorado.
El profesor Juan Carlos Olivares, en su trabajo El dios indígena Bandua y el rito del Toro de San Marcos, analiza la posible relación entre Bandua, Cosus y el Marte indígena y llega a la conclusión de «que estos tres teónimos aludían, desde el punto de vista de su significado religioso, a una única divinidad, pues aparecen asociados en algunas inscripciones, los tres están relacionados simbólicamente con el toro» Sólo que a su juicio el Marte indígena sustituiría a Cosus, a Bandua y a cualquier otra divinidad de su misma naturaleza en las comunidades del Occidente hispano, «adquiriendo una significación religiosa muy similar a la de esas divinidades indígenas» al aceptar que el toro era «un animal simbólico de las mismas».
Igualmente, el profesor Olivares llega a formular la hipótesis –con las necesarias reservas– que el rito del Toro de San Marcos, que allá por el siglo xvii se festejaba en los mismos lugares donde mucho siglo atrás se rindió culto a Bandua, podría ser «una supervivencia del culto protohistórico» dedicado a ese dios indígena. Y añade que debido a la relación existente entre el toro y los sacrificios sagrados y los cultos de la Antigüedad, por su naturaleza contraria a la liturgia cristiana, era comprensible que el ritual relacionado con el Toro de San Marcos fuese tachado de herético o demoníaco y prohibido finalmente por las autoridades eclesiásticas.
Un inciso. Con el culto de los celtas, aunque no concretamente con rituales taurinos, pienso que deben relacionarse las fiestas del toro de San Juan, que acontecen anualmente en la ciudad cacereña de Coria, donde, a lo largo de los festejos, se va soltando un toro que deambula por las calles locales hasta que llega a la plaza, donde finalmente se le asesta un tiro. Según cuenta la leyenda relacionada con este festejo, cada año y por la onomástica de del evangelista en el solsticio de verano, un joven escogido por sorteo entre los de la población era abandonado en la calle, con dos dagas o puñales, para que el resto de los mozos le acosaran y, finalmente, le dieran muerte. Pero un año la mala suerte recayó en el hijo único de una rica viuda que, para salvar al muchacho, ofreció cambiarlo por un toro o toros, dando lugar así a los encierros que hoy animan las fiestas sanjuaneras.
El hecho de que equipare el toro de Coria con los cultos celtas lo baso en las prácticas de los pueblos celtas, que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, como Ares, controlados por los druidas, la clase sacerdotal celta, al igual que toros o caballos. Ritual que me lleva a sospechar que el abandonar a su suerte a un joven coriano para ser sacrificado por sus otros compañeros no sería más que un eco popular de aquella costumbre, transmitida y deformada al pasar de generación en generación, a la que con posterioridad se añadiría la simbología de fuerza sexual y de fertilidad que se le atribuía al toro, pues cuando en la plaza van a dar el tiro de gracia al animal, los mozos se sitúan próximos al tirador para, una vez efectuado el disparo, lanzarse, a través de la cabeza del morlaco, sobre las turmas del agonizante animal, turmas que posteriormente, quien las consiga, degustará en amigable camaradería en algún local de la población para así absorber la fuerza genésica del animal.
Y así, tras franquear por distintas etapas que a lo largo de la historia han relacionado al hombre con el toro, fases que se iniciaron en la Prehistoria con la de los cazadores, para pasar más tarde por la religiosa-sacrificial y de juego o de lucha –siglos xv al xix –, llegamos a la actual tauromaquia moderna profesional sobre la que tanto se ha escrito y sobre la que no pienso incidir, aunque sí quiero tratar sobre un ritual antiguo que aún pervive, mas no se sabe si por mucho tiempo, pues el pueblo agro-pastoral donde se festeja –que habita en la zona meridional del valle del río Omo, al sur de Etiopía, próximo a la frontera con Kenia– parece estar a punto de desaparecer. Se trata de los Bashada –pobres– nombre que le fue puesto por ser consideradas las gentes más pobres de la zona, aunque ahora se ganen bien la vida con la venta de su cerámica.
Pues bien. Según escribe Fernando González Sitges –El Semanal, n.º 1246, pp. 49-50–, este pueblo, que puede pasar a ser una reliquia antropológica, está a punto de desaparecer pues el gobierno etíope construye en su territorio una presa que parece ser crucial para la supervivencia del país. Ello supondría –entre otras tradiciones– la desaparición de la ceremonia iniciadora de los jóvenes de la tribu, ceremonia que ha venido celebrándose al final del verano durante miles de años: El día en que tenían que saltar los toros.
Era un momento crucial en su vida, pues, el éxito en el salto de los toros lo convertiría en un hombre, le granjearía el respeto de la tribu, «le permitiría tener ganado y, como consecuencia, una mujer con la que formar una familia». González Sitges relata cómo un joven, llamado Gado, se enfrenta a ese momento vital de su existencia en la tribu. «Gado se acercó a la multitud, que lo esperaba con evidente emoción. Las mujeres instigaban al mazha de la tribu, el hombre encargado de mantener el orden, que sujetaba una vara entre las manos. Cuando vieron llegar al chico, las mujeres redoblaron sus esfuerzos y el mazha comenzó a flagelarlas. Gado apenas se fijó en ellas. Sabía que aquellos golpes lo unían con las mujeres para siempre. Si alguna vez necesitaban algo, ellas le recordarían cómo habían sufrido el día de su paso a la edad adulta. Y él tendría que ayudarlas».
Una vez frente a los animales –una fila formada por doces toros– Gado se armó de valor, pues su actuación le separaba de la edad adulta. Debía subirse al lomo de uno de ellos y pasar sobre el de todos sin caerse. Mientras, los hombres sujetaban a las reses por la cola y la cabeza y los chamanes ejercían de jueces… A partir de ese momento, Gado, como cualquier otro joven que ha superado el salto del toro, llevará en la cabeza una banda de plumas indicando que está buscando esposa.
Este tipo de salto no deja de ser original, ¿pero de dónde procede? ¿Fue autóctono desde sus orígenes, por tratarse de una comunidad ganadera? ¿O, simplemente, se trata de la ceremonia relacionada con toros más antigua del mundo? ¿Acaso no se tiene a Etiopía como la cuna de la humanidad y el lugar donde partió la civilización? Y aunque la lengua bashada es de origen asiático en parte, ese dato no aporta nada sobre el origen de la costumbre, convirtiéndose así en un misterio que tal vez no se resuelva nunca…
BIBLIOGRAFÍA
Eliade, Mircea. (1990). Tratado de la Historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado. Cap. II. Círculo de Lectores. Barcelona.
Fernández Truhán, Juan Carlos. Orígenes de la tauromaquia. Universidad Pablo Olavide. Sevilla.
García Bellido, Antonio. Veinticinco estampas de la España Antigua. Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1981.
González Hermoso, Plácido. Los mitos del toro. Internet.
Graves, Robert. Los mitos griegos. Alianza Editorial. Barcelona, 1985.
Homero. Ilíada, tomo 1º, Traducción de Leconte de Lisle. Ed. Prometeo, Valencia.
Iglesias Hernández, Miguel (2009). Coria. Nuevos retazos de su Historia. Ayuntamiento de Coria.
Jordá Cerda, Francisco. Restos de un Culto al Toro en el Arte Levantino. Internet.
La Santa Biblia. Edición del Dr. Evaristo Martín Bravo. Ediciones Paulinas. Madrid, 1973.
Luna Escudero, Carlos G. La Tauromaquia: un rito sacro. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, nº 20. Marzo-junio, 2002. Año VIII.
Olivares Pedreño, Juan Carlos. El dios indígena Bandua y el rito del toro de San Marcos. Revista Complutum, 8. Madrid, 1997.
Ramos Rubio, José A. Aportaciones a la tradición taurina en Extremadura: arte, rito y festejo. Incluido en Las raíces de nuestra fiesta.
Rubio Zori, José. Las raíces de nuestra fiesta. Madrid.
Sagrada Biblia. Edición de Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Biblioteca de autores cristianos. Madrid, 1961.
Zehren, Eric. Las colinas bíblicas. Círculo de Lectores. Barcelona, 1969.
NOTAS
[1] Zeus. Se le llamaba Cronión o Crónida, por ser hijo de Cronos –personificación de Tiempo –, al igual que sus hermanos: Hades, Poseidón, Hera. Todos ellos, pues, pertenecían el linaje de Cronos.
[2] Por eso en algunas esculturas védicas se ve a los vedas cabalgar en toros en vez de elefantes. El toro era el símbolo de la vida y de la muerte y aún de la inmortalidad que los vedas esperaban alcanzar mediante los sacrificios.
[3] Siguiendo a algunos estudiosos del tema, además de la forma más conocida del salto, en la que el saltador se apoya en los cuernos del animal para impulsarse por encima de sus cuernos y tras apoyarse en los lomos caer al suelo, pudieron existir dos modalidades más, en una el saltador pasaría sobre la cabeza del animal y se apoyaría en la cornamenta para realizar una voltereta y terminar su salto directamente en el suelo, o bien utilizando los cuartos traseros como segundo punto de apoyo, y en otra el saltador se suspendería en el aire con una mano en uno de las astas y la otra sobre el morrillo, a la vez que sus piernas estarían en posición horizontal.
[4] Bajo la actual plaza de toros de Mérida (Badajoz) se cree que hubo un mitreo.
[5] Vid. Los mitos del toro. Curas toreros (curiosidades). Plácido González Hermoso. Internet.
