* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
518
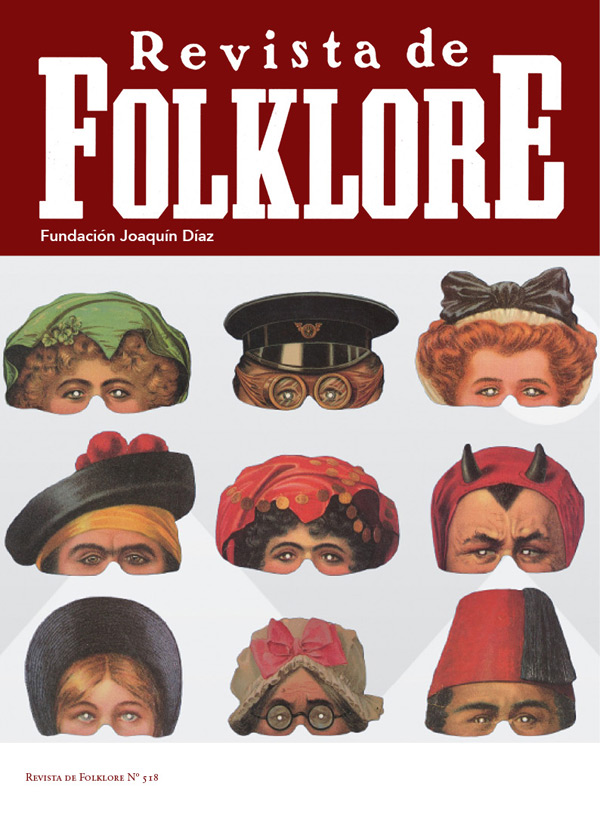
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La presencia de los Auroros Carmelitas de Rincón de Seca (Murcia) en la prensa: 1950-1980
GARCIA MARTINEZ, Tomás / LUJAN ORTEGA, MaríaPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 518 - sumario >
La Campana[1] de Auroros es un grupo de hombres y/o mujeres adscritos a una hermandad religiosa bajo la advocación del Rosario, del Carmen o de la Aurora, encargados de interpretar salves a través del rezo convertido en canto durante los diferentes ciclos del año litúrgico. Esta afirmación se convertiría en una acertada definición, aunque no hay que pasar por alto, la palabra campana, que quizás, identifique al grupo por su sonido, pues hace de guía, determina el ritmo y ayuda a la respiración entre versos. De igual forma reseñar el término aurora, recogido en el Diccionario de la Lengua Española, y que en su quinta acepción puntualiza:
Aurora
(Del lat. aurōra, de aura, brillo, resplandor).
5. f. Canto religioso que se entonaba al amanecer, antes del rosario, y con el que se daba comienzo a la celebración de una festividad de la Iglesia.
Este tipo de canto religioso que se entona cuando tiene lugar la primera luz del día, antes de salir el sol, recibe en Murcia el nombre de «la despierta”. La mayoría de estas campanas se vinculan a la advocación del Rosario[2], por realizar esas despiertas como un llamamiento entre los hermanos cofrades para la asistencia al rezo[3] del Rosario. Por lo cual muchos de los investigadores han determinado el origen de la existencia de los auroros a la introducción y rezo del Rosario. Siguiendo al reconocido folklorista Manuel García Matos, en una entrevista realizada[4] durante su estancia en Murcia, explicaba que «aunque oscura, o no bien determinada hasta lo de hoy, la fecha de su nacimiento, posible es que la de su verdadera cristalización se sitúa hacia el segundo tercio del siglo xvii o poco antes. Como popular institución religiosa, juzgamos que los auroros debieron ser en sus inicios cofradías iguales y semejantes a las que desde el siglo xvi, principalmente comenzaron a proliferar en España, dedicadas a la exaltación, práctica y difusión del Santo Rosario». Por lo tanto, elocuentes indicios hay de que los auroros fueron primordialmente eso Hermandades del Rosario. Los auroros se reunían en las madrugadas de los días festivos en la iglesia de Santo Domingo (Murcia ciudad), para rendir culto a la Madre de Dios, rezando precisamente el Rosario, ante su altar, al tiempo de oír misa; altar que, se emplazaba en dicho templo, en la capilla del mismo nombre del Rosario. El rezo del rosario comenzó a utilizarse en el catolicismo alrededor del año 800. Su popularidad y desarrollo se dio en el siglo xiii, cuando surgió el movimiento albigense, una herejía cristiana muy extendida que se oponía a varias doctrinas de la Iglesia Católica. Ante los enfrentamientos entre la Iglesia y los albigenses, santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los Predicadores; los dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque la devoción decayó durante el siglo xiv, la orden de los Predicadores siguió fomentándola. Fue la batalla de Lepanto[5] (1571) la que causó que la Iglesia le diera una fiesta anual al rezo del rosario, ya que supuestamente el Papa San Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del rosario. La batalla de Lepanto, fue un combate naval de capital importancia que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto, frente a la ciudad de Naupacto (Lepanto), situado entre el Peloponeso y Epiro, en la Grecia continental. Se enfrentaron en ella los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede. Los cristianos resultaron vencedores, salvándose sólo treinta galeras turcas. Se frenó así el expansionismo turco por el Mediterráneo occidental.
La fiesta fue instituida el 7 de octubre, primero se la llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII la cambió por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Esta realidad se vio confirmada e impulsada con la bula que expidió Sixto IV el 12 de mayo de 1479, donde aprobaba, por primera vez el culto al Salterio o Rosario de Santa María Virgen, y posteriormente con Gregorio XIII, cuando en 1573 instauró la festividad de Nuestra Señora del Rosario, en el día 7 de octubre. Un fenómeno muy importante en torno a esta devoción fue el de los rosarios públicos o callejeros, que surgieron en Sevilla en 1690 y se extendieron muy pronto por España y sus colonias americanas. Eran cortejos precedidos por una cruz y que constaba de faroles de mano y asta para alumbrar los coros, presididos por la insignia religiosa del estandarte. Fue la principal referencia de la devoción y en Sevilla llegó a haber en el siglo xviii más de 150 cortejos, que diariamente hacían su estación por las calles rezando y cantando las avemarías y los Misterios. Los domingos y festivos salían de madrugada o a la aurora. Al principio eran masculinos, pero ya en el primer tercio del xviii aparecieron los primeros Rosarios de mujeres que salían los festivos por la tarde. Por lo tanto, la aparición o constitución de cofradías en torno al rezo del rosario y por consiguiente, los auroros, nacería a raíz de la implantación de los dominicos en la ciudad de Murcia. El profesor Francisco Flores Arroyuelo[6], en uno de sus artículos publicados sobre el tema afirmaba que, en Murcia, una de las cofradías con mayor número de cofrades que contó siempre, era la que se amparó bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario o Aurora, ya que gozaba de una mayor popularidad y difundida presencia, hasta el punto de que algún autor, como José Pérez Mateos[7], llego a decir que había una de ellas en las parroquias. Según José Carlos Agüera Ros[8], la cofradía del Rosario se configuró de forma definitiva en Murcia a finales del siglo xv, como consecuencia del movimiento rosariano impulsado por Alain de la Roche, a partir de 1470. Siendo ya en el primer tercio del siglo siguiente cuando aparecen noticias expresas de estas cofradías. Según Fuente y Ponte[9], con la venida a Murcia del emperador y rey D. Carlos, el 5 de diciembre de 1541, apareció de nuevo la costumbre religiosa de llamar a los fieles a la primera misa los días de precepto, que debió luego acrecentarse con mayor devoción, saliendo Rosario matutino.
Los auroros, como fenómeno concreto bastante generalizado en España, especialmente en el área mediterránea, pueden ser definidos como corporaciones organizadas con cuadrilla musical y coral, compuesta por voces de hombre y en la actualidad con mujeres en algunas de ellas, que recogen un legado musical plurisecular, adaptándolo a sus fines y sentimientos religiosos. Sus objetivos fundamentales eran la expresión de un sentimiento religioso y la difusión propagandística del mismo, así como la recaudación de fondos para la parroquia o convento donde tenían su sede, independientemente de estar constituidos o no como cofradía estatutaria e indiferente al hecho de ser de ánimas o situarse bajo otra advocación patronal. En definitiva, lo que los distinguía era el hecho de su ritual específico, de salir como «despertadores[10]». Sus antecedentes rituales y musicales son oscuros como suele suceder con este tipo de expresiones populares. A través del análisis musicológico de unos cantos articulados por la fórmula del melisma su origen se hace remontar, según indica el cronista Carlos Valcárcel[11], a Persia y Bizancio en el siglo vi, como en el caso de las expresiones más primitivas del canto gregoriano. Probablemente, su incorporación a la actual región murciana se realizase a través de los musulmanes ya que consta que, en el siglo xiii, los moriscos murcianos tenían cantos de alborada que fueron prohibidos por las autoridades cristianas. También tienen muchos elementos comunes con algunas de las composiciones sefardíes que se cantaban en las sinagogas[12].
A partir del siglo xv, el Rosario se extiende con aprobaciones e indulgencias pontificias. Desde 1878 hasta 1903 el Papa León XIII, se dedica a propagar más y más la devoción al Santo Rosario. Este Pontífice llamado «El Papa del Rosario» dedica 12 Encíclicas y 22 documentos menores a recomendar a los fieles el devoto rezo del Rosario. Las Hermandades de la Aurora nacen pues, en las postrimerías del siglo xvi y en todo el siglo xvii, lo que no quita para que otras muchas, existentes hoy, tengan una fecha fundacional mucho más reciente y cercana a nuestros días. Estas nacieron al influjo de la vida gremial, de las numerosísimas asociaciones religiosas de toda índole, desde las cofradías pasionarias, a las dedicadas a dar culto a un Santo que goza de fervor popular y toman por Patrón. En todo caso, estas Hermandades que cumplieron una misión piadosa, han realizado un servicio a la cultura popular murciana de inestimable valor.
Los auroros se implantaron en la ciudad de Murcia, provenientes del culto propagador de la orden de los dominicos, que se reunieron con una extraordinaria campana al igual que el convento de Santa Ana, las despierta y el rosario efectuado por los hermanos de la Aurora estuvieron bastante bien organizados y salían las madrugadas de los domingos, hasta la exclaustración de las comunidades, desde cuya fecha y como tiempo antiguo antes de 1719, se han dividido en grupos y cofradías distintas. De igual forma se propagó la realización de despiertas y rezo del rosario mediante la creación de hermandades de la Aurora en pequeñas ermitas y parroquias diseminadas por la Huerta: La Ñora, Santa Cruz, Rincón de Seca, San Benito, etc. En su Pasionaria Murciana Pedro Díaz Cassou[13] comenta que tras ser reestablecía la despierta de la Aurora esta volvió a salir desde el 17 de agosto del año 1719 y Verdú[14] afirma que el rosario recorrió por primera vez las calles el 27 de agosto de 1718 a las tres de la mañana. La imagen de la Virgen era llevada en procesión desde la iglesia de Santo Domingo hasta el nicho[15] de Nuestra Señora de la Aurora, que existía en la Calle Nueva; luego regresaba al templo del que había partido, donde se celebraba la misa de alba, en la que cantaban y rezaban el rosario los cofrades. Progresivamente fue aumentando el número de auroros, en los primeros años del siglo xviii existían en Murcia y su Huerta más de veinte cuadrillas, ya que, según algunos estudiosos como Pérez Mateos, estas hermandades llegaron a constituirse en todas las parroquias de la capital murciana[16]. Los actos que celebraban las Cofradías de la Aurora fueron sufriendo diversas modificaciones. A principios del siglo xix, después de efectuar la despierta de las vísperas en días festivos, asistían a una procesión que iba desde el convento de Santa Clara hasta la iglesia de Santo Domingo, donde tenía lugar la misa de alba.
«Las despiertas» y el rezo del primer rosario se realizaban antes de la primera misa del alba de los domingos. Estos actos fueron prohibidos porque se acometían de madrugada, como cumplimiento de acuerdo del cabildo ordinario de 24 de abril de 1684, reinando don Carlos II y por orden del Sr. Corregidor D. Francisco Manuel, desde aquella noche tocó la campana «la queda» del reloj de Santa Catalina, prohibiéndose andar a las gentes por la calle durante la noche; y no se transigió ninguna excepción al respecto pues «no se permitió ninguna despierta que los devotos hicieran por las casas de otros al amanecer los domingos, con músicas, campana y coplas de jácara, para oír primera misa, lo cual es irreverencia y altera la quietud y sueño de los vecinos[17]». Prohibiciones que sin duda alguna debilitaban el rito matinal.
Posteriormente hubo muchas más oposiciones de que salieran los auroros a realizar las «despiertas» ya que junto al canto religioso se organizaban músicas, campana y coplas de jácara, prohibiendo el descanso de los vecinos. Unido a estos grupos iban otro tipo de personas que enturbiaban el buen hacer de los hermanos despertadores, por ello el asunto de sus prohibiciones. Pero la tradición en ocasiones es mucho más fuerte que la prohibición, pues treinta y cinco años después, el día 27 de agosto de 1719, se dispuso que los auroros realizaran la antigua despierta de la Aurora para el Santísimo Rosario como ocurría antaño, saliendo del convento de Santo Domingo de Murcia, donde se oficiaba la misa, saliendo por las calles de la ciudad los domingos y fiestas a la hora que despiertan los despertadores para el Rosario los días festivos. De esta manera se restablecía el culto al rezo del rosario y las «despiertas» en las madrugadas o alboradas de los días festivos y domingos. A pesar de que en 1778 hubo una prohibición expresa de que no «saliesen los aguilanderos por la mañana, ni las hermandades, ni abrirse rejas», por lo que sí se dictó un bando exclusivo para prohibir a estos grupos, habría una ley de buen gobierno que se dirigiera a la población en general de no frecuentar la vía pública a altas horas de la madrugada, para así evitar altercados, pues según indica Fuente y Ponte «las vicisitudes políticas han influido permitiendo ó prohibiendo salir con su despierta y Rosario á los hermanos de la Aurora, quienes estuvieron bastante bien organizados y salían las madrugadas de los domingos, hasta la exclaustración de las comunidades, desde cuya fecha, y como tiempo antiguo antes de 1719, se han dividido en grupos y cofradías distintas». Las vicisitudes políticas que señala el autor se refieren a los últimos coletazos del Despotismo Ilustrado, concepto político que se enmarca dentro de las monarquías absolutas y que pertenece a los sistemas de gobierno del Antiguo Régimen europeo, con el desarrollo de los últimos proyectos ilustrados coincidió con una fase de estancamiento económico y demográfico que explica, en parte, al fracaso y hostilidad que despertaron en el Reino de Murcia.
2. Ritos y costumbres de la aurora murciana en el siglo xix
Dentro de las fiestas organizadas a finales del siglo xix en la ciudad de Murcia, los coros de la aurora, participaban de forma activa en diversos acontecimientos. En la calle del Árbol[18], los vecinos de aquel lugar y con motivo de la festividad de la Purísima invitaban a participar «contribuyen a ella los vecinos, pero en particular es el principal agitador de fiestas estas el conocido Juan de la Serrana, que ha formado uno de los mejores coros de la Aurora que han salido y cantado en esta ciudad, y al cual le hemos debido la atención de dejarnos oír algunos sábados los mejores cantos de la popular aurora que hemos escuchado, con cuyas limosnas no se han hecho poco por dicha fiesta. La calle del Árbol, por sus mujeres y sus hombres, es la crema del barrio de San Antolín; y por eso echan esta fiesta el rumbo que le es propio». Así los auroros también participaban de las Misas de Gozo en los pueblos de la huerta de Murcia. En aquellos destinos en los que la campana de auroros estaba presente, Puente Tocinos, Guadalupe, San Benito, Rincón de Seca, Santa Cruz, los coros de la aurora participaban con sus cantos de aguilando[19] «han comenzado las Misas de Gozo en Puente Tocinos, Aljucer y otros partidos de la Huerta. En ellas intervienen los auroros cantando los típicos aguilandos como en otros años, dedicarán sus salves por la paz del mundo y también en sufragio de los muertos ilustres. Un grupo de amigos de estas hermosas costumbres, se propone ir a Puente Tocinos, en cuyo atrio, antes y después de dichas misas, cantan los auroros». En los días festivos, los auroros de la huerta salían a cantar en tiempo de Navidad el tradicional aguilando con afán recaudatorio para sufragar gastos. Al igual que ocurría en otras poblaciones de la huerta como San Benito[20], se solicitó permiso para cantar en La Albatalía hacia 1890[21] «varios vecinos de la Albatalia han solicitado permiso para cantar la aurora en la madrugada de los días festivos». Los auroros de la ciudad de Murcia reorganizados tras su perdida en 1901[22] salían a cantar bajo la advocación de la Virgen de la Aurora de Santo Domingo, por las casas de los cofrades en tiempo de Navidad «anoche tuvimos el gusto de oír cantar en nuestra redacción una preciosa y poética salve á la cuadrilla de auroros que se ha organizado por la Hermandad de la Virgen de la Aurora, de Santo Domingo, los cuales venían acompañados por los sacerdotes maestros amigos D. Diego López Tuero y D. Emilio Quesada. Es una cuadrilla de auroros completa y bien acordada que ha venido á resucitar esta tradición tan popular, que estaba á punto de desaparecer. Desde el sábado inmediato saldrán á cantar en las casas de los cofrades que lo deseen».
3. Los Auroros Carmelitas de Rincón de Seca (huerta de Murcia)
3.1. AÑO 50
La visita a los cementerios era un ritual marcado en rojo en el calendario auroro. Año tras año se recogen documentos de prensa en las que se atestigua la presencia de los auroros de Rincón de Seca, junto a otras campanas[23] en este lugar sagrado «por la tarde estuvieron en el cementerio las típicas campanas de auroros de Rincón de Seca, el Carmen y el Rosario de Zarandona, que actuaron con su peculiar maestría, ante las tumbas de don Andrés Baquero, don José Alegría, don Nicolás Ortega Pagán, don Pedro Jara Carrillo, don Clemente Cantos y otros murcianos ilustres». La visita el uno de noviembre por la tarde, era un clásico, de obligado complimiento, un ritual realizado durante siglos y que en nuestros días siguen realizando de forma respetuosa y magistral.
Radio Juventud de Murcia organizaba en marzo de 1956[24] un premio con las trece campanas de auroros de la provincia de Murcia, a tal efecto hubo un empate entre las dos primeras, recibiendo finalmente el primer premio los auroros de Monteagudo dotado en tres mil pesetas, el segundo la Campana del Carmen de Rincón de Seca con un premio de dos mil pesetas y La Ñora, el tercero con mil pesetas. Al año siguiente[25], 1957, la Campana del Carmen recibía el primer premio de tres mil pesetas, siendo el segundo para Monteagudo con dos mil pesetas y el tercero para Lorca con mil pesetas. Durante la celebración del acto, el secretario de Radio Juventud dio lectura del fallo del jurado, otorgando los premios a todas las campanas ganadoras. La fortuna les seguía guiando, al año siguiente (1958) se hacían con el primer premio en el tercer concurso de campanas de auroros organizado por Radio Juventud. Para esta ocasión un premio compartido con sus vecinos del Rosario de Rincón de Seca, valorado en cinco mil pesetas[26].
Durante varias décadas, los hermanos de la Aurora de Rincón de Seca venían participando en la Despierta dedicada a la memoria de insignes murcianos desaparecidos. A través de sus salves de difuntos ofrecieron ofrenda a Salvador Martínez Marín Baldo, Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubi[27]. De esta forma, aparecen cientos de noticias en las que los Auroros ofrecen sus salves respetuosas y sentidas a los murcianos y murcianas, a sus hermanos de tarja y a los ilustres murcianos fallecidos.
El año 1959[28] fue muy importante ya que las campanas del Carmen y del Rosario participaban en el canto de los Mayos ante la Cruz. Los hermanos de ambas campanas fueron a la plaza Hernández Amores y Santa Isabel a entonar sus repertorios musicales y la canción de Los Mayos. Dicha actividad, fue promovida por la docta Academia de Alfonso X El Sabio y el popular escultor Garrigós, amigo inseparable de los auroros.
3.2. AÑOS 60
Los ensayos del Auto de Reyes Magos y Pastores se celebraban durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, con la idea de tener a punto la representación teatral para la noche del 5 o 6 de enero[29]. Algunos componentes de la Campana del Carmen formaban parte del elenco de actores, entre ellos Antonio Campillo «rey Herodes, de cuarenta y cinco años, agricultor, trovero o Juan Antonio Gambín, rey Melchor de cincuenta y tres años, agricultor y auroro».
La presencia de los auroros carmelitas, junto al escultor Garrigós, era un clásico en la tarde del 1 de noviembre[30] con motivo de la fiesta de Todos los Santos, año tras año durante décadas, venían interpretando sus salves propias del ciclo de difuntos «las típicas campanas de auroros del Carmen y del Rosario de Rincón de Seca, cantaron salves ante las tumbas de los murcianos ilustres». Sin duda alguna la visita al camposanto representa uno de los momentos más sentidos del año, es el tiempo de recordar a los hermanos fallecidos y tener un rezo cantado en su honor.
Los auroros del Carmen y del Rosario ofrecían sus cantos populares a los murcianos y personajes ilustres, políticos, autoridades, etc. el 4 de diciembre de 1960[31] llegaba a la capital de Murcia el presidente de la casa de Murcia en Madrid, don Pascual Saorín, acompañado del escultor y académico de Bellas Artes José Planes y don Manuel Fernández. La visita tenía un objetivo claro «escuchar a lo vivo las clásicas corales de auroros que solo se cantan en Rincón de Seca por las campanas del Carmen y del Rosario». Una audición a base de villancicos, salves y aguilandos. Los auroros viajaban en diciembre de 1960[32] a Madrid con la intención de llevar el folklore local de Rincón de Seca a la Casca Regional. Para tal ocasión, los auroros interpretaron salve, aguilando, coplas navideñas, villancicos y jotas huertanas. Para tal ocasión los solistas fueron Juan Antonio Gambín y Antonio Ruiperez.
Los auroros solían participar de forma activa en actos institucionales, folklóricos y divulgativos, de esta forma su presencia en la Radio era habitual (EA J 17, Radio Murcia, Radio Juventud, etc.). A primeros de enero del año 61[33], actuaron en Radio Murcia, con la intención de recorrer diversas calles de Murcia y acudir a cantar unas coplas de aguilando al Belén instalado por el Ayuntamiento de Murcia en la Gran Vía. El 15 de enero de 1961 y coincidiendo con el fallecimiento del señor Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes, los hermanos del Carmen cantaban ante la estatua de la Fama «varias salves de responso en memoria del ilustre finado». De igual forma, entonaron salves a la Virgen de la Fuensanta y por las almas de los hombres ilustres de Murcia[34].
La música tradicional para la fiesta, jotas y malagueñas; así como los cantos navideños, siempre estuvieron presentes en los auroros. Uno de los estilos popularizado fue La Estudiantina navideña, estilo musical extendido por la huerta y ciudad de Murcia propio de la Navidad. Un genero utilizado por diversas cuadrillas de música de la Huerta (Auroros del Rincón de Seca, Cuadrilla de Patiño[35], Cuadrilla de Torreagüera[36] o Algezares[37]) bajo la denominación de Estudiantina. Entre los años 60 y 70 del pasado siglo xx comenzó a recibir la denominación de Jota navideña por algunos colectivos folklóricos, siendo propagada su difusión con esta denominación errónea[38] hasta nuestros días. Estudiando la escasa bibliografía sobre el tema objeto de estudio, observamos al respecto que el investigador Emilio del Carmelo Tomás Loba, aborda este tema musical de carácter pastoril como una pieza enraizada «en lo más profundo de la tradición musical popular, mediante la cual el pueblo ofrece letras de carácter pastoril a la adoración al Niño», por lo que la Jota navideña la podríamos incluir como un son pastoril interpretado a ritmo y estructura de Jota[39].
De ritmo ternario, dispone en su estructura los cánones propios de la tradicional Jota ejecutada por la tonalidad de La Mayor o «por arriba» y Re mayor o «por abajo». La temática de la misma se centra en la composición literaria de corte religioso en el que las figuras de San José, la Virgen María y el Niño Jesús son humanizados en la figura de pastores. En otras ocasiones, esta pieza de música se interpreta con letras propias de la Navidad «popularizadas» entre la población. La estructura esta formada por una introducción musical, una copla interpretada bien por un solista o coro, en el que se repiten los dos primeros versos y un estribillo musical, cantado o no. Esta pieza musical se ejecutaba como pasacalles mientras las cuadrillas iban de casa en casa solicitando el aguilando los días de Navidad o para ser interpretada en celebraciones religiosas, así como en certámenes navideños por grupos de folklore. Siguiendo con nuestra revisión discográfica vemos que los primeros registros sonoros relacionados con este estilo musical navideño aparecen en la Magna Antología del folklore musical de España, interpretada por el pueblo español (1978) trabajo realizado por el profesor Manuel García Matos. Este trabajo recopilatorio, partía del primer documento sonoro editado en el año 1960 bajo la denominación Antología del folklore musical de España, interpretado por el pueblo español, un trabajo formado por 4 LPs. En el año 1957 llegaban de gira por España[40] los equipos de grabación Hispavox a la pedanía de Rincón de Seca (Murcia) para grabar a los Auroros de aquella localidad con destino a la Unesco «los más típicos cantos regionales de nuestro país». El salón donde se instalaron los mencionados equipos estaba repleto, el pueblo se dio cita para presenciar con atención la conferencia del catedrático del Conservatorio de Madrid D. Manuel García Matos, donde mostró el trabajo que venía realizando por la Península, recogiendo los cantos populares. Ambas campanas de Auroros (del Carmen y del Rosario) interpretaron «los aguinaldos», con el solista Juan Antonio Gambín Navarro; «los mayos», con la solista Isabel Nicolás Moreno; «Malagueña», con el solista Antonio Ruipérez Campoy; y «Jotas» con el solista Tomás Amante Monteagudo. Es a raíz de la nota de prensa publicada en el Diario Línea de Murcia[41] (1957) donde podemos localizar algunas de las voces que participaron en la grabación «Carmen Fernández Pérez, Carmen Hernández Alcaráz, Gloria Parra Montoya, María Ruíz García, Josefa Parra Ortuño, Manuel Ortuño Cánovas, José Ortuño Cánovas, Diego ¿? Moreno, Mercedes Orenes Cano, el niño Ricardo Castaño López» acompañados de los músicos «Pedro y Domingo Hernández Belmonte, Joaquín Ruíz Bolaño, Tomás Mirete Salmerón, José Córdoba Martínez y los auroros José Ruíz Molina, José Pellicer Nicolás, Antonio Juan y Manuel Ortuño Cánovas, Diego Ruíz Montoya, Antonio Parra Beltrán, Antonio López Vigueras, Joaquín Hernández Mirete y Francisco Ibáñez Mellado». Aquella tarde no pudieron estar todos los componentes de ambas campanas ya que varios de sus miembros estaban atareados con labores agrícolas. En la interpretación de la Estudiantina navideña graba por Matos, en un lugar aún sin descubrir, se observa un grupo de voces femeninas y masculinas. Tras las conversaciones mantenidas con informantes de diversos lugares de la huerta y la ciudad de Murcia, podemos llegar a la conclusión de que la grabación concreta de esta Estudiantina con aire navideño se grabó con personal de varios lugares y agrupaciones existentes del momento.
El 27 de diciembre de 1964, el hermano mayor de la Hermandad de Auroros Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca Juan Antonio Gambín «El Compadre», era entrevistado en el diario Línea de Murcia con motivo de su incesante actividad aguilandera durante los principales días de Navidad «Gambín, al frente de su cuadrilla de Auroros, está recorriendo todos los vericuetos de la huertana murciana, improvisando coplas».
La visita a Lorca en diciembre del 67, fue una de las salidas más importantes fuera de su territorio. El 28 de diciembre[42] de aquel tuvo lugar un homenaje a los Coros y Danzas de la Sección Femenina de Lorca y a beneficio de la Campaña de Navidad. Dicho encuentro musical tuvo lugar en la plaza de toros con la participación de Aledo, la Hoya, Torrecila, Bejar, Campillo, Coy, San Cristobal, Hinojar, Santa Gertudris, Zarzalico, Campana de Auroros del Carmen de Murcia y los Coros y Danzas de Lorca. A los pocos días[43] del evento en Lorca tuvo lugar el certamen de cantos navideños organizado por el Centro Emisor del Sureste de Radio Nacional de España en el Teatro Romea de Murcia. Tras el concurso, la Hermandad de Auroros Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca se hizo con el tercer premio dotado de 3.000 pesetas.
3.3. AÑOS 70
La popular Despierta de San José celebrada la noche del 18 de marzo era habitual en el calendario auroro de Rincón de Seca. De esta forma, el 15 de marzo de 1971, el periódico La Hoja del Lunes publicada las informaciones relativas a la Despierta a cargo de las Campana del Rosario y la del Carmen desde la puerta de la iglesia parroquial a los diferentes caminos y carriles.
Las coplas de aguilando, la salve de Navidad de rito mozárabe, junto a otras composiciones religiosas, sonaron el 1 de enero del año 1976 en La Glorieta gracias a los auroros de Santa Cruz[44]. El Ayuntamiento de Murcia patrocinaba la presencia de los auroros en la ciudad durante los principales días de Navidad. El programa de actividades era amplio[45]. Los hermanos de la Aurora participaban con sus cantos de aguilandos, tanto en el belén municipal como el instalado en el Palacio Episcopal. De esta manera la Campana Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca hizo acto de presencia el 26 de diciembre de 1978 en la iglesia del Carmen cantando los populares aguilandos y villancicos interpretados por los hermanos cantores y las Hijas de María. Esa misma tarde los auroros de Santa Cruz cantaban aguilando en el belén municipal instalado en el Ayuntamiento de la ciudad[46].
Los hermanos carmelitas estaban de enhorabuena, en noviembre de 1979[47] recibía un premio de un millón y medio de pesetas la empresa fonográfica Discos Columbia por la grabación del vinilo titulado Campana de auroros de Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca, «como la obra más destacada por su aportación y autenticidad cultural dentro de la música popular española».
En agosto de 1979 los Auroros del Rincón participaban nada más y nada menos que el XIX Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión. Junto a los artistas flamencos y el concertista de guitarra clásica Díaz Cano, la Campana de Auroros mostro un rico programa de salves, mayos, villancicos y otras piezas del folklore huertano[48].
El 18 de diciembre de 1979, los auroros de Carmen llegaban exitosos del festival internacional ciudad de Nancy. A su llegada, acudieron a visitar a su Patrona en la iglesia parroquial, a la que le rezaron una emotiva salve[49].
3.4. AÑOS 80
Durante la semana de las Fiestas de Primavera se celebraron en Murcia las primeras jornadas sobre costumbres populares, patrocinadas por el área de Cultura del Consejo Regional. De igual forma y aprovechando tal acontecimiento se programó el Primer Festival Folklórico de Cofradías y Hermandades, en el que participaron campanas de auroros y cofradías procedentes de Murcia, Albacete, Almería y Granada. Los participantes de este festival folklórico[50] de cuadrillas y hermandades fueron: Hermanos de la Aurora de Rincón de Seca, Campana del Carmen y del Rosario; Campana de Auroros de Santa Cruz; Cofradía de Animeros de Caravaca; Auroros de Yecla; Cuadrilla de la Copa de Bullas; Cuadrilla de Henares de Puerto Lumbreras; Auroros de Aledo; Cuadrilla de Galera (Granada); Animeros de Nerpio (Albacete); Animeros de Pedro Andrés (Albacete); Animeros de Yeste (Albacete); Cuadrilla de Puebla de Don Fadrique (Granada); Cuadrilla de Ánimas de Vélez Blanco (Almería); Cuadrilla del Tío Pillo de Lorca; Cuadrilla de Jóvenes de Purias (Lorca); Cuadrilla de Canara (Cehegín) y Cuadrilla del Raiguero (Totana).
El 10 de abril de 1980[51] en el Teatro Romea de Murcia tuvo lugar la celebración del encuentro de «Cuadrillas y Hermandades del Sur de España», acto folklórico organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia con motivo de las Fiestas de Primavera. Cada uno de los grupos fue presentado en la prensa regional, así de los hermanos de la Aurora de Santa Cruz se indicó «proceden de plena huerta murciana, interpretan numerosas salves (Cuaresma, Pasión, Difuntos) y antiguamente, sus componentes debían pasar por la <<tarja>> o impuesto para sufragar los gastos del culto», Los asistentes al Romea pudieron ver una muestra del auténtico folklore «que nada tiene que ver con el artificial efectismo que suele acompañar a demostraciones similares», De este modo la espontaneidad y la naturalidad llegó al público «sin intermediarios de ninguna especie».
Al igual que ocurría con los cantos de Navidad o con el popular canto de los Mayos en primavera, los auroros de Rincón de Seca tenían otra cita indiscutible en la ciudad de Murcia la tarde del Jueves Santo en la plaza de San Agustín. De esta forma, año tras año participaban ante la Iglesia de Jesús con sus salves de pasión junto a las agrupaciones de Alcantarilla, Zarandona, Monteagudo, etc.
Las Campanas de auroros de la pedanía murciana de Santa Cruz y Rincón de Seca, acompañados de la Rondalla de la Peña La Panocha (Murcia), acudían a «la despierta» de 1977 junto a los troveros Paco Rosa (Santa Cruz), Juan Antonio Gambín (Rincón de Seca), Juan Gambin (Rincón de Seca) y Manolo Cárceles <<el Patiñero>>. Durante los años 80 y 90, la presencia de las campanas de auroros de la Huerta y parte de la Región de Murcia vino a representar uno de los acontecimientos clave en la Navidad de Murcia y para los parroquianos de San Nicolás. Las coplas del aguilando y las rezadas a través de las salves por aguilando, sonoron en la mítica Plaza de la Cruz e histórica Iglesia de San Nicolás a través de los Auroros de Rincón de Seca, Javalí Viejo, Nuevo, Santa Cruz, Alcantarilla, Patiño, Zarandona, Monteagudo, Bullas, Lorca, Abanilla, Yecla, etc.
Los auroros de Santa Cruz, a pesar de participar en acontecimientos de nueva creación, tanto en la ciudad de Murcia como en otras poblaciones, seguían con sus rituales propios del calendario anual (despiertas, misas, rosarios y cantos de aguilando en Navidad). Con el paso de los años, los actos capitalinos fueron en aumento, así en la Navidad de 1980 volvían a participar en la consolidada «despierta de San Nicolás». La noche del 13 de diciembre los hermanos de la Aurora de Santa Cruz, del Carmen y del Rosario de Rincón de Seca, Javalí Viejo y Alcantarilla se reunían en la plaza de la Cruz y en la iglesia de San Nicolás para cantar la Misa de Gozo[52].
El cato de los Mayos iniciado a finales de los años cincuenta seguía su curso, la noche del 30 de abril era un clásico oír la típica canción primaveral a las campanas del Carmen y del Rosario en la ciudad de Murcia. La plaza de la Cruz, el barrio del Carmen y la plaza de Santa Catalina, eran alguno de los puntos elegido por ambas agrupaciones para entonar este canto el 30 de abril de 1984.
El 18 de marzo de 1985[53] las campanas de auroros del Carmen y del Rosario, ambas de Rincón de Seca, iniciaban la despierta de Cuaresma a las doce de la noche desde la puerta de la iglesia parroquial. Durante toda la noche, y en especial durante todo el ciclo de Pasión, los hermanos carmelitas entonaron salves propias del tiempo hasta el Domingo de Resurrección.
BIBLIOGRAFÍA
AGÜERA ROS, J.: Un ciclo pictórico del 600 murciano. La Capilla del Rosario. Murcia: Academia Alfonso X, 1982.
DIAZ CASSOU, P.: Pasionaria murciana. La cuaresma y la Semana Santa en Murcia. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1897.
FLORES ARROYUELO, F.: «Los auroros de la Huerta de Murcia». Narria, N.º 49-50, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1988.
FUENTES Y PONTE, J.: Murcia que se fue. Madrid: Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1872.
MUNUERA RICO, D.: Cofradías y Hermandades pasionarias en Lorca. Murcia: Editora Regional. 1981.
MUNUERA RICO, D.; RUIZ MARTINEZ, J. A.: «Las Auroras en el Sureste español». Grupos para el ritual festivo. Murcia: Editora Regional de Murcia, 1987.
PELEGRÍN GARRIDO, M.; GARCÍA MARIANA, F.: Las hornacinas de la ciudad de Murcia. Murcia: Alfonso X El Sabio. 2009.
PÉREZ MATEOS, J.: «Los cantos regionales murcianos». Ciclo de conferencias sobre tema de interés provincial (enero – marzo 1942). Murcia: Diputación Provincial de Murcia, 1944.
ROMERO MENSAQUE, C.: «Los comienzos del fenómeno de los rosarios públicos en Sevilla». N.º 15. Revista de humanidades. UNED Sevilla, 2008.
TOMÁS LOBA, E. C.: «La bajada del Niño de Patiño (Murcia). La evocación de un nacimiento». Cangilón, Revista del Museo de la Huerta de Alcantarilla, 28, 6. Murcia: Museo de la Huerta, 2008.
VALCARCEL MAVOR, C.: «Gloriosa vejez de la aurora murciana». Los Auroros en la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Cultura y Educación, 1993.
VERDÚ, J.: Colección de cantos populares de Murcia. Madrid: Barcelona, Vidal Llimona y Boceta, 1906.
DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
Antología del folklore musical de España, interpretada por el pueblo español [Grabación sonora]. Madrid: Hispavox, 1960.
Antología del folklore musical de España, interpretada por el pueblo español [Grabación sonora]. Madrid: Hispavox, 1971.
Villancicos murcianos [Grabación sonora]. Campana de Auroros «Nuestra Señora del Carmen» (Rincón de Seca, Murcia). Madrid: Marfer, 1972.
Los Auroros de Rincón de Seca [Vídeo]. Programa Raíces. RTVE. Madrid: 1977.
Campana de Auroros de Nuestra Señora del Carmen del Rincón de Seca [Grabación sonora]. Madrid: Columbia, 1978.
Campana de Auroros del Carmen. Rincón de Seca [Grabación sonora]. Murcia: Federación Murciana de Asociaciones de Folclore. Lady Alicia Recodrs, 1992.
Los Auroros de la Huerta de Murcia [Grabación sonora]. Murcia: Trenti, 1994.
Los Auroros de la Huerta de Murcia [Video]. Murcia: Consejo Municipal de Cultura y Festejos, 1995.
Los Auroros de la Huerta de Murcia [Grabación sonora]. Lorca: Producciones Lorca, 2004.
Los auroros de Murcia: origen, ritual y canto [Grabación sonora]. Murcia: Dirección General de Cultura, 2006.
Los Sonidos de la Tradición. Patrimonio Sonoro del Municipio de Murcia [Grabación sonora]. Murcia: Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, 2011.
De Madrugá [Grabación sonora]. Murcia: Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca, 2024.
NOTAS
[1] En el Boletín Oficial de la Región de Murcia fechado a 16 de enero de 2012, era publicada la Resolución de 23 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se procedía a incoar procedimiento de declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor de «La Aurora Murciana. Los Auroros en la Región de Murcia» basados en un exhaustivo informe realizado por el investigador y musicólogo D. Antonio Narejos.
[2] El Rosario en Murcia constituye mucho más que la devoción mariana por antonomasia o la iconografía de la Virgen más repetida en los templos de sus pueblos. Representa una estructura socio-religiosa que marca la existencia de las personas desde el siglo xvi hasta la primera mitad del siglo xx y que aún pervive en muchas de sus manifestaciones cuando llega el mes de Mayo y Octubre.
[3] El Rosario nace como oración vocal que se concreta en un instrumento de cuentas, pero que pronto se hace estética palpable en las imágenes de la Virgen con esta advocación, en las cofradías y hermandades, pero sobre todo es un fenómeno específico de la religiosidad popular desde fines del siglo xvii con el uso de los Rosarios públicos o callejeros. ROMERO MENSAQUE, C.: «Los comienzos del fenómeno de los rosarios públicos en Sevilla». N.º 15. Revista de humanidades. UNED Sevilla, 2008.
[4]La Hoja del Lunes. 3 diciembre de 1962, p. 1.
[5] Esta batalla naval tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto, situado en el Peloponeso (Grecia).
[6] FLORES ARROYUELO, F.: «Los auroros de la Huerta de Murcia”. Narria, N.º 49-50, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1988.
[7] PÉREZ MATEOS, J.: «Los cantos regionales murcianos”. Ciclo de conferencias sobre tema de interés provincial (enero-marzo 1942). Murcia: Diputación Provincial de Murcia, 1944.
[8] AGÜERA ROS, J.: Un ciclo pictórico del 600 murciano. La Capilla del Rosario. Murcia: Academia Alfonso X, 1982.
[9] FUENTES Y PONTE, J: Murcia que se fue. Madrid: Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1872.
[10] MUNUERA RICO, D.; RUIZ MARTINEZ, J. A.: “Las Auroras en el Sureste español». Grupos para el ritual festivo. Murcia: Editora Regional de Murcia, 1987.
[11] VALCARCEL MAVOR, C.: «Gloriosa vejez de la aurora murciana». Los Auroros en la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Cultura y Educación, 1993.
[12] DIAZ CASSOU, P.: Pasionaria murciana. La cuaresma y la Semana Santa en Murcia. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1897.
[13] DIAZ CASSOU, P.: Pasionaria murciana. La cuaresma y la Semana Santa en Murcia. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1897.
[14] VERDÚ, J.: Colección de cantos populares de Murcia. Madrid: Barcelona, Vidal Llimona y Boceta, 1906.
[15] En un interesante documento sobre las hornacinas de la ciudad de Murcia, los autores Mariano Pelegrín Navarro y Federico José García Mariana, catalogan 60 hornacinas de las cuales 45 corresponden a la modalidad de piedra (mármol o caliza generalmente), y el resto se distribuye entre 4 de tallas policromadas, 4 de tallas de vestir, 3 de láminas y 4 de azulejos. Respecto a su distribución predominan las advocaciones marianas en un 28%, los santos doctores, obispos y abadesas con un 22% y un 12% para los santos primigenios o aquellos anteriores a la venida de Cristo (San Miguel, Santa Ana, etc.). El resto se distribuyen casi a la par. PELEGRÍN GARRIDO, M.; GARCÍA MARIANA, F.: Las hornacinas de la ciudad de Murcia. Murcia: Alfonso X El Sabio. 2009.
[16] PÉREZ MATEOS, J.: «Los cantos regionales murcianos». Ciclo de conferencias sobre tema de interés provincial (enero-marzo 1942). Diputación Provincial de Murcia, Murcia, 1944.
[17] FUENTES Y PONTE, J.: Murcia que se fue. Madrid: Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1872.
[18]Diario de Murcia. 8 de diciembre de 1882, p. 1.
[19] Los Auroros en las Misas de Gozo. La Verdad. 16 de diciembre de 1950, p. 2.
[20]Las Provincias de Levante. 3 de marzo de 1902, p. 2. «Los vecinos del partido de San Benito, Antonio Campoy Martínez y Miguel Gambín Leal, han pedido autorización para salir por el expresado partido cantando la aurora los sábados por la noche».
[21]Diario de Murcia. 18 de enero de 1890, p. 3.
[22] Los auroros. Diario de Murcia. 6 de enero de 1901, p. 3.
[23]Diario Línea, 2 de noviembre de 1956. Archivo Municipal de Murcia.
[24]Diario Línea. 21 de marzo de 1956. Archivo Municipal de Murcia.
[25]Diario Línea. 14 de mayo de 1957. Archivo Municipal de Murcia.
[26]Diario Línea. 2 de abril de 1958. Archivo Municipal de Murcia.
[27]Hoja del Lunes. 9 de septiembre de 1958. Archivo Municipal de Murcia.
[28]Diario Línea. 24 de abril de 1959. Archivo Municipal de Murcia.
[29]Hoja del Lunes. 4 de enero de 1960. Archivo Municipal de Murcia.
[30]Diario Línea. 2 de noviembre de 1960. Archivo Municipal de Murcia.
[31]Hoja del Lunes. 5 de diciembre de 1960. Archivo Municipal de Murcia.
[32]Diario Línea. 18 de diciembre de 1960. Archivo Municipal de Murcia.
[33]Diario Línea. 10 de enero de 1961. Archivo Municipal de Murcia.
[34]Hoja del lunes. 16 de junio de 1961. Archivo Municipal de Murcia.
[35] HERMANDAD DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DE PATIÑO. Ciclo de Navidad. Murcia: Trenti, 2006.
[36] CUADRILLA DE TORREAGÜERA. 1928-2007. Murcia: Tower Track estudios, 2007 y CUADRILLA DE TORREAGÜERA. Ciclo de Navidad. Murcia: Cuadrilla de Torreagüera, 2015.
[37] «La Estudiantina» transcrita por Ricardo Olmos en la M38 (1949) en Algezares (Murcia). Recuperado el 14-07-2018 de: https://musicatradicional.eu/es/piece/12580
[38] Según Emilio del Carmelo Tomás Loba, la denominación de «Jota navideña» es un error de apreciación designada así por los grupos de Coros y Danzas. El nombre popular con el que el pueblo de Patiño denominaba esta tonada a ritmo de jota es el de «Estudiantina». En: TOMÁS LOBA, E. C.: «La bajada del Niño de Patiño (Murcia). La evocación de un nacimiento». Cangilón, Revista del Museo de la Huerta de Alcantarilla, 28, 6. Murcia: Museo de la Huerta, 2008.
[39] TOMÁS LOBA, E. C.: «La bajada del Niño de Patiño (Murcia). La evocación de un nacimiento». Cangilón, Revista del Museo de la Huerta de Alcantarilla, 28, 6. Murcia: Museo de la Huerta, 2008.
[40] Durante muchos años el profesor García Matos fue realizando trabajo de campo. En el año 1955 formalizó la firma con la discográfica Hispavox para recoger 648 tonadas y toques instrumentales de toda España.
[41]Diario Línea. 10 de septiembre de 1957. Archivo Municipal de Murcia.
[42]Diario Línea. 28 de diciembre de 1967. Archivo Municipal de Murcia.
[43]Murcia Sindical. 1 de enero de 1967. Archivo Municipal de Murcia.
[44]La Verdad. 2 de enero de 1976, p. 11.
[45] En la programación de ese año participaron también las campanas de auroros de Alcantarilla, Javalí Nuevo, Rosario de Rincón de Seca y la rondalla-cuadrilla de Patiño. Hoja del Lunes. 18 de diciembre de 1978, p. 4.
[46]Diario Línea. 26 de diciembre de 1978, p. 5.
[47]Diario Línea. 29 de noviembre de 1978. Archivo Municipal de Murcia.
[48]Diario Línea. 16 de agosto de 1979. Archivo Municipal de Murcia.
[49]Diario Línea. 19 de diciembre de 1979. Archivo Municipal de Murcia.
[50]La Verdad. 29 de enero de 1980.
[51]Diario Línea. 11 de abril de 1980. Archivo Municipal de Murcia.
[52]Diario Línea. 13 de diciembre de 1980. Archivo Municipal de Murcia.
[53]Hoja del Lunes. 18 de marzo de 1985. Archivo Municipal de Murcia.
