* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
523
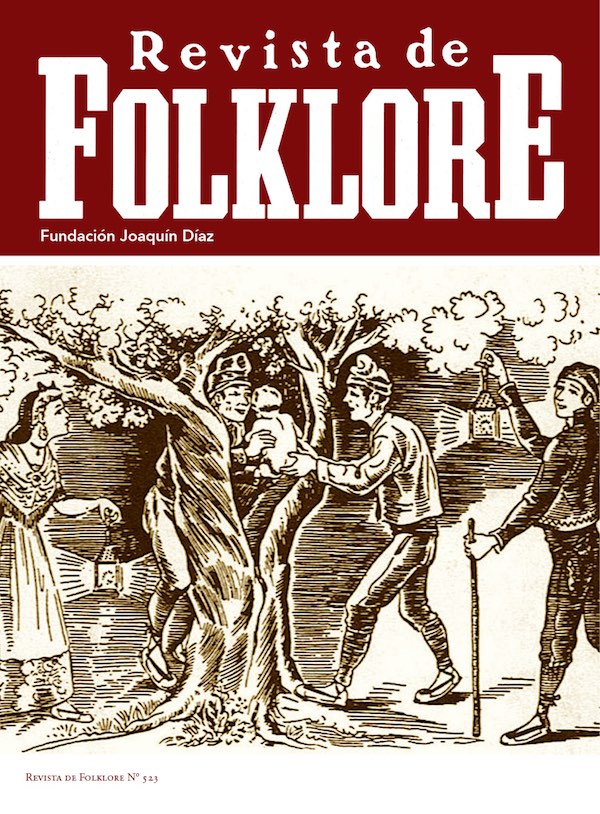
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Religión versus magia: el rito de sanación de la hernia y el papel de la Iglesia cristiana. Sínodos, inquisición, milagros y pervivencia
MARTIN BENITO, José IgnacioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 523 - sumario >
Resumen: Algunos de los rituales populares practicados en España y Portugal, así como en otros lugares de la Europa meridional que han llegado a nuestros días, hunden sus raíces en viejos ritos paganos de la antigüedad. Es el caso del ritual de sanación de la hernia. Se trata, en rigor, de un rito de paso, mágico, ligado a la creencia en el poder curativo o regenerador de la vegetación. Contra este reaccionó la Iglesia cristiana, al considerarlo como un sortilegio o superchería diabólica; de este modo, a través de la doctrina patrística, de la legislación de los sínodos episcopales o, incluso, de la Inquisición, la Iglesia abogó por su erradicación. Frente a la magia, la institución eclesiástica opuso la fe en los milagros concedidos por las fuerzas celestiales, lo que se traducía en peregrinaciones y limosnas de los devotos a los respectivos santuarios. Empero, el rito de sanación de la hernia, lejos de desaparecer, fue adaptando y mezclando determinados elementos de la religión cristiana, experimentado así un proceso de sincretismo que le permitió sobrevivir y llegar a las puertas del siglo xxi.
Summary: Some of the popular rituals practiced in Spain and Portugal, as well as in other places in southern Europe that have survived to this day, have their roots in ancient pagan rites. This is the case with the hernia healing ritual. It is, strictly speaking, a magical rite of passage, linked to the belief in the healing or regenerative power of vegetation. The Christian Church reacted against it, considering it a diabolical spell or trick; thus, through patristic doctrine, the legislation of episcopal synods, and even the Inquisition, the Church advocated for its eradication. Against magic, the ecclesiastical institution opposed faith in miracles granted by heavenly powers, which translated into pilgrimages and almsgiving by the devout to the respective sanctuaries. However, the hernia healing ritual, far from disappearing, adapted and blended certain elements of the Christian religion, thus undergoing a process of syncretism that allowed it to survive and reach the threshold of the 21st century.
Palabras clave: Rito. Magia. Supersticiones. Iglesia. Hernia. Enfermedades. Curaciones. Inquisición. Milagros. Sínodos. Medicina popular. Culto al árbol. Cristianización.
Keywords: Rite. Magic. Superstitions. Church. Hernia. Diseases. Healings. Inquisition. Miracles. Synods. Folk Medicine. Tree Worship. Christianization.
1. Introducción
Sostiene Malinowsky que «en el acto mágico la idea y el fin subyacentes son siempre claros, directos y definidos», mientras que «en la ceremonia religiosa no hay finalidad que vaya dirigida a suceso alguno subsecuente»[1].
En el presente trabajo trataremos acerca de un rito mágico que, con el tiempo, se envolvió –quizás para subsistir– de un ceremonial en apariencia religioso, que ha asegurado su permanencia y supervivencia hasta la actualidad[2].
En efecto, en buena parte de Europa y, más en concreto, en la península ibérica, se ha conservado, hasta la segunda mitad del siglo xx, un ritual de sanación de la hernia infantil (fig. 1)[3]. Pero en este, ¿dónde termina la magia y dónde comienza la religión? El ritual, en esencia y en origen, es mágico, buscando que las fuerzas de la naturaleza, en este caso la vegetación encarnada por el espíritu del árbol bajo el que pasa el doliente, actúen y le devuelvan la salud. Pero, al mismo tiempo, las oraciones o rezos de los oficiantes o participantes directos en tal acto, invocando a fuerzas superiores celestiales para la curación, le confiere un revestimiento de ceremonia religiosa[4].
Con todo, pese a este envoltorio, subyace un primitivismo ancestral, pues el rito se celebra en un sitio apartado del hábitat rural, en contacto con la naturaleza, conducido, por lo general, por las propias gentes del lugar, sin mediación o intervención de los ministros del culto oficial.
Esta práctica, mágica y religiosa, hunde sus raíces en la Antigüedad. Se trata, en rigor, de un rito ancestral, pagano, que a lo largo de la Edad Media experimentó un proceso de sincretismo religioso, cristianizándose, lo que no impidió que fuera objeto de denuncias y amonestaciones por parte de la Iglesia católica, en un intento de corregir y erradicar la costumbre, tanto antes como después del Concilio de Trento (1545-1563). Considerando que era una práctica supersticiosa y demoníaca, que escapaba a su control y ortodoxia, la condenó en las constituciones sinodales, y se valió tanto de los visitadores pastorales como del Santo Oficio de la Inquisición, reprendiendo a quienes la practicaban.
No obstante, la Iglesia estimuló el culto a las imágenes y el favor de la divinidad por medio del milagro, por lo que, en paralelo, los devotos acudieron también a santuarios –iglesias y ermitas– recurriendo e invocando la intercesión o intervención de cristos, vírgenes y santos para buscar el remedio a sus problemas de salud, entre los que se encontraban las «quebraduras» o hernias.
En la creencia popular sanar de la quebradura en la edad infantil era esencial para asegurar la reproducción. El no ser tratada y curada a tiempo podía conducir a la esterilidad o infertilidad de la persona afectada, por la falta de fuerza para concebir, tanto en hombres como en mujeres. La curación perseguía eliminar el dolor físico, pero también atajar o remediar las consecuencias negativas derivadas de la hernia[5].
2. El rito: de la Antigüedad a la Edad Moderna
2.1. Descripción
Aun observando que a la largo del continente europeo, en general, y de la península ibérica, en particular, –así como en otras partes, caso de Baleares[6], Canarias[7] o América[8]– existen variaciones y adaptaciones regionales, el rito de sanación de la hernia infantil, en esencia, consistía y aún consiste en lo siguiente: al niño «quebrado» o herniado se le lleva fuera de la localidad, a una zona arbolada. Los oficiantes cortan o desgajan de arriba abajo el tronco o barda de un árbol joven, manteniendo unidos, no obstante, los extremos; las dos mitades resultantes las separan lateralmente, de manera que estas forman una horquilla, arco u óvalo, hueco por el que los oficiantes o celebrantes pasan desnuda a la criatura quebrada un determinado número de veces, al tiempo que formulan rezos u oraciones en forma rimada, invocando la sanación del infante. A continuación, unen las dos mitades desgajadas, aplicándole barro y atándola con una correa formada por la cáscara de otro árbol o con una cuerda o tela de lino o lana, en la creencia de que si las dos mitades unen con el tiempo y y la barda o rama del árbol reverdece, se cura también el mal del niño.
2.2. Los árboles
El ritual, por lo general, se hacía y se ha hecho en la Noche de San Juan, antes de rayar el sol. Se trata, en puridad, de un rito realizado en un lugar apartado de la población, en un entorno natural, bosque, paraje o prado donde crece la vegetación y, en particular, los árboles o arbustos apropiados y utilizados en el rito. Estos solían ser de especies variadas, según la zona fitoclimática. En el norte de la península ibérica se han utilizado principalmente ejemplares jóvenes de roble o carballo (Portugal[9], País Vasco[10], Navarra[11], Cantabria[12], Galicia[13], Aragón[14] y áreas serranas de la Meseta[15]…), haya (Navarra)[16]. No importa tanto la especie como que sean ejemplares jóvenes o maleables. Además del roble, en otras partes de España se utilizó el mimbrero[17], el guindo[18], el ciruelo[19], el peral[20], el chopo[21], el olivo[22], el saúgo, el álamo[23], el olmo (negrillo)[24], la higuera[25]... Incluso, para hacer el ritual se aprovechaban huecos naturales del tronco del árbol –una encina en Torrejoncillo (Cáceres) y en el santuario salmantino de Valdejimena[26].
2.3. El rito de sanación de la hernia en la Antigüedad
Como se ha dicho, el rito de sanación de la hernia infantil que ha llegado hasta finales del siglo xx es una ceremonia de sincretismo religioso cristianizada. No obstante, se trata de un ritual ancestral, de origen indoeuropeo, como veremos a continuación.
La descripción más aproximada, desprovista del sincretismo cristiano posterior, es la de Marcelo Empírico o de Burdeos, médico galorromano de Teodosio el Grande, que vivió en los siglos iv-v d. C. En su obra De medicamentis recoge:
Si puero tenero rames descenderit, cerasum novellam radicibus suis stantem mediam findito, ita ut per plagam puer traici possit, ac rursus arbusculam coniunge et fimo bubulo aliisque fomentis obline, quo facilius in se quae scissa sunt coeant. Quanto autem celerius arbuscula coaluerit et cicatricem duxerit, tanto citius rames pueri sanabitur[27].
Conviene señalar que en latín ramex–ramicis significa simultáneamente dos cosas: hernia, rama. Quizás se ha producido un efecto de proximidad asociativa, esto es, el principio similia similibus curantur tuvo aplicaciones aproximativas: pasar por la rama - curar de la hernia. Aunque no sea el único causante de la superstición, sin duda ha ayudado a consolidarla desde los tiempos romanos[28].
Empero, los orígenes de este método de magia curativa son bastante anteriores al mundo tardorromano. Ya en época republicana, Catón, «el Viejo», en su obra De agri cultura, describe en el siglo ii a. C. un encantamiento mágico muy similar:
Si hay una luxación, se curará con este encantamiento: toma una caña verde de cuatro o cinco pies de longitud, rájala en dos por la mitad y que dos hombres la tengan contra su muslo; comienza la encantación hasta que se junten las dos mitades. Blande un hierro por encima. Cuando se hayan juntado y se hayan puesto en contacto una con otra, coge la caña con la mano y córtala por la extremidad de la derecha y de la izquierda; átala a la dislocación o a la fractura; se curará. Sigue, sin embargo, haciendo encantaciones todos los días[29].
Los manuscritos conservados de la obra de Catón introducen las palabras o conjuros mágicos para la encantación como:
—Motas vaeta daries dardaries astataries dissunapiter.
—Huat huat haut ista pista sista dan, abodann austra.
—Huat, haut, haut istasis tarsis ardannabou dann austra.
Se trata, en verdad, de fórmulas o recitados repetitivos y rimados, de difícil traducción, donde se unen palabras matrices o raíces, cuya repetición está encaminada a que el encantamiento surta efecto[30]. Este recitado contra las luxaciones debió mantenerse en el tiempo, como recoge de manera crítica J. C. Frommann (1623-1695) en Tractactus de Fascinatione [31] y J. B. Thiers (1636-1703), en su Traité des superstitions[32].
Pero el rito mágico de paso bajo la rama de un árbol o arbusto previamente seccionada pudiera tener orígenes mucho más antiguos, incluso del segundo milenio a. C., conforme se desprende de un texto hitita, datado entre el 1800-1200 a. C., según el cual una hechicera en un lugar rural de la costa occidental de Asia Menor, al oeste de Cilicia, hace pasar a un hombre bajo una puerta o arco de cañas para quitarle la feminidad y darle la virilidad[33].
2.4. El rito sanatorio en la Edad Media
En la misma línea del texto de Marcelo de Burdeos, contamos con otro más tardío, que forma parte de los Additamenta a la obra de Teodoro Prisciano, médico africano de los siglos iv-v, discípulo de Vindiciano[34] y autor de la obra Rerum Medicarum libri quatuor. La adición en cuestión debió elaborarse en algún momento entre el siglo v y el xii, pues este Pseudo-Teodoro procede del Códice 1343 de Bruselas –fechado en la décimo segunda centuria–. Referente a la «herniosis» aconseja:
Item ramum diffusum novellum quares de quali volueris ligno et findes et per ipsam fissuram puerum transduces qui ramicem patitu. Postea recomponas et liges ramum. Dum coeperit ramus cohaerere, puer sanabitur[35].
Este ritual atravesó toda la Edad Media. Por las oquedades arbóreas se hacían pasar no solo personas, sino también animales. En el siglo vii, san Audoécono atribuía a san Eloy, obispo de Noyon, la siguiente advertencia:
Nullus praesumat lustrationes facere nec herbas incantare, neque pecora per cavam arborem, vel per terram foratam transire, quia per haec videtur diabolo ea consecrare[36].
De hecho, san Eloy, al igual que habían hecho antes otros obispos, caso de san Martín de Braga[37], advertía también contra el culto a los árboles:
Nullus Christianus ad fana, vel ad petras, vel ad fontes, vel ad arbores, aut ad cellas, vel per trivia, luminaria faciat, aut vota reddere praesumat[38].
Empero, Alfonso M. di Nola sugiere la hipótesis que el texto pertenezca en origen a san Cesario de Arlés que, en el ambiente galorromano de la Francia meridional del siglo v, arremetió contra las supersticiones de visigodos y ostrogodos[39].
En cualquier caso, el rito de paso como terapia –ya fuera en un árbol o bajo la tierra– era visto como una superstición pagana. Burcardo de Worms (965-1025), consideraba pecado la práctica de pasar a los niños enfermos por agujeros o aberturas para lograr su curación[40]:
Fecisti quod quaedam mulieres facere solent. Illae dico quae habent vagientes infantes, effodiunt terram, et ex parte pertusant eam, per illud foramen pertrahunt infantem, et sic dicunt vagientis infantis cessare vagitum. Si fecisti, aut consensisti, quinque dies in pane et aqua poeniteas[41].
Aún en el siglo xiii parece que en algunas partes del interior de Francia el rito se mantenía en su forma pagana, sin cristianizar, conforme a la actuación transmitida y llevada a cabo por el predicador Étienne de Bourbon, en la aldea de Villars-les-Dombes, cerca de Lyon, contra el santuario de san Guinefort, un perro al que se veneraba como mártir[42] y donde acudían los enfermos con la esperanza de su curación. El dominico describe cómo en un bosque situado a una legua del santuario tenía lugar la siguiente ceremonia:
Maxime autem mulieres quae pueros habebant infirmos et morbidos ad locum eos deportabant, et in quodam castro, per leucam ab eo loco propinquo, vetulam accipiebant, quae ritum agendi et demonibus offerendi et invocandi eos doceret eas, et ad locum duceret. Ad quem cum veniret, sal et quaedam alia offerebant, et panniculos pueri per dumos circunstantes pendebant, et acum in lignis, quae super locum creverant, figebant, et puerum nudum per foramen quod erat inter duos truncos duorum lignorum [introducebant], matre existente ex una parte et puerum tenente et proiciente novies vetula quae erat ex alia parte, cum invocatione demonum adjurantes faunos, qui erant in silva Rime, ut puerum, quem eorum dicebant, acciperent morbidum et languidum, et suum, quem secum detulerant, reportarent eis pinguem et grossum, vivum et sanum. Et, hoc facto, accipiebant matricide puerum, et ad pedem arboris super stramina cunabuli nudum puerum ponebant, et duas candelas ad mensuram pollicis in utroque capite, ab igne quem ibi detulerant, succedebant et in trunco superposito infigebant, tamdiu inde recedentes quod essent consumptae et quod nec vagientem puerum possent audire nec videre; et sic candelae candentes plurimos pueros concremabant et occidebant, sicut ibidem de aliquibus reperimus. Quaedam etiam retulit mihi quod, dum faunos invocasset et recederet, vidit lupum de silva exeuntem et ad puerum euntem, ad quem, nisi affectu materno miserata prevenisset, lupus vel diabolus in forma eius eum, ut dicebat, vorasset. Si autem, redeuntes ad puerum, eum invenissent viventem, deportabant ad fluvium cuiusdam aquae rapidae propinquae, dictae Chalaronae, in quo puerum novies immergebant, qui valde dura viscera habebat si evadebat nec tunc vel cito post moreretur[43].
El propio Étienne de Bourbon, dominico e inquisidor, consideraba que este ritual era una superstición injuriosa a Dios, propio de la idolatría, pues «las miserables mujeres… desprecian a las iglesias o a las reliquias de los santos, llevan a sus hijos a estos arbustos… para que se produzca la curación». Considerando, pues que el rito era obra demoníaca, destruyó el lugar, ordenando talar y quemar el bosque sagrado[44].
Lejos de desaparecer, el rito sanatorio de la hernia debía estar muy arraigado. Bernardino de Siena (1380-1444), en su Quadragesimale de christiana religione, escrito entre 1433 y 1436, condena a aquellos que:
Contra quasdam infirmitates puerorum faciunt illos transire per radices concavas quercuum, vel propagines, sive per foramen recens[45].
En la península ibérica contamos con referencias al rito, al menos desde el siglo xiv, en concreto en la obra Declaración de los mandamientos de Dios del arzobispo de Sevilla Pedro Gómez Barroso, que ocupó la sede entre 1380-1390[46]. Al ocuparse del primero de los mandamientos, el autor señala la práctica «de pasar al potroso o potrosa por el quejigo o bimbre o çarça fendidos»[47].
2.5. La Iglesia contra las curaciones/supersticiones al inicio del Renacimiento
En la misma línea del arzobispo Gómez Barroso se expresa el dominico burgalés Pedro de Covarrubias (1470-1530), cuando señala como pecado el hacer «cosa supersticiosa para sanar, la qual no tenia virtud natural para tal effecto ni consta a la yglesia que la tenga sobrenatural: como es medir la cinta, hender el mimbre, abrir el arbol»...[48].
No directamente relacionada con la hernia, pero sí con otros miembros quebrantados, fue la práctica curativa a la que alude Martín de Castañega en su Tratado muy sotil e bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos conjuros (1529) (fig. 2). Se trataba de hacer una hendidura en una caña o mimbre para sanar la espalda:
Cosas que los médicos católicos y sabios condenan por suspectas superticiosas, como para curar y concertar los lomos acostumbran a hazer una hechiceria, hendiendo o partiendo una caña o mimbre, i despues que se ayunten las partes diciendo ciertas palabras en cierta manera, lo qual es supersticioso porque aquel ayuntamiento de las partes partidas no es natural, pues que ellas por si sin aquellas palabras no se ayuntarian ni aquellas palabras pueden ser naturales para aquel ayuntamiento, porque ningunas palabras tienen ni pueden tener virtud natural para algún efecto, ni todo ello junto tiene virtud natural para curar i concertar los lomos de donde se arguye el pacto oculto con el demonio[49].
El ritual, como puede apreciarse, nos evoca y remite el encantamiento mágico de Catón[50]. En el caso señalado por Castañega la práctica estaba orientada a «curar y concertar los lomos»; Sebastián de Covarrubias, define «lomo» como «la parte del animal que está pegada al espinazo de medio abaxo» y, en consecuencia, «deslomarse» como «sentirse de los lomos por estar quebrantado»[51].
Martín de Castañega, fraile franciscano, escribió su obra por encargo de Alonso de Castilla, obispo de Calahorra. Y en ella se ocupaba de los saludadores, hechiceros y adivinos. De los primeros escribía que «salvo en pocos particulares se pueden llamar saludadores, porque dan salud»[52].
También el canónigo salmantino Pedro Ciruelo se ocupó de los ensalmadores, esto es, aquellos que presumen de sanar a los enfermos con solas palabras, sin medicinas naturales, en Reprobación de supersticiones y hechicerías, obra publicada en Alcalá de Henares (1538) que tuvo varias reimpresiones[53]. Si bien Ciruelo no alude al rito de hendir o abrir plantas como práctica curativa, no obstante, en el capítulo tercero de la tercera parte de la obra «arguye contra la superstición de los ensalmadores, que, con palabras y otras cosas vanas, presumen de sanar llagas, heridas y apostemas sin poner medicinas». El propósito de Ciruelo era el castigo y erradicación de las hechicerías y supersticiones, las cuales «se deven mucho castigar por los prelados y juezes, y echarlas de la tierra de los christianos como cosas malas y ponçoñosas y muy prejudiciales a la honra de Dios y muy dañosas y peligrosas a las ánimas».
Para el remedio contra la enfermedad el canónigo salmantino aconsejaba por un lado buscar «todos los remedios que son possibles por via natural del saber humano» y, por otro, encomendarse a «Dios y a sus sanctos con devoción su persona y familia y hazienda, y suplicarle que en aquel trabajo socorra con ayuda celestial en lo que no alcançan las fuerças naturales ni saber de los hombres», aconsejando que en las enfermedades se buscara el consejo o parecer de los sabios médicos, cirujanos y boticarios[54].
Reprobaba Ciruelo a los que usaban ensalmos para curar, «porque estos no sanan a los pacientes por virtud natural de las palabras, ni por milagro de Dios sobrenatural», sino por mano del diablo, lo que era un gravísimo pecado de idolatría.
3. La reacción tras el Concilio de Trento. Los sínodos y la corrección de las costumbres
La práctica curativa de enfermedades por medio de este tipo de rituales, en los que mediaban signos, caracteres, palabras u oraciones fueron consideradas por la Iglesia cristiana como supersticiones. Desde la tardoantigüedad y durante toda la Edad Media la institución eclesiástica, a través de la patrística, los concilios y los sínodos, legisló contra las supersticiones y los encantamientos[55].
Tras el Concilio de Trento (1545-1563), que legisló sobre la invocación de los santos, el uso de las imágenes y la veneración de las reliquias, fueron varios los sínodos de la Iglesia española que arremetieron contra los sortilegios y hechicerías. Empero, como hemos visto, antes del concilio tridentino, se había ido ya forjando una doctrina contra las supersticiones, caso de los tratados de Gómez Barroso, Martín de Castañega o Pedro Ciruelo, entre otros. Y así, el rito sanatorio de la hernia pasó a ser considerado como una superstición más.
3.1. El ritual de sanación de la hernia en los sínodos españoles
La práctica totalidad de los sínodos españoles de los siglos xvi al xviii legislaron contra los sortilegios y supersticiones. En algunos de ellos hay, además, referencias explícitas al rito sanatorio de la hernia.
En el celebrado en Burgo de Osma entre el 3 y el 15 de julio de 1584, en el Título 45, De religiosis domibus. Constitución I, se insertó una reprobación contra la costumbre de pasar por árboles la Noche de San Juan (fig. 3).
Otrosi. Si reprobamos el pasar por alamos, ciruelos, ni otro arbol, la noche de San Ioan, o otra qualquiera: y para esto mandamos so pena de excomunion y de seys reales de pena, que nadie se junte en el valle de Covos tierra de Aza, ni en otra parte deste nuestro obispado a hazer las otras supersticiones y hechizerias: y encargamos a los curas den aviso a nos o a nuestro provisor de las personas que lo contrario hizieren, y asi mismo encargamos a la justicia dé favor y ayuda para lo suso dicho[56].
El mandato no es más explícito, pero al parecer, la costumbre de «pasar árboles» como un remedio mágico para curar la hernia debía ser bastante común en la Tierra de Haza. El texto es muy interesante porque se registra una sacralización de un bosque particular (valle de Covos), lo que entroncaría con la tradición romana del lucus o bosque sagrado, como en el caso del bosque de Rimite, cerca de Lyon, del que ya se habló al tratar de la actuación de Étienne de Bourbon.
Empero, lejos de corregirse, la costumbre se siguió manteniendo y así, en el sínodo de 1647, se volvió a arremeter contra esta práctica. En esta ocasión, los legisladores sinodales fueron mucho más explícitos en la descripción del ritual, que conforme a los tratados y doctrina de la Iglesia, tacharon de diabólica superstición:
XIV. De los niños lisiados en la noche de S. Juan
Otrosi por quanto tenemos noticia, que en algunos lugares deste obispado, y en particular en tierra de las villas de Aranda, y Valle de Aza de algunos años a esta parte se ha introducido una diabolica superstición y es que la noche de San Juan y otras llevan los niños quebrados o lisiados al campo, y abriendo por medio un arbol, o otra planta, poniendose de la una parte del un hombre, que se llame Juan, y de la otra otro que se llame Pedro, meten los niños por medio de dicho arbol, diciendo que traeis Pedro y responde el otro un niño quebrado, y recibiendo el niño, el que se llama Juan, le vuelve a entregar, diciendo, yo te lo vuelvo sano, en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo, y de Juan bienaventurado, y luego atan el árbol, con varro, y una venda, y si dicho arbol liga, y se vuelve a unir, dicen, que sana el niño, y si no, que no sana, y deseando evitar esta superstición, y vana observancia avemos puesto algunos medios, y reconociendo, que no han sido tan eficaces, como conviene, y aunque tambien estaba prohibido por la Constitucion del señor D. Sebastian Pérez en el titulo 45.&.36. Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante ninguna persona haga lo susodicho so pena de descomunion mayor lata sententia, en que incurra, y de dos mil maravedis, aplicados para pobres a nuestra disposicion, en que desde luego les damos por condenados por cada vez que lo hizieren. Y encargamos y exortamos a los curas en cuyo distrito sucede lo susodicho, tengan particular cuydado de impedirlo, invocando si fuere necesario el auxilio del braço seglar para prenderlos, y darnos aviso de quien lo hiziere para que procedamos a la execucion de las dichas penas, y las demas que hallaremos por derecho[57].
De esto se infiere que el ritual se hacía tanto en la Noche de San Juan como en otras y consistía en llevar los niños lisiados al campo para curarlos de la quebradura (hernia). Actuaban como oficiantes dos personas, de nombre Juan y Pedro, las cuales pasaban a los niños quebrados por el medio de una planta o árbol que habían abierto para el efecto, y dando la criatura una persona a la otra, mientras recitaban las palabras: una que pasaba un niño quebrado y la otra que lo recibía sano, al tiempo que invocaban a la Trinidad y a san Juan (fig. 4). Hecho esto cerraban la apertura del árbol, uniéndola con barro y atándola con una cuerda, en la creencia de que si el árbol ligaba y volvía a unirse el niño sanaba.
El sínodo reconocía que la práctica supersticiosa había sido prohibida por el obispo Sebastián Pérez en el sínodo de 1584, pero que, a pesar de haberse empleado contra ella, los medios no habían sido «eficaces». Por ello ordenaba que la costumbre cesara, bajo pena de excomunión y multa de 2.000 maravedíes, al tiempo que exhortaba a los curas a impedirlo, con el auxilio de la justicia secular, si fuera necesario. Tampoco parece que el mandato episcopal surtiera mucho efecto, pues en la visita pastoral que el obispo Sebastián de Arévalo hizo el 24 de julio de 1687 a la ermita de Nª Sª de las Viñas, en Aranda de Duero, «mandó que nadie usase de la superstición de pasar los niños por los árboles en ciertos días determinados del año, ni se comiese, bebiese ni bailase dentro de la ermita»[58].
En términos similares también el sínodo de Palencia de 1678 reprobó esta costumbre, que debía estar extendida por muchos lugares del obispado. En el Título XIX dedicado a los sortilegios, se recogió:
Otrosi, aviendosenos representado en esta Santa Synodo, que en muchos lugares de este nuestro obispado, las noches de San Juan Bautista, con indiscreta devocion, y vana observancia, se hazen muchas supersticiones, y una de ellas es, que abren los arboles, y llamando dos personas, que una se llame Pedro, y otra Juan, en su presencia pasan por el arbol los niños quebrados, creyendo, que con esta diligencia quedaran sanos, y si sucede assi por otros remedios naturales, lo atribuyen a esta diligencia, y no a sus causas legitimas, lo qual manifiestamente es superticioso, y vana observancia. Y para evitar, y quitar este abuso tan mal introducido, mandamos a todos nuestros feligreses, hombres y mujeres, pena de excomunion mayor, el que de aqui adelante no usen de esta diligencia, y totalmente se abstengan de ella, porque si hasta aqui pudo escusar a algunos simples, y rudos la ignorancia, ya no podran tenerla para incurrir en pecado grave, y en la censura, que se les impone. Y encargamos a los curas se lo amonesten repetidas veces en las plegarias, especialmente en las dos fiestas inmediatas, y antecedentes a la festividad de el Santo[59].
El paso por los árboles parece que no solo estaba reservado a las personas, sino que se aplicaba también a las imágenes. Así, esta costumbre estaba arraigada en la diócesis de Astorga, pues en el sínodo que se celebró en 1592, se aprobó un capítulo referente a las procesiones, dentro de la constitución XIII, que rezaba:
Que no se hagan cosas supersticiosas en las procesiones.
Otrosí mandamos á los Curas, no permitan usar de ninguna supersticion en las dichas procesiones, como son quando las hacen por falta de agua sacan imágenes y reliquias con ellas, y las suelen meter en fuentes ó rios, y las piden favor para que llueva, y que de otra manera, no las sacan del agua, y pasando por álamos, ciruelos, y otros árboles, especialmente la noche de San Juan, y usan de otras supersticiones: mandamos á todas las personas estantes en nuestro obispado que no abusen de lo suso dicho, ni de cosas semejantes, y a los curas y capellanes, que no den ni saquen imágenes de la dicha iglesia, ni las consientan mojar so pena de descomunion mayor en la cual incurran[60].
Como decíamos más arriba, la mayor parte de los sínodos españoles arremetieron contra los sortilegios. En estos estaban los adivinos, agoreros y hechiceros, que directamente eran excomulgados. Las constituciones sinodales dejaban en mano de los visitadores y curas párrocos la vigilancia, «diligente inquisición» e información a obispos y provisores de estas prácticas, como recogían las de Burgos de 1571[61].
Asimismo, los sínodos legislaron contra saludadores, ensalmadores y bendecidores, por recelar de ellos, «ya que quieren aplicar sus falsas palabras por via de medicina, que ni son ciertas, ni aprobadas según nuestra santa fe católica». Por eso se ordenaba que estos fueran castigados «conforme a su delito», dejando en manos de los curas el «cuidado de amonestarlos y corregirlos»[62].
Conforme a la doctrina de la Iglesia solo sus ministros podían rogar a Dios «lo que se ha de hacer y guardar» y no las personas que ordinariamente lo hacían, por lo que el sínodo de Coria de 1571 ordenaba a provisores y oficiales no permitieran en la diócesis «saludadores ni ensalmadores, ni nóminas no aprobadas ni otras cosas que son desta qualidad que sin milagro no pueden obrar»[63]. El consentir personas supersticiosas hacía mucho daño a la república cristiana, cuyo error nacía de la ignorancia al pedir o querer que «sin aplicación de medicinas o otras cosas corporales se haga el efecto que mediante ellas se suele hacer». En cualquier caso, el citado sínodo cauriense dejaba muy claro que los fieles cristianos no debían pedir milagro al Señor en sus enfermedades y trabajos «porque haciéndolo sería tentarle y pecar en ello gravemente»[64].
Lo descrito en el rito sanatorio de la hernia por los sínodos de Burgo de Osma y Palencia, se acomodaba, pues a lo que, a juicio de Gaspar Navarro, hacían los saludadores, conforme a la descripción que de ellos hizo el canónigo de la iglesia de Jesús Nazareno de Montearagón, Gaspar Navarro, en su Disputa de los Ensalmos, los cuales usaban de «palabras y ceremonias vanas, para querer sanar algunas enfermedades, fuera de curso natural de las medicinas»[65]. Para Navarro la sanación que se hacía solo con palabras era un pecado de superstición, de modo que los saludadores no eran más que hechiceros y enemigos de la religión cristiana. De hecho, el propio Navarro trató de impedir las supersticiones en sus curatos, como él mismo reconocía[66].
3.2. La intervención de la Inquisición
Considerado como una «diabólica superstición», el Santo Oficio de la Inquisición procedió también contra el rito de la hernia, tanto en España como en América, donde la colonización había llevado el ritual. En cualquier caso, ello no comportó ningún tipo de castigo severo, más allá de la instrucción y corrección por parte de los inquisidores.
Entre 1715 y 1718 la Inquisición de San Luis de Potosí, en Nueva España, llevó a cabo una serie de pesquisas, en las que afloraron denuncias y autodenuncias de varias supersticiones, entre las que se encontraban el rito curativo de la hernia. Algunos de los casos se remontaban a finales de la centuria anterior[67]. De los seis casos recogidos, en tres de ellos consta el origen español de la denunciante.
Los denunciantes fueron los propios participantes en la ceremonia y, en algún caso, también un sacerdote. Este fue el caso del bachiller Felipe de Ocio y Ocampo, que se autoinculpó en 1718 porque siendo niño había creído que los niños quebrados sanaban cuando eran pasados por un sauce el día de San Juan. Así lo habían hecho sus padres con un hermano suyo. Fue corregido y desengañado por los inquisidores.
En otros tres casos fueron las propias madres las que informaron de que sus hijos enfermos y quebrados habían sido pasados por un sauce abierto para curarlos. En otro de los casos la informante, de nombre María de San Juan Gaitán, fue una de las participantes en una de las ceremonias celebradas la mañana de San Juan tiempo atrás, hacia 1690, a la que asistió acompañando a un Juan. Española de origen, desde niña creía firmemente que con esta diligencia los niños curaban, como ella misma sabía por haberla ejecutado de buena fe en varias ocasiones. Reveló la oración que recitaban mientras pasaban al niño por la rajadura que habían hecho al sauce, en la que se invocaba a San Juan y a la Santísima Trinidad: «Juan este niño te entrego quebrado, tú me lo vuelves sano en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo». Después de esto unían con lodo las partes rajadas del árbol, creyendo «conforme se cerraba esta herida en el árbol se resolvía la quebradura del niño». María de San Juan estaba convencida que esta cura de niños «se debía a un especial privilegio que Dios nuestro señor le había concedido al Santo glorioso». Reconoció que había estado en un error hasta que los inquisidores le instruyeron «sobre la verdad del asunto»[68].
Dos de las declaraciones aportaron un elemento complementario al ritual, según el cual, al niño, una vez pasado por el arco de rajadura del árbol, se le metía en un pocito hecho al pie del árbol, donde brotaba el agua por su cercanía al cauce de un río[69].
Tal vez esta última circunstancia debería interpretarse como un nuevo bautismo, o un nuevo nacimiento «bendecido» por san Juan Bautista, con lo que al poder regenerativo de la vegetación debía sumarse también el del agua. Similar práctica se hacía en Extremadura y Andalucía a finales del siglo xix, cuando el niño afectado de hernia, después de haberse pasado tres veces por una mimbre abierta la Noche de San Juan, lo chapuzaban en un charco de agua cercano[70]. En Alange y en Ribera del Fresno (Badajoz) lo sumergían en el agua antes de pasarlo por la hendidura del mimbrero[71]. En Usagre (Badajoz), los celebrantes, Juan y María, se metían en el agua con el niño desnudo en brazos y lo sumergían tres veces, rememorando el bautismo de Cristo al tiempo que recitaban el siguiente ensalmo u oración:
–San Juan bautizó a Cristo
y Cristo bautizó a San Juan,
en el río del Jordán,
y era que Dios lo veía.
–Pásamelo, Juan.
–Pásamelo, María[72].
El rito de sumersión en el agua, asociado al paso por el árbol se atestiguaba asimismo en Ahigal, en la Tierra de Granadilla (Cáceres), cuando al llegar a la población, a la vuelta de la ceremonia de haber pasado al niño por un galapero o peral silvestre, lo lavaban en la laguna del Lejío. Se reforzaba la creencia de la curación con el fajado de unas cintas sacadas de un paño sobre el que hubiera reposado la custodia del Corpus[73].
En Casillas de Coria, Cachorrilla y Pescueza el ritual consistía en bañar al niño en una charca de agua, tras haberla cruzado tres veces los oficiantes con la criatura en brazos[74].
La Inquisición se ocupó de algunos casos en la España peninsular. Juan Blázquez se remite a una documentación del Archivo Histórico Nacional para describir el rito en Malagón (Ciudad Real)[75]. En 1627 tuvo lugar un proceso contra Antón Paredes, vecino y regidor de Abla (Almería), porque tenía por costumbre curar a muchachos y personas quebradas y lisiadas haciendo uso de «acciones y palabra supersticiosas», contrarias al «uso y costumbre de Nuestra Santa Madre Iglesia». Uno de los testigos en el proceso describió así el ritual:
[…] las noches de San Juan, para curar los niños quebrados junta a cuatro personas que se llamen Juan, los pone formando una cruz junto a una zarza que abren a lo largo por medio y la divide al modo de un arco sin acabarla de quebrar ni por arriba ni por abajo y por medio del arco se hace pasar la criatura, que solo lleva puestos unos calzones blancos, y cuando la pasa por el arco le dice a los Juanes que digan estas palabras: «Juan, este niño te doy quebrado y lisiado; en nombre de Dios y del señor san Juan devuélvemelo sano». Y diciendo estas palabras uno de los Juanes entra por el arco a la persona que se cura y el otro Juan la recibe y se la vuelve a dar al Juan que se la dio volviéndola a meter por el arco de la zarza formando alternativamente en las respuestas dos cruces. Luego juntan la zarza que habían abierto y la atan y dicen ciertas oraciones al tiempo que realizan algunas ceremonias[76].
El ritual es, pues, muy similar al ya descrito, con la observación de que aquí era dirigido por el regidor de Abla, en el que intervenían cuatro Juanes como oficiantes, los cuales se colocaban formando una cruz en torno a la zarza abierta.
Otro de los casos en los que intervino el Santo Oficio fue el de los niños quebrados de Montoro (Córdoba)[77]. En 1755 el tribunal de Córdoba remitió al Consejo de la Suprema una relación sumaria hecha por Fernando López Cárdenas, teniente de cura de Montoro sobre lo que sucedía en esta villa la Noche de San Juan en la curación de los niños quebrados, según la cual esa noche
[…] al mismo toque o poco despues de las doce se juntan en una mimbrera tres Joanes y tres Marias, abren una bara larga de mimbre por medio quanto quepa por la hendedura una criatura, y tomando una de las Marias al niño desnudo, dice: Juan, responde este: – qué y entonces dice la misma: En el nombre del Señor San Juan, y de Jesus coronado, te entrego este niño quebrado, y me lo has de volver sano, y al decirlo, lo pasan por avertura de mano en mano, y se repiten esta ceremonia por tres veces. Luego atan el mimbre con una venda, y si a los nueve dias, que vienen a reconocerlo, si allan que el mimbre ha hecho la union, creen que ha sanado la criatura, y si no, que prosigue con su quebradura.
En julio de ese año el tribunal de la Inquisición examinó a quince testigos, que dieron noticia del hecho. Algunos conocían el acto por haber participado directamente en él, declarando que «se ha practicado lo mismo todos los años desde que hacen memoria». Argumentaron los participantes que actuaron creyendo que «no hubiese cosa mala, asta que acudiendo el corregidor, alcalde y demas ronda a la bulla, y concurso, luego que pasaba los reprendio y amenazo, si lo repitiesen».
El fiscal de la Inquisición pasó el expediente para su calificación a tres padres dominicos, los cuales dijeron que «en lo objetivo contenía hecho supersticioso de sortilegio mui usado entre gente vulgar, y sencilla, sin apreender en ello malicia, por lo que los denunciados fueron escusados de castigos».
En consecuencia del expediente, el inquisidor fiscal por su escrito de 7 de octubre de 1755 pidió la publicación del edicto en todo el distrito, prohibiendo la práctica de estos hechos supersticiosos, consultándolo antes con el Consejo de la Suprema.
De estas actuaciones inquisitoriales se infiere que el ritual de curación de la hernia era una ceremonia que estaba arraigada en el pueblo hispánico, que se solía hacer generalmente la Noche de San Juan, cuyos participantes practicaban de buena fe, en la creencia de que curando la herida del árbol se hacía lo propio con la quebradura del niño, eso sí, por la intercesión de san Juan ante Cristo o la Santísima Trinidad. Esto es, los participantes practicaban el rito de manera inocente, sin saber que ello contravenía las disposiciones de la fe católica y que era rechazado por las disposiciones de la jerarquía eclesiástica.
4. La curación por el milagro
La Iglesia cristiana no podía consentir, pues, cualquier práctica que se escapara a la ortodoxia y al control por parte de la jerarquía y sus ministros. Por mucho que en determinadas ceremonias se hicieran oraciones y se invocara a los santos o a la Santísima Trinidad, el ritual de la hernia –como otros– escapaba a su control. No se hacía en el templo ni era oficiado por los sacerdotes, legítimos representantes de impartir y de vigilar el cumplimiento de la ortodoxia de la santa madre Iglesia, sino que tenía lugar fuera del caserío, en el campo o bosque, cuyos oficiantes eran generalmente miembros de la propia población campesina, gente vulgar y sencilla, sin más conocimientos y autoridad que la de llamarse Juan, Pedro o María.
Al contario de los saludadores y hechiceros, a juicio de Gaspar Navarro, los buenos cristianos, «juntamente con las medicinas, hazen diligencias con oraciones devotas a Dios y a sus Santos, y en unas enfermedades se encomiendan a unos Santos y en otras á otros, según diversas gracias, que Dios ha repartido a sus Santos, y ellos las han mostrado a sus devotos, que se encomiendan a ellos; así San Sebastian en el trabajo de la pestilencia, Santa Barbara, en las tempestades de truenos, y rayos, y así de otros muchos santos y santas»[78].
Y es que, en efecto, además de los rituales sanatorios, en otras ocasiones el pueblo buscaba remedio para sus males y enfermedades recurriendo directamente a la divinidad, a través de los cristos, vírgenes y santos, esperando el milagro. Desesperados por sus propias dolencias o las de sus deudos y familiares, rogaban y se encomendaban a aquellos y hacían votos de visitarles en sus capillas, ermitas, iglesias o santuarios y de ofrecerles las correspondientes limosnas.
El milagro estaba reservado a la autoridad de Dios, mientras que el manejo de las propiedades naturales de los elementos eran obra demoníaca, según pensamiento de Jacobo de la Vorágine en el siglo xiii:
Dios hace milagros en virtud de su autoridad; los ángeles los hacen por la superioridad que tienen sobre las cosas materiales; los demonios ejecutan efectos sorprendentes mediante hábil manejo de determinadas propiedades naturales que forman parte del ser de los elementos[79].
Y en la misma centuria, Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, se tenía el milagro como obra maravillosa y extraordinaria de Dios, hecha por su poder:
Miraglo tanto quiere dezir obra de Dios maravillosa que es sobre la natura usada de cada día, e por ende acaesce pocas vezes, e para ser tenido por verdadero, ha menester que aya en el cuatro cosas. La primera, que venga por el poder de Dios, e non por arte. La segunda, que el miraglo sea contra natura. Ca de otra guisa non se maravillarian los omes del. La tercera, que venga por merescimiento de santidad, e de bondad que aya en si aquel, por quien Dios lo hace. La quarta, que aquel miraglo acaesca sobre cosa que sea sobre confirmacion de la fe[80].
Las curaciones por el milagro, por tanto, no solo estaban permitidas, sino que eran controladas y estimuladas por la Iglesia católica, que institucionalizó el culto a las imágenes y que, al tiempo de contribuir a la propaganda religiosa, lo hacía también en aumentar la devoción y, con ello, la generación y percepción de limosnas. Estas procedían de las promesas y votos que hacían los fieles agraciados o comprometidos. La geografía española se ha poblado de santuarios a los que acudían los devotos aquejados por enfermedades y agradecidos por la curación, entre los que se encontraban los que padecían quebraduras o hernias.
Una fuente para el conocimiento de cuán arraigado estaba el culto y la devoción, de la que se esperaba encontrar alivio y curación de estos y otros males, son los libros de milagros, que aunque comienzan a compilarse y registrarse en la plena Edad Media (caso español de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo o Las Cantigas del rey Sabio), proliferaron sobre todo a partir del siglo xvi y, en particular, a partir del Concilio de Trento. El milagro se contaba, se supervisaba, se registraba y se publicitaba, lo que contribuía a la propaganda de las santas imágenes y a la propagación de su culto. Los propagadores eran, en menor escala, los agraciados, que contaban la portentosa intervención sobrenatural como un acto de fe en el que creían, y, sobre todo, los clérigos que recogían y anotaban el relato de los fieles, los adaptaban a la ortodoxia y colaboraban en su difusión. A ello contribuían también los exvotos pintados que se colocaban en el mismo santuario, en señal de recuerdo y agradecimiento[81].
4.1. Encomendaciones a Cristo y a la Virgen
La devoción a las imágenes cristológicas y marianas estaba muy arraigada en el mundo cristiano, en general y, en la España medieval y del Antiguo Régimen, en particular. De ellas se esperaba el consuelo ante la adversidad y a ellas se volvían los ojos y las súplicas de los devotos para encontrar remedio a sus pesares y enfermedades.
El pueblo cristiano confiaba en el poder taumatúrgico de las imágenes devocionales y, así, en el caso de los niños quebrados estos encontraban curación tras ser ungidos con el aceite de la lámpara que alumbraba al Santo Cristo, como ocurría en Aragón con el de San Pablo en Zaragoza[82], el Crucifijo del lugar de El Frago (Zaragoza)[83], el de la villa de Ainzón (Zaragoza)[84], el del convento de las franciscanas de Gelsa (Zaragoza)[85], el Cristo de la Zarza de la villa de Maella (Zaragoza)[86]. El Cristo de Tarazona también curaba a los niños quebrados al pasar su imagen sobre ellos[87]. También concedía el favor el Cristo de las Misericordias de la iglesia de San Juan en Teruel[88] o el Crucifijo de San Vicente Ferrer en la villa de Graus (Huesca)[89].
Al santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, entre las provincias de Salamanca y Cáceres, llegaban en romería, generalmente, en torno a su fiesta (8 de septiembre) devotos agradecidos que después de haberse encomendado a la Virgen, habían sanado de sus enfermedades, entre ellas las quebraduras (fig. 5).
Y es que por intercesión de la Virgen de la Peña de Francia muchos devotos recuperaban la vista, el oído, hablaban los mudos, andaban los tullidos, sanaban los mancos y los quebrados, se expulsaban los demonios de los cuerpos posesos, curaban enfermos del dolor de costado, de la gota, de las bubas, del fuego de san Antón, del cáncer de boca, de las cuartanas, de la peste, de las heridas, hacía fértiles a parejas sin hijos, liberaba a presos de la cárcel y concedía la libertad a los cautivos en tierras de moros y turcos, avenía los mal casados, sanaba a los heridos por el rayo, protegía a los ejércitos, resucitaba a los muertos, protegía a los que caían desde las torres, los que se precipitaban desde los riscos y barrancos y los que caían a los pozos o a los ríos.
En lo referente a la curación de la hernia, en la edición Historia y milagros de Nuestra Señora de la Peña de Francia, impresa en Salamanca en 1728[90], de Domingo Cavallero, en la Parte Segunda se citan primeramente los milagros recogidos en la edición de 1544, impresa también en Salamanca por Juan de Florentino. Así, en el epígrafe «Sana N. Señora a muchos quebrados», se citan ocho milagros: el del hijo de Pedro de Sordos[91], el del hijo de dos vecinos de El Maíllo[92], el de unos vecinos de Salamanca, el del clérigo Juan de Tudela, el de dos hijos de unos vecinos de San Martín del Castañar[93], el de un niño de Fresno de la Orden, junto a Tierra de Medina del Campo[94], el de un vecino de Vilvestre y el de un religioso de la orden de predicadores del convento de Ciudad Rodrigo[95]. La edición de Cavallero añade otros: en 1567 a un vecino de Castelo Rodrigo (Portugal) que «estuvo doze ó treze años quebrado»[96]; en 1604 a un niño de Tordesillas y en 1605 a otro de Morales de Toro[97]; en 1627 a otro de Robledillo de Valdearrago[98]; en 1629 a un niño de Plasencia[99]; en 1630-1631 a uno de Cerezal de Puertas, en tierra de Ledesma[100], y en 1655 a un niño de Torresmenudas[101] y a otro de El Endrinal[102] (Salamanca).
En la descripción cronológica de los milagros que hizo el padre Mateo Vasca Parra en su manuscrito de 1756, se añade el milagro realizado a un canónigo de Oviedo en 1754, afectado por una hernia[103].
Otra de las advocaciones marianas cuyo culto y devoción rebasó las tierras circundantes y se extendió más allá de Extremadura, fue la de la Virgen de Guadalupe[104]. Entre otros muchos, el libro de milagros nuevos, de 1766, recoge curaciones de herniados de El Viso del Marqués (La Mancha)[105], Acebuche (Coria)[106], Navalucillos[107], Navalmoral de Pusa[108] y San Martín de Pusa[109] (Toledo).
En otros lugares de España la Virgen fue también objeto de súplicas para la curación de la hernia. La imagen de Nuestra Señora en Hoyos del Espino (Ávila) fue requerida por muchas personas para remedio de sus necesidades, hallándose hacia 1628 en su templo «muchos vestigios y señales de los milagros que Dios obró por ruegos suyos […] pues oy dia ay, en la dicha iglesia, muletas de tullidos, bragueros de quebrados, y muchas mortajas y figuras de cera, braços y piernas y otros miembros de personas que se han encomendado a esta Señora»[110].
En las advocaciones marianas de Guadalajara, los milagros de herniados representan un porcentaje del 11 % del total[111]; se incluyen aquí los santuarios de Sopetrán (Hita), La Salceda (Peñalver) (fig. 6), Madroñal, Los Llanos, Monsalud, La Varga, La Hoz, La Peña y La Granja (Yunquera de Henares).
Asimismo, a principios del siglo xvii la ermita de Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla (Belalcázar, Córdoba) era visitada por la fama de los milagros «que desde su aparición a obrado nuestro Señor muchísimos milagros en su Hermita, sanando muchas enfermedades y niños quebrados, y ansi a visto, este testigo, puestos muchos bragueros en el cuerpo de la dicha Hermita en memoria y señal dello y otras insignias de cera y muletas»[112]…
De igual modo alcanzó fama Nuestra Señora de Codés, en Viana (Navarra), cuya casa era «de muy grande devoción, a la que acudían muchas gentes de lexas tierras, a tener vigilias delante su preciosa y milagrosa imagen; por cuya intercesión alcançan salud (en esta devota y real casa) muchos niños que son quebrados»[113].
Entre los milagros atribuidos a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza se citan dos relacionados con la hernia, uno de 1460 y otro de 1605[114]. Otras advocaciones marianas de la provincia de Zaragoza tuvieron asimismo poder para curar quebrados, como la de Nuestra Señora del Salz, que se veneraba en la villa de Zuera[115]. Quebrados, tullidos y otros enfermos encontraban el favor de la imagen de Nuestra Señora de la Ola, venerada en el lugar de Pinseque[116] (Zaragoza), así como la de Nª Sª de Torrellas, en el convento de San Francisco, de la villa de Mallén[117]. A la imagen de Nuestra Señora de Jerusalén, venerada en el lugar de Inogés, se le atribuyeron en el siglo xvii varios milagros obrados en niños herniados[118].
4.2. Los santos protectores
En paralelo a las advocaciones marianas, las gentes acudieron asimismo a los santos de veneración local. Sin pretender ser exhaustivos, señalamos aquí algunos de los patrocinios hagiográficos específicos relacionados con la sanación de la hernia.
Las Relaciones topográficas de Felipe II son una buena fuente para identificar algunas devociones relacionadas con esta cura. En Campo de Criptana (Ciudad Real) se recogía en 1575 que en la ermita de Nuestra Señora «ha habido muchas muletas [y] bragueros de niños quebrados en ella»[119].
En Boadilla del Monte (Madrid) las Relaciones fechadas en 1576 informan que los devotos visitaban la ermita de San Babilés:
En el término e dezmería del dicho lugar, hay una ermita señalada de San Babilés, de gran devoción y muchos milagros que en ella se han fecho, habiendo sanado muchos de muchas enfermedades, especialmente han sanado muchos de quebrados, y aún quieren y vienen de ordinario mucha gente a la dicha ermita en una capilla de ella está sepultado el cuerpo de dicho Santo[120].
En el siglo xviii, en el cuestionario del Cardenal Lorenzana, se recordaba que el santo venerado en la ermita era «especial abogado de los niños quebrados».
A la ermita de Santa Eulalia de Totana (Murcia) lo hacían sus devotos en los siglos xvii y xviii para pedirle a la santa la curación de sus enfermedades, entre las que se encontraba el padecimiento de hernias[121].
En Andorra (Teruel) se rendía culto a san Macario, patrón de las quebraduras y otras enfermedades (fig. 7). Juan López, vicario de Castelserás, habría curado en 1616 de su quebradura, tras visitar al santo[122]. El culto se extendió a otras poblaciones como en Castellote y en Corbatón, donde el santo remediaba las hernias infantiles[123].
En la Alta Ribagorza los niños con quebradura eran encomendados a san Gervasio, llevados a su ermita, teniendo que pasar por el desfiladero del Portús, en la creencia de que pasar a las criaturas herniadas por este quebrado paso, conllevaba poderes mágicos y curativos[124] Hay aquí un hecho toponímico propiciador: pertús (francés pertuis) significan, etimológicamente, ‘agujero, perforación’. Se presta por lo tanto, asociativamente, a un rito de curación mediante el paso por una angostura[125].
Otro santo relacionado con la cura de los quebrados fue san Millán, cuyas reliquias se veneraban en la iglesia de Torrelapaja (Zaragoza). Allí acudían los devotos con sus niños herniados, esperando el milagro del santo. El procedimiento consistía en untar el ombligo del niño con el aceite de la lámpara que alumbraba la imagen de san Millán y colocar un cuadro del santo a la cintura, sujeto con una tela, al tiempo que se rezaban tres padrenuestros[126].
En Plasencia el patrono de los afectados de hernia era san Polo o san Hipólito, al que se rendía culto en su ermita, situada a orillas del río Jerte. La devoción al santo era muy grande en torno a 1621, «por la frequente experiencia que se tiene de sanar quebrados, valiéndose de su intercesión. Especialmente sanan muchos niños, ofreciéndolos sus padres al Santo, y prometiendo pesarlos a cera o trigo»[127].
En la ciudad de Cuenca, algunos quebrados, llegados incluso de Aragón, recobraron la salud visitando el cuerpo de su segundo obispo, san Julián[128]. Del santo se decía que en vida «sanó a ciegos, sordos, mudos, privados de olfato, mancos, lisiados, contrechos, envarados, perláticos, hydrópicos, lunáticos, quebrados, tullidos, coxos, corcovados, infestados de zaratanes, de humores galicos, de calenturas, energúmenos, faltos de algunos huesos, quebrados por los lomos, o por la espina, mujeres de preñezes peligrosas y de partos revesados, y finalmente a algunos que, o estaban ya difuntos, o por lo menos en las gargantas de la muerte»[129].
Otro santo abogado de los niños quebrados fue san Mamés[130], al que en los grabados populares se le representa con una mujer arrodillada a sus pies con un niño en brazos, al considerársele como abogado de los lactantes[131].
Al traslado de las reliquias de san Ildefonso en Zamora en 1496 le atribueron muchos milagros «en ciegos cojos, mancos, muchos, demoniados, niños quebrados, y en diversas otras gentes del Reino, de diversas enfermedades»[132]. Asimismo, la sanación era una gracia que concedía la «santa limosnera», nombre con el que se conocía a la madre de santo Tomás de Villanueva, a la cual «diole tambien el Señor particular gracia para sanar niños quebrados, porque haciendo la señal de la cruz, los dejaba libres de aquel accidente; mas ella quería ocultar el milagro con una venda que les ponía, advirtiendo que no se la quitasen hasta cinco o seis dias»[133].
5. La permisividad de otros ritos
Sin embargo, de todo lo expuesto, que manifiesta que la Iglesia católica trató de erradicar el ritual campesino del paso de un árbol como ceremonia de curación de la hernia, por considerarla una demoníaca superstición, dejando la curación de los enfermos en manos de la medicina y, en último extremo de la potestad de Dios, por medio del milagro, no parece que hiciera lo propio con otros ritos curativos de la hernia, que se daban, incluso, en el interior de los templos.
En la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, en Valladolid, se pasaba a los niños quebrados por un pozo próximo al altar donde se venera a la Virgen de la Cabeza, denominada también del Pozo[134]. Similar costumbre se daba también en algunos lugares de la provincia vallisoletana. En San Cebrián de Mazote fue costumbre pasar a los niños herniados la Noche de San Juan por el pozo que se encuentra dentro de la nave mayor de su iglesia (fig. 8)[135] y lo mismo se hacía en Castrodeza en la fiesta de la Virgen de la Encina[136]. No consta que fuera un rito de sumersión, sino que los niños pasaban por encima del pozo.
En estos casos parece que la Iglesia fue más permisiva, tal vez porque el rito tenía lugar dentro del propio espacio –el templo–, lo que no escapaba al control de la autoridad eclesiástica a través del sacerdote. En San Vicente de Alcántara (Cáceres), también el día de San Juan, los niños herniados eran llevados a la iglesia y, en el momento de la consagración, las que habían sido sus parteras los sujetaban de los tobillos y los suspendían boca abajo, entendiendo que no tardarían en sanar[137].
Otro rito de paso es el que se practicaba en la ermita del monasterio de San Frutos, en Burgomillodo, término de Carrascal del Río [Duratón] (Segovia), donde llevaban a los niños herniados: «por debajo del altar, donde hay una urna con reliquias de San Frutos, les pasan por entre la pared y una piedra cuadrada que allí hay»[138]. Se mezcla aquí el poder taumatúrgico de las reliquias del santo, con el paso por el hueco resultante del muro con una piedra. Una práctica esta que recuerda otras similares, como la que aún pervive en la localidad portuguesa de Urrós (Torre de Moncorvo), consistente en pasar bajo el sepulcro de san Apolinar la persona que desee tener salud o curarse de alguna enfermedad[139].
En el monasterio alcarreño de Sopetrán tenía lugar la sumersión brusca de los quebrados en el agua de la Fuente Santa, junto a la ermita, esperando el milagro de su curación[140]. Ello nos remite a la práctica del chapuzón en el agua de un pocito hecho a la vera o cercanía del árbol por el que se pasaban los niños la Noche de san Juan, tanto en Extremadura y Andalucía como en Nueva España (vide supra).
6. La cristianización del ritual. oficiantes e invocaciones
El ritual sanatorio de la hernia que se ha mantenido en la península ibérica a lo largo de todo el siglo xx y que, incluso, ha llegado al siglo xxi en poblaciones como Lobera de Onsella (Zaragoza) y Manacor (Mallorca), hunde sus raíces, como hemos visto, en la Antigüedad. Se trata, en rigor, de un rito de paso, asociado al poder protector, regenerador y curativo de la vegetación, en el que subyace un culto al árbol[141]. El paso del niño enfermo y desnudo por la hendidura ovalada hecha en el árbol es como una vuelta atrás en el tiempo, a otra dimensión anterior o, incluso, al útero materno, y, la vuelta, como un nuevo parto, en la esperanza de que la naturaleza, a través del espíritu del árbol, lo devuelva renacido, sano y regenerado. Se establece una relación de magia simpática entre el enfermo y el árbol, entre el ser humano y la vegetación, pues de la misma manera que se va regenerando el árbol herido, así va sanando la hernia del enfermo.
En el rito no es ajena tampoco la analogía vinculante entre la vegetación y la sacralidad de la tierra. Recordemos como en muchos lugares, las ramas desgajadas se unen con barro amasado –en la creencia de que si cura la herida del árbol sanará el niño– y que, incluso, en algunos casos está atestiguado cómo la criatura antes de ser pasada por el hueco arbóreo se envolvía en la hierba que había alrededor del tronco del árbol[142]. Todo ello mediando palabras o ensalmos, que pretendían influir en las fuerzas naturales o sobrenaturales para que devolvieran sano al enfermo.
El rito, en ocasiones, se asoció también al poder curativo del agua y así, tras ser pasado por el árbol, el niño era sumergido en el agua de un hoyo o pozuelo hecho a la vera del árbol o cercano a él. El agua, «la sustancia mágica y medicinal por excelencia», en palabras de M. Eliade, cura y rejuvenece. Es probable que la práctica de la sumersión tras el paso por el árbol, participe ya de un elemento sincrético cristiano, asociado al bautismo, y con ello a un tiempo nuevo, a un renacimiento puro y renovado. Todo ello reforzado, además, por el hecho de que el ritual –el paso por el árbol y la mojadura– se celebre en la festividad de san Juan Bautista. El baño ritual se practicaba también en una charca o laguna de Casillas de Coria, Cachorrilla y Pescueza (Cáceres), pronunciándose el siguiente ensalmo:
En el río del Jordán
Cristo curó el venial,
y se lo quitó San Juan.
Que cure el niño su mal
en el agua de San Juan[143].
Cuándo el rito pagano que apunta Catón «el Viejo» (siglo ii a. C.) o describe Marcelo Empírico (siglo iv d. C.) comenzó a cristianizarse, es una pregunta de compleja respuesta. Si nos atenemos a los testimonios de san Eloy (siglo vii) o Étienne de Bourbon (siglo xiii), el ritual atravesaría toda la Edad Media en su esencia más primigenia o pagana.
Es probable que a lo largo de este periodo, poco a poco se fueran introduciendo elementos de sincretismo procedentes de la religión dominante, no en cuanto a lo esencial, pero sí en lo tocante a ensalmos, oficiantes o, incluso, días festivos. Así debió de suceder, al menos, en la penínsulas ibérica e itálica y, por extensión, en buena parte del resto de Europa. En España y Portugal el rito se celebraba, mayoritariamente, el día de San Juan –que por otra parte era también la fecha del solsticio de verano-; lo mismo sucedió en Italia, donde además del día 24 de junio, la cura sacral de la hernia mediante la passata dei bambini erniosi, está atestiguada el día de la Anunciación (25 de marzo), la Invención de la Cruz (3 de mayo) y el día de la Ascensión, entre otros[144].
Los propios celebrantes u oficiantes en el ritual comenzaron a adoptar nombres estrechamente ligados a figuras relevantes del cristianismo, como María (la Virgen), Juan (el Bautista)[145] o Pedro (apóstol); incluso, en algún caso, Manuel (Dios con nosotros)[146]. Y así, en el ritual del paso se decía:
¿Qué trais ahí, María?
–Un niño quebrado.
–Pues pásamelo deste lao.
– ¿Qué trais ahí, Juan?
–Un niño quebrao.
–Pues pásamelo deste lao[147].
La adopción de estos nombres (Juan, María, Pedro y, en algún caso, Manuel) se trataría, pues, de una sustitución o suplantación de estas «deidades» o figuras sagradas, que tienen poder para curar y en ellos se confía.
Si en el caso que combatió Étienne de Bourbon, los ensalmos se dirigían a los faunos de la selva de Rimite para que acogieran al «niño enfermo y debilitado» y se lo devolviesen «gordo y lustroso, sano y salvo», el sincretismo hizo que los oficiantes se dirigieran a las figuras del cristianismo[148]. La adopción de los nombres de Juan [Bautista] y de María, para justificar su poder o capacidad sanatorios, esto es para obrar la curación o milagro [magia], estaba presente en los ensalmos. Las letanías que se pronunciaban formaban parte del aparato cristiano. En cualquier caso, este poder taumatúrgico quedaba reservado a las fuerzas celestiales y no al poder del oficiante:
–Toma allá, María.
– ¿Qué me entregas, Juan?
–Un niño quebrado.
–¿Quién lo sanará?
–La Virgen María
y el Señor San Juan.
Y las tres personas
de la Santísima Trinidad[149].
o como se recordaba en Cabreiros-Xermade (Lugo):
Toma María,
aquí che traio (a fulano de tal),
para que Deus lle cure este mal,
para que llo cure,
e llo peche como llo ten que pechar.
Isto non é pola mina sabedoría,
é polo poder de Deus e da Virxe María[150].
No obstante, en determinados lugares, caso de Hinojosa de Duero (Salamanca) el propio celebrante se arrogaba la curación, eso sí, mediante la intercesión divina:
en el nombre de la Santísima Trinidad, yo te curo y Dios te sane[151].
Además del ensalmo, el ceremonial incorporaba otra simbología cristina como el santiguarse al inicio y al final del paso del niño por el árbol, el rezo del padrenuestro y del avemaría. Oraciones y ensalmos propios también de otros ritos terapeúticos cristianizados
Un ensalmo, en el que se pedía a san Juan el milagro de la curación, se recitaba en Monte Córdova, freguesía del concelho Santo Tirso (distrito de Porto, Portugal), donde intervenían los padrinos de la criatura:
Aceite Senhora comadre
este nosso afilhado
Que nasceu são
e é quebrado
Passemo-lo pelo carvalho
e o milagroso S. João
nos faça este milagre.
O carvalho vá soldando
e o menino vá sarando[152].
Empero, pese a la cristianización del ritual, la magia seguía perdurando:
Cuando se pegue
la rachadura
se une la quebradura[153].
7. La pervivencia del rito en el siglo xx
Muchas son las localidades peninsulares e insulares, tanto de España como de Portugal, donde se registra el rito sanatorio de la hernia a lo largo del siglo xx, a cuya bibliografía ya reseñada en este trabajo, nos remitimos. Sin ánimo de ser exhaustivo, solo en la provincia de Salamanca hemos registrado cerca de una treintena de localidades donde a lo largo del siglo xx se practicó el ritual[154].
Ello es prueba manifiesta de que, a pesar de las amonestaciones eclesiásticas, el antiguo rito resistió y perduró en el tiempo. En algunas localidades, incluso, ha atravesado la línea temporal del III milenio, como es el caso de Lobera de Onsella (Zaragoza) y de Manacor (Mallorca, islas Baleares)[155]. En Lobera el rito se mantuvo hasta 1960 (fig. 9). En 1970 se reprodujo en el documental Navarra. Las cuatro estaciones, de Pío y Julio Caro Baroja. En 2005 se recuperó y se ha venido recreando hasta la actualidad[156].
En el caso de Lobera de Onsella, a las doce de la noche, la víspera de San Juan, el mismo sacerdote, «revestido de sobrepelliz», entonaba una salve en la ermita del santo, la que cantaba todo el pueblo allí congregado, tras lo cual se trasladan al bosque donde tenía lugar la ceremonia [157]. Ello evidencia cierta permisividad con la que actuaban algunos directores espirituales en las comunidades rurales, lo que demuestra cuán arraigado estaba este ritual, a pesar de la doctrina de la Iglesia en querer apartar las supersticiones. También en Italia, los ritos de curación de la hernia están muy arraigados a lo sagrado. En los años setenta del siglo pasado los niños herniosos caminaban al lado del sacerdote en la procesión de la Anunciación en la localidad italiana de Calendano-Ruvo di Puglia (Bari)[158]. Hasta la década de 1960 se mantuvo una terapia sacra en San Giovanni dell’Acqua, Subiaco (Lazio). Los niños herniados, antes de la passata, se bañaban en el manantial y participaban con sus padres en la procesión del santo[159].
El que el número de celebrantes oscilara entre un Juan y una María o entre tres Juanes y tres Marías o entre varios Pedros y Juanes, no parece, en principio, algo establecido e inmutable. En Navasfrías, Juan Montero, nacido en 1930, recuerda que en la década de 1940 participó en dos ocasiones en la ceremonia en la que había tres Juanes y tres Marías, donde se decía:
Este niño te doy, María.
Tráelo acá, Juan.
Roto te lo doy,
sano me lo has de dar
con palabras del santo Juan.
y se rezaban tres avemarías y tres padrenuestros[160]. No obstante, en otro testimonio se afirmaba que intervenía una Juana y un Juan[161]. Tres Juanes y tres Marías intervenían en la ceremonia de Martín Muñoz de las Posadas[162], en Alcaracejos (Córdoba)[163] o en Vale do Lobo (Penamacor)[164]. En la comarca de Medinaceli (Soria) se pasaba a los niños por un ciruelo, en presencia de tres Marías y un Juan[165]. El mismo número para Perre, Miadela y Alvarães (Viana do Castelo, Portugal)[166]. Dos Marías y dos Juanes intervenían en la ceremonia de Hinojosa de Duero[167].
En algunos casos, como Fafe (Minho)[168], Lavradio (Ribatejo) o Elvas, los celebrantes debían ser muchachos y muchachas inocentes, esto es vírgenes[169]. Lo mismo, en la Quinta da Ponte de Terra, en Teixoso (Covilhã)[170] y en Benquerença (Penamacor)[171]. También, en el pueblo granadino de Zagra. El nombre de los celebrantes debía coincidir con el del bautismo, lo que en localidades pequeñas limitó el número de participantes. En La Encina (Salamanca) los celebrantes eran personas adultas. En Otxandiano (Vizcaya) el ritual era algo más complicado puesto que habían de ejecutarlo dos hermanos gemelos de nombre Juan y Pedro, lo que reducía las posibilidades[172].
En lo que sí hay más coincidencia es en el número de veces que pasaban el niño por el arco del árbol, que solían ser tres, número mágico, que también establecía en Hinojosa de Duero el número de meses que tenían que pasar para que la rama del árbol injertara y la hernia del niño curara. Pasado ese tiempo se volvía a reconocer el lugar.
Algunas de las personas asistentes amasaban barro o hilaban lino o lana para ensamblar y atar la rama abierta. Se amasaba barro en localidades como La Encina, Calahorra[173], Monte Córdova (Santo Tirso, Portugal)[174]. En la región portuguesa de Minho, las Marías hilaban la rueca: uno de los Juanes rachaba el árbol y los otros dos preguntan a las Marías: «Que fazeis vós?», y ellas responden:
Fiamos linho assedado
para ligar o vime
que o menino é quebrado[175].
Así ocurría también en El Rebollar (Salamanca)[176]. En Perre y Afife (Viana do Castelo), las Marías hilaban cada una con su huso, pero en una sola rueca[177]. En Alvarães, el Juan más viejo entrega a la María más vieja una rueca con lino, y cuando pide a las restantes Marías que hilen también en su rueca, el dicho Juan pasa tres veces a la criatura a los otros dos Juanes, que se lo devuelven también tres veces. Aunque no podemos extendernos en una interpretación de esto, en las tres Marías hilanderas hay una vaga referencia mítica a las tres parcas o moiras, aunque en cierto modo opuesta, pues si estas cortan los hilos de la vida, aquellas hilan lino para unir el árbol y permitir que este y el niño sanen y no mueran[178].
En otros casos la atadura de la rama es una corteza de otro árbol, (Topas, Salamanca) o, también, la venda del niño herniado, caso de La Alberca (Salamanca)[179], y Calahorra (La Rioja)[180], práctica ésta a la que se refería el sínodo de Burgo de Osma de 1647: … «y luego atan el árbol, con varro, y una venda, y si dicho árbol liga, y se vuelve a unir, dicen, que sana el niño, y si no, que no sana»[181].
En cuanto a la asistencia al ritual, los testimonios son muy diversos, desde la celebración en la más estricta intimidad, donde solo asistían los oficiantes que pasaban el niño por el árbol –la madre los acompañaba desde el pueblo, pero se quedaba más atrás, caso de La Encina (Salamanca); tampoco en Alcaracejos (Córdoba) podían asistir los padres[182]-, hasta la masiva y festiva participación de vecinos en el ceremonial de Maguila (Badajoz)[183] o del de Lobera de Onsella (Zaragoza). En Saucelle (Salamanca) sí asistían los padres[184]. En otros casos la madre participaba en la ceremonia hilando lana para atar la barda hendida, como en El Payo (Salamanca)[185]. En algunos casos los oficiantes eran los propios padrinos de la criatura[186].
8. Otros ritos y prácticas curativas
Domínguez Moreno recogió en los pueblos cacereños de Santa Cruz de Paniagua y Marchagaz, otro ritual de la Noche de San Juan relacionado con la cura de los niños herniados, consistente en tender al infante desnudo sobre la yerba verde. Los celebrantes, un matrimonio casado en el año, que toman los nombres de Juan y María, saltan tres veces sobre el niño, recitando el siguiente ensalmo:
–Dilme la oración, Juan.
–San Juan el Bautista en el libro dejó escrito
qu’en el día de San Juan se curen todos los niños.
–Qu’es por gracia de Dios y por San Juan bendito.
–Dilme la oración, Maria.
–San Juan el Bautista en el libro dejó escrito
qu’en el dia de San Juan la Virgen cura a los niños[187].
Este salto liberador sobre los niños tumbados en el suelo es el que hace El Colacho en Castrillo de Murcia (Burgos), en la creencia de que el salto les prevenía que padecieran de hernia[188]. En Tábara (Zamora), las madres llevaban a los niños herniados a la hoguera que se prendía por el solsticio de invierno, convencidas de que las criaturas sanarían si el Birria, un personaje enmascarado, saltaba el fuego[189].
Otro ritual curativo es el recogido por José Luis Alonso Ponga y Antonio Sánchez del Barrio, según el cual, la hernia se cura con el vapor del bronce fundido. A este respecto, recogen el testimonio manuscrito de un herniado en un pueblo de Soria:
Para fundir hicieron dos hornos uno junto al otro. Uno para quemar la leña y el otro para derretir el metal... como era una cosa poco frecuente venía mucha gente a verlo, y el campanero, de los tres que había, el mayor, que estaba en camisa (pues hacía mucho calor debido al fuego) se la quitó y luego dijo en voz alta: «Se va a dar principio a escudillar el metal, récenle una Salve a la Virgen de los Dolores». Entonces todo el mundo rezó la Salve a la Virgen y luego el campanero se santiguó tres veces y con un palo largo rompió el agujero de abajo y salía el metal echo caldo... Como yo estaba herniado, después de escudillar el metal, del vapor que dejaba el metal, lo aprovecharon así: Nos cogieron a otros chicos y a mí, nos bajaron los pantalones y nos tuvieron encima del humo o vapor que salía haciéndonos como cruces; luego nos taparon bien con una manta de Palencia y nos llevaron a nuestros padres a nuestras casas; después vinieron ellos y nos prepararon un ungüento con unos polvos colorados e incienso molido y mezclado con aguardiente me lo colocaron bien sobre la hernia. Aquello se quedó más duro que una tabla, y mientras no se ahuecó no me lo quité. La hernia se me curó, pero a los cuarenta y dos se me reprodujo[190].
El humo o los vapores del bronce fundido tendrían aquí, según la tradición popular, las propiedades purificadoras que se confieren al humo de las hogueras, caso, v.g. de Espeja (Salamanca), en donde los padres pasaban a los niños por el humo del tomillo quemado en las hogueras callejeras que se hacían la Noche de San Juan para que quedaran protegidos de las posibles enfermedades, o en Sobradillo, donde el día de San Sebastián hacen luminarias con ramas de «jumbrio» o enebro por las calles, para que el humo purifique a los vecinos. La quema de plantas odoríferas por las calles en épocas de pestilencia fue una costumbre arraigada, en la creencia de que el humo purificaría el ambiente y se llevaría el mal, como ocurrió en la peste de Almeida de 1757[191].
A la creencia en el poder de los vapores, habría que unir el papel del fundidor de campanas, que actuaría aquí como el celebrante o director del rito. Depositario de un conocimiento del secreto de la fundación, su «admiración y consideración» ante la mentalidad popular reforzaría su papel activo, reforzado por los ensalmos y, en último término, por la efectividad del emplasto aplicado a los herniados[192].
En Galicia, en lugares como Oleiros, Vilaboa, Muiños, Lobios, Oimbra y Cerceda, tres Marías pasaban o «enfornaban» a los niños por el horno de cocer el pan –caliente pero sin fuego–, colocándolo en la pala y metiéndolo nueve veces[193].
Otra práctica, documentada en Asturias, fue pasar al infante quebrado nueve veces por debajo del asa de un caldero de cobre. En la ceremonia intervenían dos Marías que, a cada paso, pronunciaban la siguiente fórmula:
—Toma, María.
—¿Qué me das, María?
—Un neno herniáu,
—vuélvimelo sanu ya salvu
y desencaniáu.
Distinta forma mágica de curar la hernia es la documentada en Las Arribes salmantinas. Hacia 1978 una curandera de Lumbrales cortaba la forma de los pies del niño sobre una hoja de chumbera –que la familia fue a buscar a Hinojosa de Duero– y la plantilla vegetal resultante la metía en una caja, que entregaba a la familia, teniéndola estos que tener en casa hasta que se secara[194]. La práctica es conocida en otros lugares. Lisón refiere cómo en Galicia recortan la planta del pie del pequeño sobre la corteza de un olivo, o de otro árbol, y la guardan junto al fuego de la cocina, curando el niño a medida que la plantilla se va secando[195]. De algún modo se trataría de endosar el mal del niño a la planta.
9. CONCLUSIONES
Como hemos visto, el ritual de sanación de la hernia, que ha llegado a finales del siglo xx en muchos lugares de España y Portugal y otras partes del sur de Europa, entronca con ceremonias y rituales precristianos, ya descritos en las épocas republicana e imperial romanas, caso de Catón «el Viejo», en su tratado De agri cultura, o de Marcelo de Burdeos en su obra De medicamentis. El sustrato, empero, es muy anterior, de raíz indoeuropea, con referencias en la cultura hitita del ii milenio a. C.
Subyacen aquí reminiscencias de un culto a las fuerzas de la naturaleza o, para ser más precisos a la vegetación –en concreto, al árbol– y a su poder regenerativo. Se trataría, en suma, de un ritual de paso, devolviendo el mal y, a la vez, de renacimiento, al lograr volver a traspasar las puertas –el arco– y con ello lograr la curación en paralelo a la del árbol herido.
En ocasiones, el rito de paso por el árbol, mediante la apertura de una oquedad producida por la separación de una rama en dos mitades, llegó a mezclarse también con rituales de inmersión, como si de un nuevo bautismo se tratase, al sumergir al niño en el agua de un pequeño pozo o de un arroyo cercano al árbol. Es la combinación de los elementos naturales primarios, en este caso del agua con la tierra (barro, hierba, vegetación…)[196].
Contra este ritual mágico de sanación, como ocurriera con otros, se elevaron voces en el seno de la Iglesia cristiana medieval, al considerarlo como mera superstición pagana e, incluso, diabólica, abogando por su erradicación. La práctica pervivía, no obstante, en la sociedad rural de la Baja Edad Media y consiguió subsistir tras experimentar un fuerte proceso de sincretismo religioso, al mezclarse con personajes, ensalmos y oraciones propios de la religión cristiana.
Los celebrantes o participantes en el ritual adoptaron nombres de destacadas figuras de la religión cristiana, y así respondían a los nombres de María, Juan y Pedro, en clara referencia a la Virgen, al Bautista y al primero de los Apóstoles, asumiendo o sustituyendo a estos en la ceremonia. Era como, si de algún modo, la Virgen, san Juan o san Pedro estuvieran presentes en el acto, como si los celebrantes encarnaran o suplantaran a aquellos, por cuya intercesión, y también con el rezo de oraciones o ensalmos, esperaban que se produjera la curación del enfermo. Con todo, lo mágico prevalece al considerar que, conforme sana la rama hendida, así sanará la hernia del niño.
La presencia en algunas partes de tres mujeres o Marías que hilan lino o lana en la rueca, con el que luego atarán la rama hendida del árbol, entronca con los viejos mitos mediterráneos greco-romanos de las tres «moiras y parcas», que tejían los hilos de la vida y de la muerte.
La cristianización del rito era ya una realidad en la Edad Moderna peninsular, cuando algunos sínodos españoles, caso de los de Burgo de Osma y Palencia, aluden a estas prácticas y a la participación de los celebrantes que intervienen con los nombres de las figuras referidas.
Además de los participantes en la ceremonia, subyace en el rito la relevancia que tiene el número tres en el ritual, pues tres suele ser el número de veces que se pasa al niño por la horquilla del árbol, o tres veces tres[197]; tres son también, en ocasiones, las Marías y los Juanes que intervienen, tres es también el número de las personas de la Santísima Trinidad, en la que se confía la curación[198] y tres son las avemarías y los padrenuestros que se rezaban en algunos lugares[199].
El ritual tiene lugar en la propia naturaleza, en un lugar apartado del caserío, fuera del templo. El día principal para llevarlo a efecto es la Noche de San Juan, que coincide con el solsticio de verano, fenómeno este que desarrolla precisamente del día 24 al 29 de junio, esto es, de San Juan a San Pedro, dos de los nombres adoptados por los celebrantes en algunas zonas o regiones.
La iglesia post-tridentina trató de erradicar los sortilegios y prácticas realizadas por saludadores o curanderos. Y para ello legisló a través de las constituciones sinodales o de los mandamientos de las visitas pastorales. En paralelo, y en el caso del rito de sanación de la hernia, también la Inquisición intervino en algunos casos; si bien no parece que de manera generalizada, cuando lo hizo –caso de los niños de Montoro en 1755– lo juzgó por un sortilegio «mui usado entre gente vulgar, y sencilla», pero sin apreciar en ello malicia, por lo que los denunciados no fueron castigados.
Frente a la magia y la superstición, algunos agentes eclesiásticos recurrieron a fomentar la fe en la intercesión de los santos, vírgenes o cristos, mediante la curación milagrosa y, en contraprestación o agradecimiento, el compromiso del voto que se traducía en la peregrinación y en la dación de limosnas a sus respectivos santuarios. A muchas de las imágenes veneradas en estos lugares se encomendaban también los padres y madres de los niños herniados, acudiendo con sus hijos para cumplir con el voto realizado.
En paralelo, el ritual campesino de la hernia se mantuvo en el tiempo y siguió practicándose en buena parte de la península ibérica hasta las décadas de 1960 a 1990. Con todo, perdido o abandonado, ha sido recuperado en algunos lugares, como un seña de identidad, caso de Lobera de Onsella (Zaragoza), donde se mantiene y se recrea simbólicamente en la actualidad en la Noche de San Juan en el bosque sagrado de La Mosquera, cerca de la ermita del santo (fig. 10), o en Manacor (Menorca), donde se ha mantenido hasta 2019.
José Ignacio Martín Benito
Doctor en Historia
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
NOTAS
[1] MALINOWSKY, Bronislaw: Magia, ciencia y religión. Ed. Planeta Agostini, 1985.
[2] El rito ha llegado hasta finales del siglo xx y principios del siglo xxi en algunas poblaciones de la península ibérica y de los archipiélagos balear y canario. Por citar algunos casos: Lobera de Onsella (Zaragoza), Manacor (Mallorca) o La Breña (Telde, Gran Canaria); de Ciudad Rodrigo (Salamanca) tenemos la noticia de que una persona herniada, adulta, pasó la mimbre una Noche de San Juan en la última década del siglo xx.
[3] El rito se registra en España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Suecia… Para Italia ver DI NOLA, Alfonso M.: L´arco di rovo. Impotenza e aggressività in due rituali del sud. Torino, 1983, Ed. Boringhieri; para Francia, SÉBILLOT, Paul: Les arbres et les plantes dans les traditions populaires. Genève, mars 2004, pp. 98-102; para Alemania véase MANNHARDT, Wilhelm: Wald– und Feldkulte, Berlín 1875, cap. I, pp. 32 y ss; referencias a Escandinavia en ELIADE, Mircea: Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado. Madrid, 1981, p. 313; y, por todos, FRAZER, James George: La rama dorada. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1981, pp. 765-766.
[4] FRAZER, James George: op. cit, pp. 74-87.
[5] Sobre estas creencias populares, véase DOMÍNGUEZ MORENO, José María: «El diagnóstico en la medicina popular extremeña: el caso de la hernia». Revista de Folklore, núm. 115. Valladolid, 1990, pp. 11-15.
[6] MARTÍ i PÉREZ, Josep: «La guarició de l´hèrnia a Manacor». Estudis Baleàrics, nº 32, 1989, pp. 57-63.
[7] BOSCH MILLARES, Juan: «La medicina popular canaria». Millares, revista trimestral, núm. 5, Las Palmas de Gran Canaria, 1965, pp. 22-23. En La Breña (Telde, Gran Canaria) el rito se ha mantenido al menos hasta el año 2000, HERNÁNDEZ-GUANIR, Pedro: «Pasar por el mimbre», Gran Enciclopedia virtual de las islas Canarias (GEVIC).
[8] GONZÁLEZ GÓMEZ, José Antonio: «Los sauces y los niños quebrados en el día de San Juan: un rito mágico novohispano del siglo xviii y su influencia occidental». Vorágine, versión etnohistórica, X, octubre 2014, México, pp. 35-40.
[9] BASTO, Claudio: «Medicina popular: `Quebradura’». Terra portuguesa, núm. 3, 1916, p. 92 (caso de Vila de Cucujães, Oliveira-de-Azeméis).
[10] BARANDIARÁN, José Miguel: Mitología Vasca. Madrid, 1960, p. 40.
[11] DONOSTIA, José Antonio de: «Médicos y medicina popular en el país vasco». Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra. Tomo VI. Pamplona, 1974, pp. 229-243 (p. 240).
[12] Una «cajiga» en el valle del Pas, DE LA CALLE VALVERDE, Jaime: Mudando la vida. Vida cotidiana y maneras de pensar en la pasieguería a finales del siglo xx. Universidad de Cantabria, Santander, 2014, pp. 503 y ss.
[13] RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jesús: Supersticiones de Galicia. Madrid, 1910, pp. 127-128.
[14] VIOLANT I SIMORRA, Ramón: El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Madrid, 1949, pp. 596-597.
[15] CORTÉS VÁZQUEZ, Luis: «Medicina popular del Rebollar», en Homenaje a César Morán Bardón, Zephyrus IV. Salamanca, 1953, pp. 51-52.
[16] DONOSTIA, APD. Cuaderno 1, ficha 107.
[17] CORTÉS VÁZQUEZ, Luis: op. cit, 1953, pp. 51-52; ALONSO PASCUAL, José: Robleda. Crónica y descripción del lugar. Salamanca [2002], tercera edición, 2020, p. 459; HURTADO, Publio: Supersticiones extremeñas. Cáceres, 1902, pp. 156-158; DOMÍNGUEZ MORENO, José María: «La medicina popular en Extremadura. La curación de la hernia (peculiaridades y particularidades)». Revista de folklore, núm. 119, 1990, pp. 147-154; en Mallorca, MARTÍ i PÉREZ, Josep: op. cit. 1989, pp. 57-63; BASTO, Claudio: «Medicina popular: `Quebradura’». Terra portuguesa, núm. 3, 1916, p. 91 (caso de Maxial, Tòrres-Vedras).
[18] MORÁN, César: «Creencias sobre curaciones supersticiosas recogidas en la provincia de Salamanca». Sociedad española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y memorias. Tomo VI, Madrid, 1927, Cuadernos 1º y 2º, pp. 241-242; reed. en Obra etnográfica y otros escritos. I. Salamanca. Salamanca, 1990, p. 153; BLANCO, Juan Francisco (dir:): Medicina y veterinaria populares en la provincia de Salamanca. Salamanca, 1985. 2º edición ampliada, 1987, pp. 55; BLANCO, Juan Francisco: Prácticas y creencias supersticiosas en la provincia de Salamanca. Salamanca, 1985, p. 80; VELASCO SANTOS, Juan Manuel, CRIADO ROCA, Josefina y BLANCO CASTRO, Emilio (eds): Usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca. Una aproximación al estudio de las relaciones de las plantas de Salamanca. Diputación de Salamanca, 2010, p. 195; ASENSIO GARCÍA, Javier: La tradición oral Calahorrana, https://www.riojarchivo.com/la-cura-de-la-hernia/; DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., núm. 1990.
[19] BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Eros y Thanatos. Brujería, hechicería y superstición en España. Toledo, 1989, p. 168.
[20] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., núm. 119, 1990, p. 150.
[21] BLANCO, Juan Francisco: Prácticas y creencias supersticiosas en la provincia de Salamanca. Salamanca, 1985, p. 79.
[22] GRANZOW DE LA CERDA, Íñigo (ed.): Etnobotánica. El mundo vegetal en la tradición. Archivo de tradiciones de Salamanca, 4. Salamanca, 1993, p. 133.
[23] MORÁN, César: Obra etnográfica y otros escritos. I. Salamanca. Salamanca, 1990, p. 153.
Descripción en CORTÉS, Luis: «Medicina popular riberana y dos conjuros de San Martín de Castañeda». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo VIII, Madrid, 1952, cuaderno 3º, pp. 221-222.
[24] MATA PÉREZ, Luis Miguel, SÁNCHEZ MORÁN, Lucía (dirs): Topas. La historia viva, que nos rodea. Recuperación etnográfica. Salamanca 2009, p. 73; BASTO, Claudio: «Medicina popular: `Quebradura´», Terra portuguesa, núm. 4, maio 1916, p. 120.
[25]CARO BAROJA, Julio: La estación de Amor. Fiestas populares de mayo a San Juan. Círculo de Lectores, 1992, pp. 293-294; BLÁZQUEZ MIGUEL, José María: La Inquisición en Albacete. Instituto de Estudios Albacetences. Albacete, 1985, p. 95; CLIMENT GINER, Daniel: La noche de San Juan: la higuera y la mimbrera para curar a los niños `rotos´, https://espores.org/es/etnobotanica-es/noche-de-san-juan-la-higuera-y-la-mimbrera-para-curar-a-los-ninos-rotos/
[26] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., núm. 119, 1990 y DOMÍNGUEZ MORENO, José María: Nuestra Señora de Valdejimena, una advocación de la dehesa salmantina. Revista de Folklore, núm. 473, julio 2021, pp. 26-27.
[27]En MARCELLI: De medicamentis liber, XXXIII, 25. Edidit Georgius Helmreich. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri, 1889, p, 343. [Traducción: «Si un niño pequeño tiene una hernia, parte un cerezo joven por la mitad, para que quede adherido al suelo con sus raíces, de modo que el niño pueda pasar por el hueco y luego vuelve a unir las partes del árbol untándolas con estiércol de vaca y otros ungüentos, para que las partes que se han partido se puedan unir más fácilmente. Cuanto antes crezca el árbol y cicatrice, antes se cura la hernia del niño».]
[28] Agradezco esta sugerencia a Pascual Riesco Chueca.
[29] CATÓN, Marco Porcio: De agri cultura, cap. CLXVIII, edición de Amelia Castresana-Ed. Tecnos, Madrid, 2009, pp. 194-195. La recomendación de Catón ha pervivido hasta el siglo xx. En San Esteban de la Sierra (Salamanca), si a un niño se le rompía «un brazo o algo, rasgaban una rama gorda de un guindo y la volvían a atar y, según se curaba el árbol, así se curaba el niño. Esto se hacía antes de salir el sol», BLANCO, Juan Francisco: Prácticas y creencias.., op. cit, p. 80.
[30] Una aproximación a la traducción en español podría ser la siguiente, para cada uno de los conjuros:
«Que pronuncies estas palabras seguidas, que las lances, que las claves, que Júpiter deshaga el mal».
«Cura, cura, cura ya; mantente firme, detente para el daño, vete, espíritu dañino».
«Cura, cura ya, cura ya; que quedes firme, que no te muevas, que arda el mal, vete, espíritu dañino».
Agradezco a Caridad San José, profesora de latín, la versión al español.
[31] «Si Catón cree que cualquier parte dislocada puede repararse con la sola aplicación de una caña y la pronunciación de palabras, se equivoca y se engaña, ya que con la extensión previa de las palabras, aunque se aplique la caña, la parte no puede sanar; ni la condición de ninguna parte admite la aplicación de una caña. Pero si se trata solamente de la dislocación del fémur y se desea que se comprendan los métodos necesarios para la operación, creemos que la curación se puede llevar a cabo de manera natural incluso sin cantar (…). Creo que Catón, poco acostumbrado a jugar con engaños, mientras reemplazaba miembros dislocados, añadió y pronunció palabras descabelladas que no tenían ningún valor para la operación (…). Pero en realidad entre las palabras y lo que se cree que se hace con palabras, ese reconocimiento debido a la influencia, nadie la ha demostrado aún; FROMMANN, Johann Christiann: Tractactus de Fascinatione novus et singularis. Nurenberg, 1675. Lib. 1, pars II, sect. II, cap. X1, pp. 202-203.
[32] Para reponer o renovar los miembros dislocados, diciendo: Danata, Daries, Dardaries, Astaries, THIERS, Jean Baptiste: Traité des superstitions qui regardent les sacremens. Quartieme édition. Avignon, 1777. Tome premier. Livre sixième, cap. VI, p. 361.
[33] Citado por DI NOLA, Alfonso M.: op. cit., 1983, p. 37.
[34] CONDE SALAZAR, Matilde: «Nuevas incursiones en el vocabulario de Teodoro Prisciano. Formas verbales `técnicas´ y tardías». Emerita, revista de lingüística y filología clásica, vol. 66, núm. 2, 1998, pp. 321-337.
[35] THEODORI PRISCIANI: Euporiston. Libri III, cum physicorum fragmento et additamentis pseudo–theodoreis, editi a Valentino Rose, accedunt Vindiciani Afri quae feruntur reliquiae. Lipsiae in aedibus B.B. Teubneri, 1894, p. 286. [Traducción: «Así mismo debes buscar una rama nueva de cualquier árbol, partirla y pasar al niño herniado por la hendidura. Luego, volverás a recomponer y atar la rama, y cuando la rama comience a recuperarse, el niño se curará»].
[36]Vita S. Eligii (Audoenus Rothomagensis), cap. XV, en MIGNE, J. P.: Patrología latina, vol. 87, París, 1851. San Eloy fue obispo de Noyon entre 641 y 659. [Traducción: «Que nadie se atreva a hacer lustraciones ni hacer encantamientos con hierbas, ni a hacer pasar ganados por un árbol hueco o por un agujero en la tierra, porque con estos medios parece consagrarlos al diablo.»]. El rito de paso, como se ve, se hacía también para la curación de los ganados, práctica esta que seguía presente en la Francia del siglo xvi, según recoge Guillaume Bouchet (1513-1594) en sus Serées: Ou bien que les chiens sont enchantés: car il se trouve quelquefois que les chiense ne prendront rien: lors les chasseurs usent d´un approuvé remède, c´est qu´ils fendent par le milieu un arbrisseau de chesne, font passer tout au travers d´iceluy tant les chiens que les chasseurs, ce qu´estant faict, il leur est advis qu´ils ont rompu toute sorte de charme. BOUCHET, Guillaume: Les serées. Lyon, 1618, p. 273 y Les serées ([Reprod. en facsím.]) / Guillaume Bouchet ; avec notice et index par C.-E. Roybet. Genève, 1969, Tome II, p. 73.
[37] «Porque encender velas junto a las piedras y a los árboles y a las fuentes y en las encrucijadas, ¿qué otra cosa es sino culto al diablo?», De correctione rusticorum (circa 572).
[38] [Traducción: ningún cristiano pretenderá hacer luminarias ni ofrecer votos en santuarios (paganos), ni en piedras ni en árboles, ni en celdas ni en cruces de caminos.»]
[39] DI NOLA, Alfonso M: op. cit., p. 40.
[40] Obispo de Worms entre 996 y 1025. D. Burchardi vvormaciensis eclesiae episcopi ex Consiliis, & orthodoxoru[m] patru[m] Decretis, tum etiam diuersaru[m] nationum, Decretorum Libri XIX. Colonia ex oficina Melchioris Novesiani, 1548. De Poenitentia Decret. Lib. XIX, fol. 200r.; Corrector sive medicus es el libro XIX de los XX Libri Decretorum, MIGNE, J. P.: Patrologia Latina, París, 1844-1855 y 1862-1865, vol. 140, cols. 537A-1058C. Vide LÓPEZ-MAYÁN NAVARRETE, Mercedes: «Aproximación histórica a un penitencial del final de la alta Edad Media: el Corrector et Medicus de Burcardo de Worms». Rudesindus 5/2009, pp. 103-134; RAÑA DAFONTE, César: «Corrector et medicus: la ética altomedieval a la luz de los penitenciales». Revista Española de Filosofía Medieval, 13 (2006), pp. 159-163. Vide, NEYRA Andrea Vanina: El corrector sive medicus de Burchard de Worms: una visión acerca de las supersticiones en la Europa medieval. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras, 2010.
[41][Traducción: «(Estás en pecado si) hiciste lo que algunas mujeres suelen hacer, que, cuando tienen hijos que lloran, cavan la tierra y hacen agujeros en ella, e insertan al niño por el agujero y dicen que de esta manera el llanto cesa. Si lo hiciste o lo consentiste tendrás una penitencia de cinco días a pan y agua».]
[42] SCHMITT, Jean-Claude: La herejía del santo lebrel. Guinefort, curandero de niños desde el siglo xiii. Muchnik Editores. Barcelona, 1984.
[43]Anecdotes historiques. Légendes et apologues tirés du recuil inédit d´Étienne de Bourbon, dominicain du xiii siécle, publiés pour la Société de l´Histoire de France, para A. Lecoy de la Marche. Paris 1877, pp. 326-327. [Traducción: «Pero sobre todo las mujeres que tenían niños enfermos o dolidos, los llevaban al lugar, y en un cierto castro, a una legua de aquel lugar cercano, recibían a una anciana que les enseñaba el rito de hacer ofrendas e invocar a los demonios, y los conducía al lugar. Cuando llegaban a él, ofrecían sal y algunas otras cosas, y colgaban los harapos del niño de los arbustos circundantes, y hendían un clavo en los árboles que habían crecido en el lugar, e introducían al niño desnudo por el agujero que había entre los dos troncos de los dos árboles, con la madre de pie a un lado y la anciana que estaba al otro lado sosteniendo al niño y arrojándolo nueve veces, con la invocación de los demonios, conjuraban a los faunos que estaban en el bosque de Rimite para que tomaran al niño, que decían que era suyo, enfermizo y débil, y trajeran de vuelta al suyo, a quien habían traído consigo, gordo y robusto, vivo y saludable. Y, hecho esto, tomaban al niño de la madre, y al pie del árbol colocaban al niño desnudo en una cuna sobre paja, y tomaban dos velas, cada una de una pulgada de largo, del fuego que habían traído allí, y las metían en el tronco colocado encima, retirándose de allí por tanto tiempo que se consumieron y no pudieron oír ni ver al niño llorar. Y así quemaron y mataron a muchos niños con velas encendidas, como averiguamos allí de algunos de ellos. Una mujer me contó también que mientras había llamado a los faunos y se marchaba, vio a un lobo que salía del bosque y se dirigía al muchacho, al cual, si ella no lo hubiera impedido con compasión maternal, un lobo o un demonio en su forma, según ella dijo, lo habría devorado. Pero si volviendo al muchacho le hallaban vivo, le llevaban a un cierto río de rápidos cerca, llamado Chalaron, en el cual sumergían nueve veces al muchacho, que bien duras debía tener las vísceras si lograba sobrevivir, y no moría entonces ni poco después».]
[44] SCHMITT, Jean-Claude: op. cit, pp. 17-20.
[45] ZACHARIAE, Theodor: «Abergläubische Meinungen und Gebräuche des Mittelalters in den Predigten Bernardinus von Siena», en Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, vol. 22, núm. 2, 1912, p. 131. [Traducción: «para obtener la curación de ciertas dolencias de los niños, les hacen pasar por las raíces huecas de los robles, o de las ramificaciones o por un agujero recientemente hecho en ellas.»]
[46] Sobre la obra y figura de este prelado véase RUBIO ÁLVAREZ, Fernando: «Don Pedro Gómez Barroso, arzobispo de Sevilla, y su `Catecismo´ en romance castellano». Archivo Hispalense, revista histórica, literaria y artística. Sevilla, 2ª época, 1957, tomo XXVII, núm. 86, pp. 129-146.
[47] Manuscrito de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, RBME a-IV-11 (1º). Potroso es el enfermo de potra. Nebrija define potroso y potrosa como hernioso y herniosa, ligándolo al latín ramicosus; potra de vinças rompidas es hernia, herniae, en latín, mientras que potra de venas torcidas la emparenta con el vocablo latino ramex, Diccionario de romance en latín, Sevilla, 1610, fol. 57r. Por su parte, Sebastián de Covarrubias define «potra como quasi pútrida, cierta enfermedad que se cria en los testículos, y en la bolsa dellos. Cerca de los Medicos tiene diferentes nombres, por la diversidad de especies desta enfermedad, como es Hernia, y Cirro», Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, 1611, fol. 594r.
[48]Memorial de pecados (1515). Manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, 12r y vide también Olatz Etxeberría Mendizábal: Magia contra la enfermedad. Médicos del alma y sanadores del cuerpo en la Corona de Castilla (1414–1545). Vitoria-Gasteiz, 2018.
https://rbme.patrimonionacional.es/s/rbme/item/13899
[49] CASTAÑEGA, Martín: Tratado muy sotil y bien fundado de las supersticiones y hechizerias y vanos conjuros y abusiones y otras cosas al caso tocantes, y de la possibilidad y remedio dellas, Logroño, 1529, cap. XV.
[50] CATÓN, Marco Porcio: op. cit., pp. 194-195.
[51]COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, 1611. Fol. 527v y 528r y ALDRETE, Bernardo: Origen y principio de la lengua castellana, Madrid, 1674, 94v.
[52] CASTAÑEGA, Martín: op. cit..
[53] CIRUELO, Pedro: Reprobacion de las supersticiones y hechizerias. Medina del Campo, 1551.
[54] CIRUELO, Pedro: op. cit., parte III, cap. III, fol. XXVIIIr.
[55] THIERS, Jean Baptiste: op. cit. Tome premier. Livre sixième, Cap. I, pp. 370 y ss. y Cap. III, pp. 423 y ss.
[56]Constituciones sinodales del obispado de Osma, hechas y ordenadas por el reverendísimo señor don Sebastian Perez, obispo del dicho obispado, del Consejo de su Magestad. Recebidas y consentidas en la Synodo que celebro en la cathedral, desde tres de iulio, de mil y quinientos y ochenta y quatro, hasta quinze del dicho mes y año. Impresas en su villa del Burgo, año de MDLXXXVI, fol. 277.
[57]Synodo diocessano que su señoria ilustrisima el señor don Antonio de Valdes, obispo de Osma, del Consejo de Su Magestad, celebro en su Santa Iglesia Cathedral, en doze, trece y catorce del mes de mayo, año de 1647. Impreso en Valladolid por Bartolomé de Portoles, 1647, fol. 10r y v.
[58] VELASCO PÉREZ, Silverio: Aranda. Memorias de mi villa y de mi parroquia. Madrid, 1925, pp. 334-335); se hace eco de esta noticia MARTÍN CRIADO, Arturo: «Antiguas creencias populares». Revista de Folklore, tomo 19a, núm. 217, Valladolid, 1999, pp. 3-22 (p.12).
[59]Constituciones añadidas a las Synodales del obispado de Palencia por el ilustrissimo y reverendissimo señor D. Fr. Juan del Molino Navarrete, obispo de dicho obispado, conde de Pernía, del Consejo de Su Magestad. En Madrid: por Antonio Gonçalez de Reyes, 1681, p. 73.
[60]Constituciones sinodales del obispado de Astorga, copiladas, hechas y ordenadas por F. D. Pedro de Roxas, obispo de Astorga, del consejo de S. M., con licencia, en Salamanca en casa de Juan Fernandez. Año de 1595. Reimpresas de orden del ilustrisimo señor D. Francisco Isidoro Gutierrez Vigil, obispo de Astorga. Salamanca, 1799, p. 182.
[61]Constituciones sinodales, del Arçobispado de Burgos, compiladas, hechas, y ordenadas agora nuevamente, conforme al Sancto Concilio de Trento, por el Illustrissimo y Reverendissimo señor don Francisco Pacheco de Toledo, Cardenal de la sancta iglesia de Roma, del titulo de Sancta Cruz en Hierusalen, primer Arçobispo, y perpetuo administrador del dicho Arçobispado, en la Synodo que por su mandado se hizo, y celebro en la Ciudad de Burgos, año de MCLXXV. Impreso en Burgos, 1577. Lib. V. De Sortilegiis, Cap. I y II, pp. 313 y 314.
[62]Ibidem, p. 315.
[63]Constituciones y actos de la sancta synodo del obispado de Coria, hechas por el reverendissimo señor Don Francisco de Bovadilla, obispo del dicho obispado de Coria, arcediano de Toledo, del Consejo de sus Magestades en el año MDXXXVII, Salamanca, 1572, De sortilegiis, fol. 54r y v.
[64]Ibidem.
[65]NAVARRO, Gaspar: Tribunal de supersticion ladina. Huesca, 1631, Disputa XXXI. Contra los saludadores.
[66] «Yo en los curatos que he residido mas de diez y ocho años, he visto este error, y junto con esto que estas yerbas que avian cogido la mañana de San Juan, o otros dias, como el dia de San Pedro, cuando venia algun nublado las quemaban, diciendo, que era bueno para contra tempestades: y por la misericordia de Dios lo he impedido, y quitado todo, de tal manera, que ya no se hazen». NAVARRO, Gaspar: op. cit., fol. 77r y v.
[67] GONZÁLEZ GÓMEZ, José Antonio: «Los sauces y los niños quebrados en el día de san Juan: un rito mágico novohispano del siglo xviii y su influencia occidental». Vorágine, versión etnohistórica, núm. X, octubre 2014, pp. 35-40.
[68] Ibidem, p. 38.
[69] Según informaron María de San Juan y María Sánchez, ibidem, p. 38.
[70] CANO y CUETO, Manuel: Tradiciones sevillanas. Tomo tercero. Sevilla, 1895, p. 256, citando El Folk–lore bético-extremeño. Abril-Junio-1883. Lo recoge también BASTO, Claudio: «Medicina popular: `Quebradura´», Terra portuguesa, 1916, pp. 138-139. La sumersión formaba parte del ritual del bosque de Rimite, como ya se vio al final de la nota 43.
[71] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., núm. 119, 1990, p. 149.
[72]Ibidem.
[73]Ibidem, pp. 150-151.
[74]Ibidem, p. 152.
[75] BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: La Inquisición en Castilla–La Mancha. Fuenlabrada (Madrid), 1986, p. 157.
[76] BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Eros y Tánatos… op. cit., 1989, pp. 167-169.
SUÁREZ LÓPEZ, Jesús: Fórmulas mágicas de la tradición oral asturiana. Invocaciones, ensalmos, conjuros. Gobierno del Principado de Asturias, Gijón, 2016, pp. 424-425.
[77] Archivo Histórico Nacional (AHN). Alegación fiscal del proceso de fe sobre lo que sucede en Montoro la noche de la víspera de san Juan, en la curación de los niños quebrados, 1755, Inquisición, leg. 3723, Exp. 76.
[78]NAVARRO, Gaspar: Tribunal de supersticion ladina. Huesca, 1631, fol. 90r.
[79] VORÁGINE, Jacobo de la: La Leyenda Dorada, I. Alianza Editorial, Madrid 1992, cap. LXXIII, p. 311.
[80]Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de su Magestad. Salamanca, 1555. Primera Partida, Ley LXVIII, título IIII, fol. 32r.
[81] RODRÍGUEZ-BECERRA, Salvador y LUQUE-ROMERO ALBORNOZ, Francisco: «Mediación eclesiástica en las ofrendas votivas: milagros, libros de milagros y exvotos pictóricos», en PERRÉE, Caroline (coord.): El exvoto o las metamorfosis del don. L’ex–voto ou les métamorphoses du don. México, 2001, p. 301.
[82] FACI, Roque Alberto: Aragon, reyno de Christo, y dote de Maria SSma. fundado sobre la columna inmobil de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza, aumentado con las apariciones de la Santa Cruz. Zaragoza, 1739, p. 43.
[83] Ibidem, p. 66.
[84]Ibidem, p. 79.
[85]Ibidem, p. 83
[86]Ibidem, p. 88.
[87]Ibidem, p. 108.
[88] Del que se guardaba la memoria «entre otros favores, del que executó su Divina piedad con Mathias Villarroya, librándole del penoso accidente de quebradura, y en este asumpto se han experimentado otros repetidos favores en muchos niños, y singularmente en los años de 1718 y 19 y la gratitud christiana se explica aquí, pesando a los niños con trigo, limosna que ofrecen a su Divino Bienhechor», ibidem, p. 126.
[89]Ibidem, p. 135.
[90]Historia de la admirable invención y milagros de la Thaumaturga imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia, patrona titular de y defensora de Oran, hallada por el dichoso Simon Vela de nación frances, y venerada en la cumbre de sus mas elevado risco llamado Peña de Francia. Añadida por el m.r.p. presentado Fr. Domingo Cavallero, de el Orden de Predicadores. Salamanca, 1728.
[91] Ibidem, p. 175.
[92]Ibidem, pp. 175-176.
[93] Estos tres casos en Ibidem, pp. 176-177.
[94]Ibidem, pp. 177.
[95]Ibidem, pp. 177-178. Los dos últimos milagros se recogen también en la edición del manuscrito del padre Mateo Vasca Parra, fechándolos en 1538 y 1542, respectivamente, pp. 77-78.
[96]Ibidem, p. 209.
[97]Ibidem, p. 216.
[98]Ibidem, p. 260. Actual Robledillo de Gata (Cáceres).
[99]Ibidem, p. 267.
[100]Ibidem, p. 270; e Historia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Segunda parte. Válame Nuestra Señora de la Peña de Francia. Madrid, 1973, p. 140.
[101]Ibidem, p. 330.
[102]Ibidem, p. 332.
[103]Historia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Segunda parte. Válame Nuestra Señora de la Peña de Francia. Madrid, 1973, p. 231.
[104]Milagros nuevos: obras de la omnipotencia, conseguidas en este siglo, por intercesión de Maria Santissima Madre de Dios, á ruegos de sus devotos en su milagrosissima imagen de nuestra Señora Santa María de Guadalupe, escritas en dos tomos por el padre Fr. Francisco de S. Joseph. Madrid, 1766. Tomo I.
[105] Año de 1710, ibidem, tomo I, p. 90.
[106] Año de 1710, ibidem, tomo I, pp. 188-189.
[107]Ibidem, tomo I, p. 343.
[108]Ibidem, tomo II, pp. 43-44.
[109]Ibidem, tomo II, pp. 137-138.
[110] SÁNCHEZ TEXADO, Andrés: La divina serrana de Tormes, por otro nombre Historia de Nuestra Señora del Espino. Segovia, 1629, fol. 150r y v.
[111] CASTELLOTE HERRERO, Eulalia: Libros de milagros y milagros en Guadalajara (siglos xvi–xviii). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2010, p. 34.
[112] «Declaración del vicario de la parroquia de Hinojosa, D. Francisco Raya y Viedma, por mandato del señor obispo de Córdoba, realizada el de 14 de junio de 1611 ante el notario Acacio Mateos Jurado»; en RUIZ RAMOS, Juan: La Ilustre y Noble Villa de Hinojosa del Duque. Jerez de la Frontera, 1922, pp. 259-260.
[113] AMIAX, Juan: Ramillete de Nuestra Señora de Codes. Pamplona, 1608, fol. 108r.
[114] AMADA, Josef Félix de: Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, primer templo del mundo edificado en la Ley de Gracia, consagrado con asistencia personal de la Virgen Santisima, viviendo en carne mortal. Zaragoza, 1796, pp. 241, 254
[115] FACI, Roque Alberto: Aragon, reyno de Christo, y dote de Maria SSma. fundado sobre la columna inmobil de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza, aumentado con las apariciones de la Santa Cruz. Zaragoza, 1739, p. 52.
[116]Ibidem, p. 81.
[117]Ibidem, pp. 87-88.
[118]Ibidem, pp. 171-174.
[119] CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier: Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas» de Felipe II. San Lorenzo de El Escorial, Tomo I. Campo de Criptana (ms. J.I.14, ff. 729-737) 195.
[120] «Relaciones topográficas» de Felipe II. Año 1576, Tomo V, fols. 138-143.
[121] MARTÍNEZ CAVERO, Pedro y CÁNOVAS MULERO, Juan: «El cuadro de los milagros de 1778 de la ermita de Santa Eulalia en Totana (Murcia)». Transcripción y análisis. Revista Murciana de Antropología, núm. 13, 2006, pp. 85-94.
[122] FACI, Roque Alberto: Aragon, reyno de Christo, y dote de Maria SSma. fundado sobre la columna inmobil de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza, aumentado con las apariciones de la Santa Cruz. Zaragoza, 1739.
[123] Grupo Investigación Local y Etnográfica de la U.P.A: Medicina popular y creencias religiosas [Los santos sanadores II]. Centro de estudios locales de Andorra.
[124]https://www.facebook.com/mythobasque/posts/rituales-curativos-de-san-juan-en-euskal-herria-y-valles-pirenaicosxavier-macià-/714291354319375/
[125] Agradezco la sugerencia a Pascual Riesco Chueca.
[126]https://torrealbarrana.com/doce-leguas-y-quince-rios/torrelapaja/
[127]FERNÁNDEZ, Alonso: Historia y anales de Plasencia y su obispado. Madrid, 1627, Libro III, p. 333.
[128] ALCÁZAR, Bartolomé: Vida, virtudes y milagros de San Julian, segundo obispo de Cuenca. Madrid, 1692. p. 431.
[129]Ibidem, p. 426.
[130] En Murero (Zaragoza) se le tiene por abogado de los que padecen dicha enfermedad. Tuvo iglesia en Salamanca: «la de San Mamés, anacoreta, patrón de los niños quebrados, la fundaron los moradores de las pueblas de San Cristóbal y Sancti-Spiritus; estuvo cerca del actual depósito de las aguas, á la entrada del camino de la Aldehuela; la destruyó en 1706 el ejército anglo-portugués cuando tomó á Salamanca, y fue reedificada al año siguiente; hoy queda solo su memoria, pues ruinoso ya el edificio, fue demolido en noviembre de 1804». VILLAR Y MACÍAS, Manuel: Historia de Salamanca. Salamanca, 1887, vol. 1, pp. 212-213. Tal vez el hecho de que se le relacione con la hernia, los cólicos y la enteritis tenga que ver con su martirio, pues fue eviscerado, cfr. RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la G a la O. Barcelona, 1997, pp. 312-313.
[131] FERRANDO ROIG, Juan: Iconografía de los santos. Barcelona, 1991, p. 184.
[132] RIERA Y SANS, Pablo: Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiástico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo duodécimo (suplemento). Barcelona, p. 463.
[133] SAYOT Y ECHEVARRÍA, José: La leyenda de oro para cada dia del año. Vidas de todos los santos que venera la iglesia. Madrid-Barcelona, 1853, p. 63. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Zamora, 1882, p. 173.
[134]GONZÁLEZ GARCÍA, Casimiro: Compendio histórico–descriptivo y guía general de Valladolid. Valladolid, 1922, Imp. Casa Social Católica, p. 43.
[135] De ello dejó constancia el pintor vallisoletano Elías González Manso, que en 1904 presentó a un concurso de pintura de la Academia de la Purísima Concepción de Valladolid una obra titulada «Paso de niños enfermos por el pozo milagroso de la iglesia de San Cebrián de Mazote», REGUERAS GRANDE, Fernando: La «invención» de San Cebrián de Mazote. Valladolid, 2016, pp. 55-56; DÍAZ, Joaquín Álbum de Valladolid. Ed. Castilla Tradicional, Valladolid, 2010, p. 97; GÓMEZ MORENO, Manuel: Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos ix a xi. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1919.
[136] CARO BAROJA, Julio: La estación de Amor… op. cit. 1992, p. 296.
[137] GALLARDO DE ÁLVAREZ, Isabel: «El día de San Juan (un capítulo para el folk-lore fronterizo)». Revista de Estudios Extremeños, 1942, vol. 16, nº 1, pp. 99-100; HOYOS SANCHO, Nieves: «La noche de San Juan en España», El Español, semanario de la política y del espíritu. Año III, núm. 87, 26 de junio de 1944, p. 8 y DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit.. núm. 119, 1990, p. 154.
[138] RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ildefonso: Historia del origen y milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia. Madrid, 1915, p. 471.
[139] ALMAGRO-GORBEA, Martín y SÁNCHEZ-BENITO, José Miguel: «El santuario de San Apolinario de Urrós: un territorio sagrado entre Foz Côa y Moncorvo». Côa Visão, núm. 23. Vila Nova de Foz Côa, 2001, pp. 121-140.
[140] «La romería de Sopetrán, en su ermita de Torre del Burgo, con milagro incluido, donde todos los años, sumergen en las frías aguas del pozo, a los niños herniados, que suelen curarse», OLIVIER LÓPEZ-MERLO, Felipe Mª: Por el camino de Santiago a la Guadalajara del futuro. Guadalajara, 1994, p. 179.
[141] ELIADE, Mircea: op. cit., 1981, pp. 276-282 y 312-313 y FRAZER, James George: op. cit., pp. 142-171.
[142] Caso de Topas (Salamanca), MATA PÉREZ, Luis Miguel, SÁNCHEZ MORÁN, Lucía (dirs): Topas. La historia viva, que nos rodea. Recuperación etnográfica. Salamanca 2009, p. 73. Sobre el poder de la hierba «que cura todas enfermedades», recuerda Mircea ELIADE la «costumbre (conocida desde la antigüedad y conservada todavía hoy en los medios populares) de envolver y frotar al niño en cuanto nace con hierbas, ramas verdes o paja» (pp. 312-313). El poder de la hierba es el de la naturaleza. MANNHARDT, Wilhelm: op. cit., p. 33, refiere como «Si un niño no prospera, se lo coloca desnudo en la hierba la mañana de San Juan y se siembra linaza sobre él, o se le siembra cebada de verano en primavera; cuando la semilla brota y comienza a «andar», el niño también comienza a caminar. El tallo que brota aquí es el doble del joven, y su crecimiento garantiza su crecimiento vertical y su salud». Posiblemente, la expresión «siembra linaza» tiene un sentido figurado: se le arrojan granitos de linaza sobre el cuerpo. Evidentemente no se trata de la siembra en el sentido propio, pues la linaza se siembra en invierno, con muchas precauciones: nunca se sembraría en junio, y menos con un cuerpo interpuesto. Se siembra cebada tremesina en primavera (para que esté creciendo por San Juan). Cuanto la semilla prende y empieza a encañar (van alzándose los tallos), el niño también empieza a activarse (el término alemán laufen que utiliza Mannhardt, tiene un sentido muy general: ponerse en marcha, activarse, crecer...). El tallo que brota es como un doblete (un eco fantasmal) del niño, y su crecimiento garantiza el crecimiento y la salud del niño. Mi agradecimiento a Pascual Riesco Chueca en la ayuda prestada para la interpretación del rito.
[143] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., núm. 119, 1990, pp. 152-153.
[144] DI NOLA, Alfonso M.: op. cit., p. 52.
[145] La asociación tradicional de la Virgen es con san Juan Evangelista (apóstol), más que con el Bautista. No obstante, en este caso, el día 24 de junio se celebra de la natividad de san Juan Bautista.
[146] PIRES, Tomás: «Investigações ethnographicas (XII. Superstições, crenças, usos e costumes alentejanos)». Revista Lusitania, XII, Lisboa, 1908, p. 266.
[147] Así se decía en Saucelle (Salamanca), CORTÉS, Luis: «Medicina popular riberana y dos conjuros de San Martín de Castañeda». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo VIII, Madrid, 1952, cuaderno 3º, pp. 222.
[148] El sincretismo religioso parece que se dio también en San Giovanni dell´Acqua, en el Valle dell´Aniene (Italia), de donde procede un ara con una inscripción de época romana dedicada al dios Silvano, BONIFAZIO, Giuseppe: La terapia sacrale dell´ernia nel cerimoniale di magia arborea a San Giovanni dell´Acqua presso Subiaco. Aequa, núm. 0, 1998, https://www.aequa.org/v1/index.php/la-terapia-sacrale-dellernia-nel-cerimoniale-di-magia-arborea-a-san-giovanni-dellacqua/
[149] DOMÍNGUEZ, José María: op. cit., núm. 119, 1990, p. 149.
[150] BLANCO PRADO, José Manuel: «As doenzas relacionadas coa boca, coa hernia infantil e coa pel na provincia de Lugo. Ensalmos e rituais etnomédicos (III)». Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, pp. 64-85.
[151] MORÁN, César: Creencias… 1927, p. 241.
[152] PIRES DE LIMA, Augusto: «Tradições populares de Santo Tirso». Revista Lusitana, volumen 19, núms. 1-4, 1916, p. 245.
[153] Así se decía en el ceremonial de Robleda (Salamanca), CARRIL, Ángel: Etnomedicina. Acercamiento a la terapéutica popular. Valladolid, 1991, p. 36.
[154] La Alberguería de Argañán, Aldearrubia, Espeja, La Encina, Robleda, Fuenteguinaldo, Peñaparda, El Payo, Navasfrías, Ciudad Rodrigo, Martín de Yeltes, Sancti Spiritus, Saucelle, Hinojosa de Duero, La Peña, La Alberca, San Martín del Castañar, Garcibuey, Villanueva del Conde, San Miguel de Robledo, Topas, Negrilla de Palencia, Pitiegua, San Pedro del Valle, La Mata de Ledesma, Vega de Tirados, Valdelosa, Valverdón.
[155] MARTÍ PÉREZ, Josep: «La guarició de l’hèrnia a Manacor». Estudis Baleàrics, núm. 32, 1989, pp. 57-64 y https://espores.org/es/etnobotanica-es/noche-de-san-juan-la-higuera-y-la-mimbrera-para-curar-a-los-ninos-rotos/, https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/06/25/fe-tradicion-magia-4043240.html
[156]https://www.loberadeonsella.com/ritos-y-tradiciones/el-rito-del-herniado y https://historiaragon.com/2021/08/31/el-rito-curativo-de-los-herniados/
En esta localidad balear el rito se ha practicado hasta 2019. Ese año la prensa anunciaba que «la falta de relevo generacional provocará que la próxima madrugada del día de Santa Joan no se celebre el ritual del vimer que se encuentra en la finca l´Hort del Correy de Manacor»; a principios de ese año la posadera de la finca –de avanzada edad–, que con su nieta se ocupaba de mantener la tradición, anunciaba que no se pondría «al frente de la tarea de pasar las barrigas de los pequeños por las ramas del árbol», https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2019/06/15/1087991/fin-mas-200-anos-tradicion-del-vimer-cura-hernias-ninos.html
[157] VIOLANT i SIMORRA, Ramón: El Pirineo Español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Ed. Plus Ultra, Madrid, 1949, pp. 596-597.
[158] DI NOLA, Alfonso: op. cit., tavola 17.
[159] BONIFAZIO, Giuseppe: Rituali terapeutici nella Valle dell’Aniene, nel reatino e nel viterbese, 26 julio 2015, https://www.giuseppebonifazio.it/site/?p=1512
[160] Agradezco a Francisco José Morales Paíno esta información.
[161] «Y cuando había un niño herniao, pues la mañana de San Juan iban al campo, andi hubiera un roble, tenían que ir una Juana y un Juan. Entonces rajaban la rama de un roble, la estillaban sin rajarla del todo y entonces pasaban al niño por aquello, el Juan se lo daba a la Juana, y según se iba secando aquella rama se le quitaba al niño la hernia» (informe dictado por Paula Sánchez Alfonso, de 79 años de edad, grabado el 14 de septiembre de 1987 por J. M. Fraile Gil y G. Cotera), FRAILE GIL, José Manuel: «Prácticas pararreligiosas en El Rebollar salmantino», Jornadas Internacionales sobre Formas de Vida y Cultura Tradicional en El Rebollar y otras partes (V Coloquio de PROHEMIO), 23-27 de julio de 2003, pp. 305.
[162] CARO BAROJA, Julio: La estación de Amor…, op. cit., 1992, p. 297.
[163] «La Fiesta de San Juan de los Pedroches». Congreso nacional de cronistas españoles y XXV reunión anual de cronistas cordobeses. Córdoba, 1997, pp. 411-424 (pp. 415-416).
[164] LOPES DÍAS, Jaime: O concelho de Penamacor na etnografía da Beira de Jaime Lopes Dias. Coordinación de André Oliveirinha. Camara Municipal de Penamacor, 2022, p. 39.
[165] BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Eros y Tánatos… op. cit., 1989, p. 168.
[166] BASTO, Claudio: op. cit., pp. 62-64 y p. 90.
[167] MORÁN, César: op. cit. y CORTÉS, Luis: «Medicina popular riberana …», op. cit., 1952, cuaderno 3º, pp. 221-222.
[168] BASTO, Claudio: op. cit., p. 123.
[169] BASTO, Claudio: op. cit., núm. º 4, maio 1916, p. 120; PIRES, Tomás: op. cit., p. 266.
[170] Información de Carlos Madaleno (Covilhã): «A criança, João Rosário, foi passado por um carvalho, através de outras duas crianças uma de nome Maria e outra João».
Toma lá Maria
O que me dás João
Um menino quebrado
para que mo dês são.
[171] LOPES DIAS, Jaime: O concelho de Penamacor na Etnografia da Beira. Camara Municipal de Penamacor, 2022, p. 38.
[172] PEDROSA, José Manuel: «Ritos y ensalmos de curación de la hernia infantil: tradición vasca, hispánica y universal», en Entre la magia y la religión: Oraciones, conjuros, ensalmos, Oiartzun (Guipuzcoa), 2000, p. 139 y pp. 139-140.
[173] ASENSIO GARCÍA, Javier: «La cura de la hernia en la mañana de San Juan», en La tradición oral Calahorrana. Informante: María Arenzana Fernández (22-3-1919), María La Pájara. Lugar y fecha de grabación: Calahorra, 4 de enero de 2007, https://www.riojarchivo.com/la-cura-de-la-hernia/
[174] VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto: Festividades cíclicas em Portugal. Lisboa, Dom Quixote, 1984, pp. 165-166.
[175]Ibidem; BRAGA, Teófilo: O povo portugues nos seus costumes, crenças e tradições, II, Edições Vercia, 2014, pp. 122. Caso del ya señado de Monte Córdova.
[176]CORTÉS VÁZQUEZ, Luis: «Medicina popular del Rebollar», en Homenaje a César Morán Bardón, Zephyrus IV. Salamanca, 1953, pp. 51-52. Informante la Tía Daría:
«Aquí en San Juan, me ha pasao con un nieto que tenía, estaba la madre hilando lana –la madre– y dos Marías y dos Juanitos con el niño, dándoselo así para acá, dándoselo así a un Juanito. Hay que ir a una barda se esgancha la barda, y con la madre, que estaba la madre hilando se hace así [la informante hace el gesto de pasar al chiquillo por la barda hendida]. Yo tengo un nieto y estamos esperando que venga San Juan, y cuando la barda pegue está el niño curao. Y por allí no se puede volver a ir, vamos hasta que comprenda que el niño tiene mejoría. Se hace en San Juan al salir el sol» (p. 52).
[177] BASTO, Claudio: op. cit. p. 90.
[178] Cloto, Láquesis y Átropo; GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitología griega y romana. Paidos. Barcelona, 1991, pp. 407-408. Sobre las hilanderas véase el estudio de PEDROSA, José Manuel: «Las tres hilanderas: memoria oral y raíces míticas de algunos ensalmos hispánicos y paneuropeos», en Entre la magia y la religión. Oraciones, conjuros, ensalmos. Oiartzun (Guipuzcoa), 2000, pp. 172-173.
[179]A.M. «Varias notas de la Sierra de Francia», Centro de Estudios Salmantinos. Hoja folklórica 22 (13-IV-1952), p. 88; PUERTO, José Luis: Ritos festivos. Salamanca, 1999, pp. 44-45.
[180] ASENSIO GARCÍA, Javier: op. cit.
[181]Synodo diocessano que su señoria ilustrisima el señor don Antonio de Valdes, obispo de Osma, del Consejo de Su Magestad, celebro en su Santa Iglesia Cathedral, en doze, trece y catorce del mes de mayo, año de 1647. Impreso en Valladolid por Bartolomé de Portoles, 1647, fol. 10r y v.
[182] En esta población participaban tres Marías y tres Juanes y los padres no podían ir, MORENO VALERO, Manuel: «La Fiesta de San Juan de los Pedroches». Congreso nacional de cronistas españoles y XXV reunión anual de cronistas cordobeses. Córdoba, 1997, pp. 411-424 (pp. 415-416).
[183] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit, núm. 119, 1990, pp. 148-149.
[184] CORTÉS VÁZQUEZ, Luis: op. cit., 1952, p. 222.
[185] CORTÉS VÁZQUEZ, Luis: op. cit., 1953, p. 52.
[186] Caso de Monte Córdova (Santo Tirso, distrito de Porto, Portugal), PIRES DE LIMA, Augusto: op. cit. p. 245 y VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto: op. cit.
[187] DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit, núm. 119, 1990, p. 152.
[188] GONZÁLEZ BUENO, Marta y SANTOS DEL CAMPO, Javier: Fiestas y costumbres de la provincia de Burgos, 2001, p. 252; CALVO BRIOSO, Bernardo: Mascaradas de Castilla y León. Tiempo de fiesta. Junta de Castilla y León, 2012, p. 270.
[189] RODRÍGUEZ PASCUAL, Francisco: Mascaradas de invierno en la provincia de Zamora. Zamora, 2009, p. 103; CALVO BRIOSO, Bernardo: Mascaradas de Castilla y León. Tiempo de fiesta. Junta de Castilla y León, 2012, p. 544.
[190] ALONSO PONGA, José Luis y SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio: La campana. Patrimonio sonoro y lenguaje tradicional. La colección Quintana en Urueña. Valladolid, 1997, pp. 22-23.
[191] MARTÍN BENITO, José Ignacio: «Frontera y epidemias, una mirada en el tiempo: del Covid-19 a la peste de Almeida de 1757», Medicina na Beira interior da Pré–historia ao sésulo xxi, núm. XXXVII, nov. 2023, Castelo-Branco, pp. 157-165 (p. 159); y «Caminos y epidemias. El cierre de la frontera de Castilla en 1757», en Los caminos de España I, Revista de la CECEL, 23, Madrid 2023, pp. 85-122 (p. 98).
[192] ALONSO PONGA, José Luis y SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio: op. cit., p. 23.
[193] LISÓN TOLOSANA, Carmelo: Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Madrid, 2004, p. 123. El autor cita también el paso bajo la artesa del pan, op. cit., p. 124. Similar costumbre en la Sierra de Gata, DOMÍNGUEZ MORENO, José María: op. cit., 1990, p. 153.
[194] Debo la información a Nino Rodríguez, de Sancti Spiritus, que lo presenció.
[195] LISÓN TOLOSANA, Carmelo: op. cit., p. 127.
[196] Cfr. LISÓN TOLOSANA, Carmelo: op. cit., p.119.
[197] En Ferreira de Arriba (San Xián de Freixo-A Fonsagrada, Lugo), el niño enfermo era pasado nueve veces por la hendidura abierta en un carballo joven, diciendo: Carballo, cura a este neno desta hernia. Co poder de Deus e da Santísima Virxen, BLANCO PRADO, José Manuel: «As doenzas relacionadas coa boca, coa hernia infantil e coa pel na provincia de Lugo. ensalmos e rituais etnomédicos (III)». Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, pp. 64-85.
[198] –Toma allá, María./– ¿Qué me entregas, Juan?/–Un niño quebrado./ –¿Quién lo sanará?/ –La Virgen María / y el Señor San Juan./ Y las tres personas / de la Santísima Trinidad. DOMÍNGUEZ, José María: op. cit., núm. 119, 1990, p. 149.
[199] Caso de Navasfrías (Salamanca), como ya se apuntó.
