* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
523
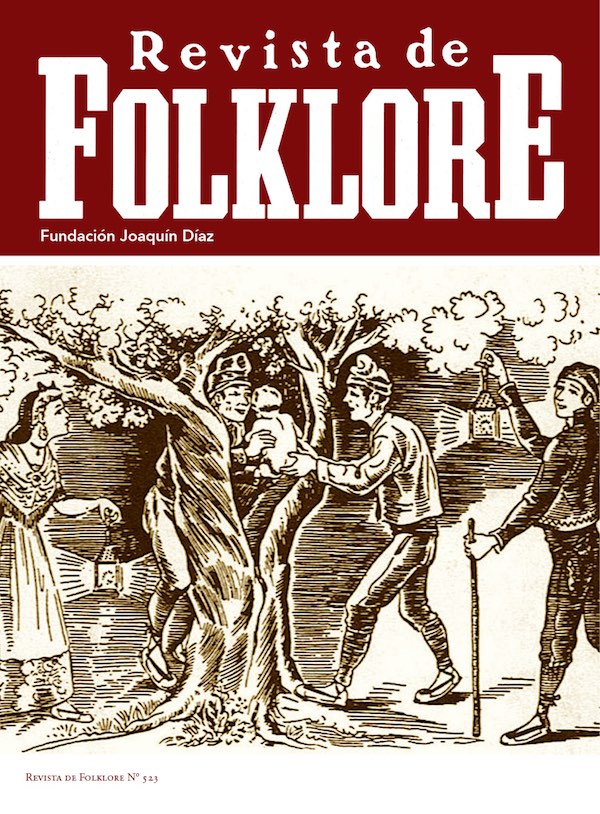
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Las marzas: una fiesta de bienvenida a la primavera en Villanueva de Gumiel. Estudio e investigación de una tradición popular
ONTAÑON ONTAÑON, GumersindoPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 523 - sumario >
En el año 1989 se publicó en la Revista Folklore el texto y la tradición de las marzas en la localidad de Villanueva de Gumiel, un pueblo burgalés situado en la comarca de la Ribera del Duero burgalesa; pasados varios años, después de investigar, estudiar más a fondo dicha tradición y sobre todo contrastando a través de testimonios de las personas más longevas del municipio, quiero con este trabajo mostrar pequeños cambios en el texto y dar a conocer con mayor profundidad diferentes aspectos de estos cánticos que nuestros antepasados supieron mantener a lo largo de muchas décadas y que en la actualidad, y año tras año, tiene más adeptos en esta localidad ribereña, donde la última noche de febrero se vive con mucho fervor y no menos intensidad.
A este canto se han unido como preámbulo, las cenas organizadas por las diferentes cuadrillas y la Asociación Cultural y Deportiva «La Cardosa». Se añade además, a lo largo del recorrido, entre cántico y cántico, la música tradicional a través de los dulzaineros locales y una vez finalizado el rito, se vive una comunión entre los dos grupos de marzantes en la Plaza Mayor, lugar donde tiene su inicio y fin esta tradición.
El trabajo lo he dividido en siete apartados, tratando de conocer los aspectos y características más relevantes de cada uno de ellos.
1.- Texto de las marzas de Villanueva de Gumiel
1. En el nombre del Señor y de la Virgen que es buena,
2. y los Santos Sacramentos que en la Iglesia se celebran.
3. La casa del Señor Cura bien se puede llamar gloria,
4. porque dentro de ella está, quien gobierna la custodia.
5. La casa del Señor Cura bien se puede llamar cielo,
6. porque dentro de ella está, quien gobierna el sacramento.
7. Esta noche entra marzo, desde media noche abajo.
8. Y también entra esta noche, el Santo Ángel de la Guarda.
9. Que nos libre y nos defienda y nos favorezca el alma.
10. Desde marzo entra abril, con las flores relucir.
11. Desde abril viene mayo, con las flores relumbrando.
12. Desde mayo viene junio, con las hoces en el puño.
13. Desde junio viene julio, segando más a menudo.
14. Desde julio viene agosto, el que lo arrebata todo.
15. Desde agosto viene septiembre, ¡oh!, qué lindo mes es este.
16. Que se coge pan y vino, si durara para siempre.
17. Si para siempre durara, pan y vino no faltara.
18. Mes de mayo, mes de mayo, mes de los grandes calores.
19. Cuando las cebadas granan, los trigos andan en flores.
20. Cuando los bueyes engordan, los caballos corren, corren.
21. Cuando los enamorados andan en servir amores.
22. Unos se sirven con rosas, otros con rosas y flores.
23. Otros con dulces naranjas, y otros con agrios limones.
24. Otros con palabras dulces, que alegran los corazones.
25. Otros con buenos dineros y aquellos son los mejores.
26. ¡Ay! de mis tristes cuidados, metidos en las prisiones.
27. Sin saber cuando es de día, sin saber cuando es de noche.
28. Sino por tres pajarillos, que me cantan los albores.
29. La una es la tortolilla, que canta al salir el día.
30. El otro es el ruiseñor, que canta al salir el sol.
31. El otro es un pajarito, de tres aves el mejor.
32. El domingo mientras misa, me lo mató un cazador.
33. Si lo hizo por la pluma, pluma le hubiera dado yo.
34. Si lo hizo por la carne, carne le hubiera dado yo.
35. Si lo hizo por la caza, mala dicha lo dé Dios.
36. Ya vienen las ovejitas, preñaditas y muy buenas.
37. También vienen los carneros, con su vellón y cencerro.
38. También vienen las viñas, cada cepa su vendimia.
39. También vienen las colmenas, hasta los témpanos llenas.
40. El que quiera coger miel, que cate por San Miguel.
41. El que quiera coger cera, que cate por Las Candelas.
42. Esta noche las mujeres, se ponen camisa negra.
43. Nos darán un huevecito, de la gallinita negra.
44. Esta noche las mujeres, se ponen camisa blanca.
45. Nos darán un huevecito, de la gallinita blanca.
46. Esta noche las mujeres, se ponen camisa limpia.
47. Nos darán un huevecito, de la gallinita pinta.
48. La que duerme junto al gallo, es la más coloradita.
49. Y con esto EA, EA, y con esto Adiós, Adiós.
50. Nos darán un huevecito, y a la mañanita dos…
2.- La tradición de las marzas
Entre otras peculiares costumbres, se conserva en este pueblo «la tradición de las marzas» que se cantan en las esquinas de sus calles el último día de febrero o, por mejor decir, la última noche de dicho mes.
Ya lo decían los viejos del lugar, son antiguas, antiquísimas, no conocen su origen; sin embargo, están de acuerdo en seguir la tradición y continuar con las costumbres que tenían sus antepasados, de ahí que se continúen cantando.
Estas cancioncillas se cantan de forma alterna por dos grupos de «marzantes»: uno de ellos se coloca en una esquina y el otro en la siguiente: comienzan a cantar los primeros, les responden los segundos y así sucesivamente hasta que se terminan los cantos. Cuando se han recorrido cantando en las distintas esquinas del pueblo, queda inaugurado oficialmente el mes de marzo.
Hasta la década de los setenta del siglo XX, esta tradición de las marzas daba lugar a una curiosa «clasificación social» en la que se mezclaba el estado civil y la edad. Los hombres solteros del pueblo llamados «mozos» se agrupaban en «mozos viejos», conocidos por Alcaldes y Alguaciles que eran los que habían sido considerados «mozos» el año anterior.
Para ser aceptados como tales, tenían que cumplir determinadas normas: tener diecisiete o dieciocho años y ser admitidos por los «Alcaldes» quienes exigían el pago de una peseta (unidad monetaria de España entre 1869 y 2002, año en que se implantó el euro) y el que cantaran las marzas esa noche.
Mientras se iban cantando estas, los Alguaciles salían a pedir a las casas donde no había mozos: todo el pueblo colaboraba dando un huevo o dos reales.
Una vez terminadas de cantar las marzas en dichas esquinas; todos, los «mozos» jóvenes y mayores, iban al lagar a contar los huevos y el dinero recaudado. Se cocían los huevos y con el dinero se compraba escabeche. Los jóvenes que habían pagado la peseta eran los que pelaban los huevos y preparaban la cena y la mesa. Cuando ya estaba todo dispuesto, entraban a cenar Alcaldes y Alguaciles que se sentaban en corros distintos.
Al finalizar la cena se compraba orujo, y tras tomar una copa, se recogían las cáscaras de los huevos pelados que se depositaban en las puertas de aquellos vecinos que no habían dado nada a los mozos, en una especie de mudo (y público) reproche y acusación ante todo el vecindario.
3.- Estructura temática
Atendiendo al contenido, son bastantes los temas que se suceden e intercalan a lo largo de las marzas de Villanueva de Gumiel.
3.1. Introducción
Para cantar las marzas licencia tenemos
del Sr. Alcalde y del Ayuntamiento.
Así empiezan las marzas de Villanueva, aunque curiosamente estas coplillas no aparecen escritas. Generalmente correspondía a un mozo dicha introducción (esto ha cambiado), una vez que en el reloj de la Casa Consistorial suenan las últimas doce campanadas de febrero. De hecho, las primeras marzas comienzan en la Plaza Mayor, lugar donde se encuentra dicho edificio y su emblemático reloj.
Desde hace algunos años la mencionada introducción ha ido cambiando dependiendo de quien gobierne el Ayuntamiento en ese momento.
Para cantar las marzas licencia tenemos
De la Sra. Alcaldesa y del Ayuntamiento.
Los motivos están claros.
Conviene señalar también y tener en cuenta, una vez hecha la petición de licencia para comenzar el cántico de las marzas, en el primer punto de inicio, que es la Plaza Mayor, junto a la Casa Consistorial, el primer grupo de marzantes, comienza con la marza número 1, el segundo grupo responde con la marza número 2 desde el otro punto, y así sucesivamente hasta finalizar con la número 50; sin embargo, en el segundo punto, es decir, la siguiente esquina y todas las esquinas hasta finalizar todo el recorrido, se comienza desde la marza número 7, en este caso comienza el grupo número dos y responde el grupo número uno, las seis primeras marzas se omiten desde este momento. Por lo tanto y hasta finalizar el recorrido se va alternando el inicio del cántico.
El último canto vuelve al punto de inicio en la Plaza Mayor, donde con música de dulzaina y bailes acaba la tradición en la actualidad, fundiéndose los dos grupos en un abrazo.
3.2. Análisis
MARZAS Nº 1-2: Invocación introductoria de carácter religioso (Señor, Virgen, Santos Sacramentos, Iglesia). En ella se refleja la gran influencia de la religión en todas estas manifestaciones de carácter popular.
MARZAS Nº 3-6: Se siguen manifestando los temas religiosos, con alusiones, sobre todo, laudatorias a la Casa del Sr. Cura (bien se puede llamar gloria, bien se puede llamar cielo) y al propio sacerdote (quien gobierna la custodia, quien gobierna el sacramento), como he dicho anteriormente sabiendo que se trata de una fiesta pagana.
MARZAS Nº 7-9: De las cincuenta marzas, únicamente la séptima responde propiamente a tal nombre, en las otras dos se sigue aludiendo a la vida religiosa (el Santo Ángel de la Guarda). Si bien es cierto y en conjunto se podría decir que estas son las que podemos considerar plenamente marzas.
MARZAS Nº 10-17: Comienza una descripción de los meses del año, desde abril hasta septiembre, se hace referencia a las labores agrícolas más frecuentes en cada época (segando más a menudo). Además se pone especial énfasis en las características de dichos meses (abril con las flores relucir; agosto el que lo arrebata todo). En definitiva, se describe con intensidad marzo, la llegada de la primavera y el resurgir de la madre naturaleza. Se culmina con la recolección y la vendimia.
MARZAS Nº 18-35: La canción retorna al mes de mayo, y es en esta parte donde encontramos las semejanzas con el «Romance del Prisionero». Aquí se resalta el sentimiento, virtudes y defectos que se hallan fuertemente marcados en cada uno de los versos. Se hace un canto igualmente a la juventud y sobre todo al amor. Además, a esta parte se la puede considerar la más lírica de todas.
MARZAS Nº 36-41: Se hace referencia a distintas labores agrícolas y ganaderas que se realizaban o realizan en el pueblo; así como otras faenas, es el caso de la apicultura (El que quiera coger miel…, El que quiera coger cera…) y fechas muy señaladas (San Miguel, Las Candelas).
MARZAS Nº 42-48: La canción vuelve al momento presente (Esta noche…) alude a la forma de celebrar esta tradición (…se ponen camisa negra, blanca, limpia) y un deseo (nos darán un huevecito…).
MARZAS Nº 49-50: La marza cuarenta y nueve sirve de colofón y despedida, sin embargo, la cincuenta retorna a la petición tradicional con un nuevo deseo, quizá reforzado por los puntos suspensivos.
4.- Semejanzas con el Romance del Prisionero
Que por mayo era por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor,
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión,
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
¡dele Dios mal galardón!
Anónimo
Cabe destacar que no se da una semejanza en todas las marzas, sino de la número 18 a la 35. El tema es el mismo en todas ellas, tanto en las marzas de Villanueva como en los versos del «Romance del Prisionero», en algunos casos incluso todas las palabras, lo mismo ocurre con los recursos estilísticos.
Por otra parte, se da una ampliación de motivos y una cierta prosificación frente al diálogo amoroso y sugerente del romance:
Cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor
Encontramos la referencia prosaica y materialista en la marza número 20
Cuando los bueyes engordan, los caballos corren, corren
Las marzas números 21 a 25, son una explicación al «servir de amores», explicación que disminuye la fuerza del contraste entre la situación de los enamorados y la del prisionero. También la sustitución del «yo» por «mis tristes cuitados» resta emotividad al asunto, así como la utilización del infinitivo en vez de la primera persona.
Pero principalmente esto ocurre con el motivo central: «La avecilla» del romance convertida en las marzas en «tres pajarillos», es lógico que la importancia de la desaparición de uno de ellos, quede reducidísima al seguir existiendo los otros dos, no se trata de la desaparición del «único» contacto del prisionero con el mundo exterior como ocurre en el romance.
Y frente al hecho escueto, y la maldición formulada concisamente:
Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón
La serie paralela de las marzas 32 a 35, hace con su repetición y con la posibilidad de contacto con el mundo exterior que apunta, que la emoción se apague y se pierda.
5.- Estructura métrica
El texto consta de cincuenta marzas, cada marza formada por dos versos octosílabos unidos, por lo que se pueden considerar también versos hexadecasílabos, lo que es lo mismo versos de dieciséis sílabas, dividido por una censura en dos partes como digo, o hemistiquios. En la marza número quince, el primer hemistiquio consta de nueve sílabas, conformando un total de diecisiete sílabas dicha marza.
Respecto a la rima es asonante, en la mayoría de las marzas predomina la rima llana, encontramos varios casos también de rima aguda:
Marza número 10: Desde marzo entra abril, con las flores relucir.
Marza número 30: El otro es un ruiseñor, que canta al salir el sol.
En las marzas números 32, 33, 34, 35 y 40, respectivamente, solo la segunda parte tiene rima aguda:
…me lo mató un cazador.
…pluma le hubiera dado yo.
…carne le hubiera dado yo.
… mala dicha lo dé Dios.
…que cate por San Miguel.
Por lo general y como suele ocurrir en la poesía popular, este tipo de composiciones no sigue un esquema métrico rígido, aunque sí encontramos estructuras métricas que se repiten:
COPLA: Esquema: 8- 8a 8- 8a. Esta estructura la encontramos en las marzas número: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 8 y 9. Todas ellas con rima asonante.
PAREADO: Esquema: 8a 8a. Son bastantes las marzas que encontramos con este tipo de estrofa. Se trata de las siguientes: 7, 10, 11, 17, 29, 39, 40 y 41. Todas ellas con rima asonante, excepto la 17, cuya rima es consonante.
CUARTETA ASONANTE: Esquema: 8a 8b 8a 8b. Se trata de las marzas número 13 y 14. Su rima es asonante como su nombre indica.
ROMANCE: Esquema: 8- 8a 8- 8a 8- 8a… Finalmente esta estructura métrica la encontramos de la marza número 18 a 28.
COMBINACIÓN DE ESTROFAS: Esquema: 8a 8a 8- 8a 8- 8a…Un pareado sirve de introducción a un romance. Marzas de la 30 a 35, además se da la repetición de rimas, tras intercalarse unos versos de diferente esquema métrico.
Finalmente, conviene destacar la combinación de la rima con el paralelismo como elementos estructuradores sobre todo en las últimas marzas, se trata de la 42 a 48.
6.- Recursos estilísticos
Se dan una serie de recursos estilísticos en la marzas de Villanueva de Gumiel, que giran en torno a dos ejes principales: por un lado la repetición y paralelismo y por otro el contraste.
En prácticamente todo el texto de las marzas son frecuentes las repeticiones tanto en el plano del significante como del significado. La línea melódica es continua, rompiéndose únicamente en dos ocasiones por medio de una exclamación (marzas número 15 y 26).
Por otro lado, señalar también, que aparecen ejemplos tanto de asíndeton (marzas números: 19, 20, 22, 27) y polisíndeton (marzas números: 1, 9).
Como se ha señalado anteriormente, cabe resaltar la importancia del paralelismo como elemento estructurador: paralelismo de ideas, paralelismo de construcciones sintácticas (hay marzas que se repiten casi de forma idéntica), característica esta de la poesía popular, (este recurso se da prácticamente en todas las marzas, por lo que no es necesario señalar ejemplos).
La mayor parte de las marzas presentan una estructura binaria, en ocasiones se aprecian también estructuras ternarias (marzas números: 9, 18), como de forma interestrófica (marzas números: 19, 20, 21; 29, 30, 31; 33, 34, 35; 37, 38, 39; 42 a 47).
Dada la frecuencia del paralelismo y las repeticiones, encontramos diversos recursos basados en ellos:
ANÁFORA: marzas números 10-15, 19-21, 23-25, 33-35, 37-39, 40-41.
ANADIPLOSIS: marzas números 16-17, 33-34. En las marzas 16-17 la anadiplosis se presenta en combinación con un quiasmo, recurso que aparece también en las marzas números 7-8, aunque en este caso intercala otros elementos.
SECUENCIA O GRADACIÓN: marzas números 10-15, en las que se aprecia una concatenación de elementos que llega al punto más alto en el final de la marza número 14: el que lo arrebata todo.
Al mismo tiempo que aparece el efecto de intensificación producido por estas repeticiones y paralelismos, se aprecian ciertos cambios y contrastes que refuerzan lo expuesto anteriormente.
Conviene tener en cuenta que son frecuentes los cambios, tanto del tiempo como del modo verbal, marcan la diferencia entre lo real y lo deseado. Se combinan los tiempos en pasado, presente y futuro, marcando las distintas acciones junto con el cambio de voces narrativas (se verá en el próximo apartado). La alternancia entre modo indicativo y subjuntivo, marca evidentemente, el cambio entre lo objetivo y lo subjetivo, lo podemos ver en las marzas números: 9, 40, 41.
Veamos ejemplos de los tiempos verbales:
PASADO, en el episodio del romance, marzas número 32 (mató).
PRESENTE, en la mayor parte de las marzas se da este tiempo verbal, aunque los que más se repiten son: entra, viene/n, es, ponen.
FUTURO, donde más aparece este tiempo es en las marzas finales, 43, 45, 47, 50 (darán)
Otro recurso que aparece es el hipérbaton, aunque no muy marcado, bien para ciertos elementos, ej.: …pan y vino no faltara, bien obedeciendo a fórmulas establecidas, ej.: En el nombre del Señor… marza número 1.
Se da también un contraste entre las notas positivas (presentes en la mayor parte de las canciones), y las negativas que aparecen principalmente en el episodio del romance.
Por otro lado, conviene destacar el valor afectivo del diminutivo muy presente en el texto de las marzas: aplicado en la mayoría de los casos a animales: tres pajarillos, la tortolilla, un pajarito, las ovejitas, la gallinita (esta, se repite en las marzas números 43, 45 y 47). Referidas a cualidades: preñaditas, coloradita. Aparece un diminutivo más referido a la dádiva: huevecito (se repite en las marzas números 43, 45, 47 y 50). Finalmente, se habla del momento de la dádiva: mañanita, también en la última marza.
Respecto al aspecto sensorial, se hace referencia básicamente a dos sentidos, tanto el de la vista como el del gusto, donde se manifiesta el pálpito de vida que traen consigo las estaciones más cálidas, como son la primavera y el verano. Veamos un ejemplo referido al sentido de vista en las marzas números 10 y 11 respectivamente:
… con las flores relucir.
… con las flores relumbrando.
En cuanto al sentido del gusto, aparecen los siguientes adjetivos en la marza 23:
…dulces naranjas, …agrios limones
Se aprecia una antítesis claramente, el adjetivo dulce también se repite en la marza siguiente, marza número 24, en esta ocasión en posición pospuesta palabras dulces y aplicado de forma sinestésica; está claro que dicha atribución no corresponde al sentido del gusto.
Aparecen con mucha frecuencia las personificaciones, referidas sobre todo a los meses del año, aunque aparecen en algunos otros casos, veamos la marza número 26: ¡Ay! de mis tristes cuidados, metidos en las prisiones.
No podemos ignorar tampoco, cierta nota irónica con una ligera crítica social como muestra la marza número 25: Otros con buenos dineros y aquellos son los mejores.
Atendiendo a la parte que se corresponde temáticamente con el «Romance del Prisionero» es donde se puede apreciar mejor el juego y el contraste entre las connotaciones positivas referidas a la naturaleza y al amor, y las notas tristes de la situación del narrador (que por cierto no aparece hasta la marza número 26, y en ella lo hace no de forma directa, sino representado por mis tristes cuidados, adjetivo antepuesto que refuerza la nota negativa del nombre).
Las referencias a la naturaleza, tanto al mundo vegetal como animal, son constantes a lo largo de todas las canciones; incluso en alguna parte el protagonismo pasa a los animales. Esto se explica tanto por el contexto socioeconómico del lugar en épocas anteriores, como por el tema tradicional en la parte del romance.
7.- Voces narrativas
Además de la temática y la métrica, el cambio de voces narrativas sirve también de elemento estructurador en el texto de las marzas.
A lo largo de las canciones son varias las que se suceden. Comienza con una tercera persona impersonal (impersonalización que se refuerza con la fórmula establecida del comienzo) que se rompe con la marza número 9, con una irrupción de la primera persona plural; el narrador aparece así formando parte de la colectividad.
Conviene también señalar que a partir de la marza número 26 y hasta la número 35, pasa no solo a utilizar la primera persona singular, sino a narrar un episodio personal. A partir de la marza número 36 la voz narrativa se vuelve (como al principio) a combinar la tercera persona con la primera del plural. El narrador se diluye de nuevo en el grupo.
BIBLIOGRAFIA
Ontañón Ontañón, Gumersindo (1986): «Villanueva de Gumiel y sus marzas», Revista Entre Pinares. Número 4. Abril 1986
Ontañón Ontañón, Gumersindo (1989): «Las marzas en Villanueva de Gumiel». Revista de Folklore nº 105.
Rodríguez Urriz, M.ª Begoña :(1988): «Las marzas de Villanueva de Gumiel» (Burgos), Letras de Deusto, vol. 18, n.º 42, septiembre-diciembre 1988, pp. 193-200.
