* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
523
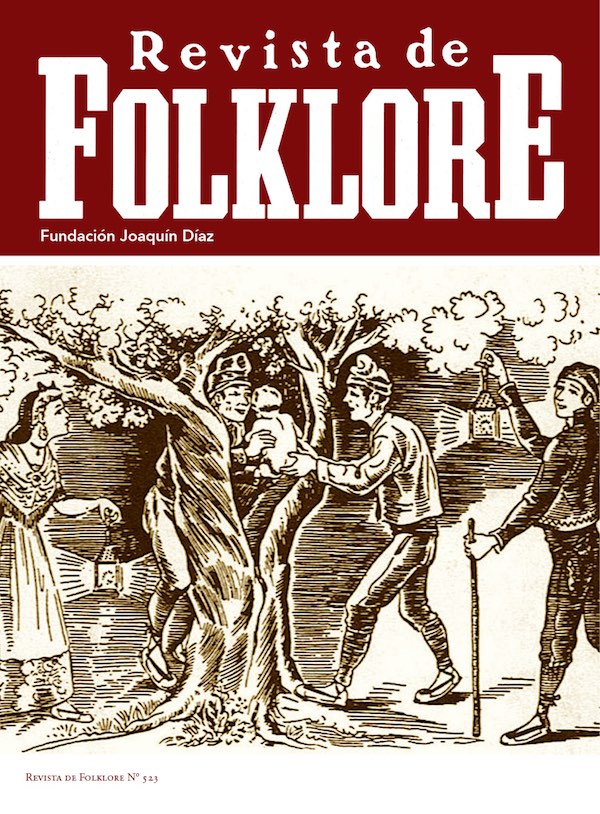
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Ensayo para una anatomía del paisaje
MARTIN CRIADO, ArturoPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 523 - sumario >
¿Qué tiene el paisaje que gusta tanto a todo tipo de personas y que lleva a los estudiosos de diferentes disciplinas académicas a pelearse por apropiarse en exclusividad de su estudio, intentando imponer conceptos y definiciones contradictorias? La respuesta es fácil, lo que tiene es la belleza (1).
A lo largo del siglo xx, quienes más se han ocupado de su estudio han sido la geografía y la ecología, que han intentado asimilarlo al territorio y al medio ambiente sin conseguirlo. Con cierta frecuencia, en sus estudios se encuentran quejas sobre la ambigüedad, ambivalencia, imprecisión conceptual, polisemia del concepto de paisaje que manejan. Una arqueóloga manifestaba:
El término paisaje, […], es en este sentido especialmente conflictivo: por una parte, los usos reales dados a la palabra rebasan, con mucho, su significado estricto, y, por otra, siempre ha acusado una falta de precisión y, por ello mismo, una fuerte polisemia[1].
Otro investigador se quejaba de que «El concepto de paisaje contiene una ambigüedad molesta»[2] y se proponía una tarea inexcusable: «Así, deberíamos reflexionar en la dificultad misma del concepto de paisaje, en su ambigüedad y en su ambivalencia»[3], y más cuando el tema de que se trata está señalado políticamente y no es otro que el «Plan de Adecuación y Usos del Espacio Cultural Sierra de Atapuerca», título que como vemos no usa el término paisaje sino espacio cultural. Y el autor remata: «porque la imprecisión conceptual y la ambigüedad son evidentes, y en segundo lugar porque no sabemos cómo –tal vez ni siquiera podamos– gestionar el paisaje»[4]. Entonces, ¿por qué no tratar de gestionar el espacio y el medio ambiente y olvidarse del paisaje?
1. Crítica contra geógrafos, ecólogos y otros «materialistas»
Alain Roger, uno de los principales teóricos del paisaje, procedente del campo de la estética, hacía responsables de tanta confusión a disciplinas académicas del mundo de las ciencias naturales, en concreto a la geografía y a la ecología:
El hecho de que, desde hace un siglo, en nombre del rigor científico, la geografía y la ecología hayan querido apropiarse del paisaje y fagocitarlo, no le quita nada a la irreductibilidad estética del mismo y nos impone, al contrario, que rechacemos este ecocolonialismo y esta geofagia[5].
La crítica de Roger se fundamenta en que el paisaje es «el producto de una operación perceptiva, es decir, una determinación sociocultural»[6], y rechaza tajantemente que pueda considerarse un concepto científico, pues lo que hacen estas disciplinas es confundirlo con un ecosistema, con el territorio y el medio ambiente, que sí son conceptos científicos, por lo que es terminante: «no puede haber una ciencia del paisaje»[7].
Desde hace muchos años, algunos investigadores establecieron una clara disticición entre territorio y ambiente (o medio ambiente) por un lado, y paisaje por otro. Una de las exposiciones más sencillas y claras es la del profesor Assunto, según la resume R. Milani[8]. Territorio es la superficie terrestre desde el punto de vista físico y administrativo. Ambiente es el territorio desde el punto de vista de los intereses vitales del ser humano, con su aspecto natural (geología, orografía, clima, hidrografía) y su aspecto humano o histórico-cultural (economía, religión, formas de vida)[9]. Sin embargo, el paisaje, es la percepción de una parte del territorio, por lo tanto, una imagen o representación de dicho territorio.
Hay un famoso cuadrito pintado por R. Magritte en la década de 1920, muy simplón, que representa una pipa clásica, con su cazoleta y su boquilla curva, bajo la cual está escrito «Ceci n´est pas une pipe», es decir, ‘Esto no es una pipa’, porque, en efecto, no lo es, en ella no podríamos fumar, que es para lo que sirve una pipa. Solo es la imagen de una pipa, una representación, un signo. El signo «jamón» nos sirve para hablar de lo mucho que nos gusta, pero no hay que confundirlo con la realidad, que llamamos referente. Por mucho que hablemos de jamón o veamos fotografías, no conseguiremos saciar nuestra hambre con una fotografía de un bocadillo de jamón. Seguro que los pájaros griegos de la Antigüedad cuando estaban hambrientos no eran tan tontos y no se dejaban engañar por las uvas pintadas por Zeuxis, a pesar de lo que nos han contado. Ya Platón advirtió de los peligros de confundir la imagen con la realidad.
Ante estas críticas, geógrafos, ecólogos, arqueólogos y demás, en lugar de prescindir del término paisaje, lo han convertido en un híbrido[10]. Y hablan de paisaje materialista, refiriéndose a un territorio y a un ambiente, y paisaje simbólico para denominar la representación de ese espacio. Incluso un especialista como Maderuelo se expresa con evidente confusión:
Se ha insistido en cursos anteriores en la idea de que el paisaje no es ni naturaleza ni territorio sino construcción humana, y también se ha insistido en que lo es en una doble vertiente: en cuanto constructo mental que interpreta lo que se ve y en cuanto construcción física que altera, modela y transforma el territorio[11].
Como dice A. Roger, esta confusión es innecesaria y perniciosa.
Ahora podemos plantearnos una segunda pregunta relacionada con la que abre este escrito. ¿Por qué han fracasado la geografía, la ecología y demás partidarios del concepto «materialista» de paisaje? Y la respuesta es la misma, la belleza:
Apreciar la belleza exige, por tanto y, para empezar, elevarse desde la cosa hasta su representación, distanciarse de la cosa como la palabra o el signo en general se distancian de ella para poder decirla, para entender su sentido[12].
Las imágenes son, según la clásica definición de C. S. Peirce, signos, representaciones. Una imagen es una cosa, el significante, que está en lugar de otra, el referente; de ese proceso de sustitución surge un significado, que es el que atribuimos a la representación. Los signos verbales, las palabras, tienen una relación arbitraria entre significante y referente; los signos visuales, las imágenes, son signos icónicos, una clase de signos que se caracteriza porque entre el significante, que percibimos por la vista y el oído, y el referente, la cosa u objeto a que se aplica, hay una semejanza formal. Esta imitación de la forma de un objeto por parte de su imagen es la base de la mimesis griega, de su arte naturalista o ilusionista, como lo llama Gombrich. Sin embargo, para este autor, lo esencial de la imagen no es la semejanza formal, aunque exista, sino el cumplimiento de la misma función[13]. La representación es una ficción que tiene semejanza con la realidad representada, pero lo fundamental es que cumple la misma función que la realidad, a la que sustituye.
2. Realidad y representación
La visión dualista de los geógrafos y ecólogos, paisaje materialista/paisaje idealista, no tiene sentido pues solo se trata de un viejo y debatido problema filósfico: el de la realidad, o referente, y su representación. Es el enigma de las imágenes[14]. En este caso, la realidad es el territorio y el medio ambiente, que están sometidos a los continuos procesos naturales y a la actividad humana, pero que tienen su propia entidad y sus propios métodos de estudio. El paisaje, sin embargo, no pertenece al mundo de la realidad sino al de las imágenes.
Esta realidad, el territorio y el medio ambiente, es percibida por el ser humano. Los neurocientíficos y psicólogos coinciden en que, a través de nuestros sentidos, llegan a la mente unos estímulos que se unen a las experiencias pasadas almacenadas en la memoria, y el resultado es una representación o imagen mental. Las imágenes mentales son representaciones gráficas, almacenadas y etiquetadas para poder encontrarlas con facilidad y cuya función es suplir a la realidad en su ausencia[15]. Según A. Damasio:
La mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, de su registro interno. La fidelidad de este registro depende, en primer lugar, de la atención que prestemos a las imágenes, lo que a su vez depende de la cantidad de emoción y de sentimientos que se generaron cuando las imágenes ataravesaron la corriente de nuestro pensamiento. Muchas de estas imágenes se registran, y una buena cantidad de ese registro puede reproducirse, es decir, recordarse, a partir de esos archivos y reconstruirse con mayor o menor exactitud. A veces el recuerdo que se tiene del material antiguo es tan preciso que incluso compite con el nuevo material que se está generando en la actualidad[16].
Al ser la vista el sentido más potente del ser humano, la percepción es fundamentalmente visual, si bien suele haber también elementos auditivos y olfativos, que, en ciertos contextos, llegan a ser muy importantes. Según D. Freedberg, esta mayor potencia de lo visual era reconocida desde la Antigüedad, y para demostrarlo cita a Horacio[17] y algunos testimonios del cristianismo antiguo: «las imágenes son más eficaces que las palabras para despertar en nosotros las emociones y reforzar la memoria»[18].
La realidad que se percibe para formar el paisaje es el medio ambiente, espacio físico y humano, culturizado, en el que se habita. Esa imagen podemos saber que es verdadera porque está basada en nuestra experiencia, a la que pertenecen los qualia, que son «la forma en que se nos aparecen las cosas»[19]. Cuando no es así, cuando un paisaje no se fundamenta en la experiencia, hablaríamos de «paisajes imaginarios», inventados, fantásticos, que han cultivado mucho las artes decorativas desde la Antigüedad.
3. ¿Los campesinos no perciben el paisaje?
Como hemos visto, lo que define a la imagen, a la representación, es que realiza la misma función que la realidad a la que representa. A partir del siglo xvi, comienza el paso de esta concepción tradicional de la imagen a lo que Belting denomina la «imagen artística»[20]. Frente a la mirada ingenua de la mayoría, que «se fija únicamente en la función», está la mirada artística del entendido que «aprecia exclusivamente su forma», de manera que surge lo que J. L. Pardo, basándose en Panofsky, denomina «distancia estética» y que podría considerarse como «un signo de distinción social»[21]. La belleza pasa a ser propiedad del arte, que solo saben apreciar las clases privilegiadas, y, como lo bello es lo que agrada sin ningún interés, los campesinos no pueden percibir el paisaje, porque su relación con el territorio es interesada: «El registro estético parece estar fagocitado por el utilitarismo, lo bello definido por lo útil», y porque la invención del paisaje supone «distanciamiento y cultura», cosas que solo son posibles en las ciudades y entre las personas «cultas»[22]. Simplezas parecidas podemos encontrar por doquier. Un autor, confundiendo pagus, ‘aldea’, con pacare, ‘apaciguar, calmar, pagar’, escribe: «Cuando se tiene que “pagar” la tierra, es evidente que no puede existir ni país ni paisaje»[23]. No merece la pena insistir demasiado en esto, a pesar de que esta noción absurda de lo bello se sigue enseñando en las escuelas, pues hace más de un siglo ya Nietzsche la puso en su sitio: «Es bello, dice Kant, lo que agrada desinteresadamente», y Nietzsche contrapone la opinión de Sthendal: «llama en una ocasión a lo bello promesse de bonheur [‘una promesa de felicidad’]», para rematar con ironía: «Aunque es cierto que nuestros estéticos no se cansan de poner en la balanza, en favor de Kant, el hecho de que, bajo el encanto de la belleza, es posible contemplar “desinteresadamente” incluso estatuas femeninas desnudas, se nos permitirá que nos riamos un poco a costa suya»[24]. Dese luego, la visión tradicional de la belleza viene a coincidir con lo que ya en Grecia se enunció con el rótulo de kalos kai agazos, la belleza es «lo hermoso y lo bueno», aquello que agrada no solo por su aspecto sino también porque nos permite vivir mejor. Y esta consideración sigue siendo la más generalizada en nuestra sociedad, como nos dice S. Castro:
La psicología contemporánea ha investigado esta tendencia a equiparar la belleza con la bondad moral. Diversos estudios muestran que la gente ve a los individuos más atractivos como compañeros románticos más deseables, se les considera menos predispuestos a cometer actos criminales, e incluso reciben veredictos más benévolos en los juicios. Y al mismo tiempo nos da la impresión de que la gente bella, al mismo tiempo, debe ser más feliz y mucho más competente en todo[25].
La filosofía idealista ha construido una entelequia sobre la belleza, ha reunido sin éxito no sé cuántos rasgos abstractos para intentar caracterizarla. No se ha dado cuenta que una cosa, una persona, un paisaje no nos atraen porque sean bellos, sino que los consideramos bellos porque nos atraen, por mil razones, la mayoría interesadas. Según la neurología, la excitación de las áreas perceptivas de nuestro cerebro poduce placer, dado que
[…] nuestro sistema cognitivo está hecho para sentirse satisfecho cuando ecuentra algo importante, algo relevante en el ambiente […] De este mecanismo depende tremendamente nuestra supervivencia. Cuando somos capaces de detectar una forma, un color, un movimiento, la información detectada puede determinar no solo que podamos cazar o recolectar y, por lo tanto, comer, sino también el que no seamos el almuerzo de otro animal. De ahí que la unión entre nuestro sistema perceptivo y nuestro sistema de las emociones (y, por consiguiente, el que nos permite tomar decisiones) sea tremendamente importante[26].
Muchos académicos, como los citados, reducen a los campesinos a menos que animales, pues al menos a estos se les reconoce el «sentido estético» que se pretende negar a los que trabajan la tierra. Como hace ya muchos años escribía E. Souriau, la belleza de la naturaleza no es obra de nadie y no hace falta ir a ninguna universidad para apreciarla y disfrutarla: «le fait esthetique est déjà présent dans toute vie organique»[27]. En esto mismo insiten otros investigadores actuales:
El sentido estético existe en todos nosotros, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la hormiga hasta la raza humana, y en los más bajos y oscuros de nosotros. Está dentro de los animales, y podemos verlo en sus juegos y su música.
Todas mis largas y atentas observaciones me convencen de que un sentido así está muy desarrollado en las aves[28].
Por supuesto, la etnología lleva casi dos siglos insistiendo en lo que Umberto Eco resumía en esta frase: «la consideración de lo bello depende de la época y de las culturas»[29]. Y el placer de la belleza siempre es interesado, aunque no lo parezca, interesado nada más y nada menos que en nuestra supervivencia (2).[30]
4. La subjetividad del paisaje
Por tanto, es imposible negar la carga de subjetividad que conlleva el paisaje, pues se forma a través de una relación entre un territorio y una mente que lo percibe sensorialmente: «El paisaje es la apropiación estética de un territorio, una relación establecida entre éste y un sujeto que despliega en él emociones estéticas, por lo que no existe fuera del sujeto ni con independencia de su conciencia»[31].
Y antes del sujeto que percibe, está el propio medio ambiente, siempre sometido a la continua acción natural y a la persistente actividad humana, tanto constructora como destructora. No es posible prescindir de la dinámica de la naturaleza, de su continua evolución, que parecen negar quienes pretenden «restaurar» paisajes primigenios, algo siempre condenado al fracaso. En las siguientes fotografías vemos un camino junto al Canal de Castilla en Valladolid (3). La vegetación invade ahora tanto el cauce como las orillas, contrastando con la desnudez que presentaba hasta mediados del siglo xix, cuando las barcazas surcaban el canal arrastradas por mulas. A lo largo del año va cambiando la naturaleza de acuerdo con las estaciones: en enero vemos árboles desnudos y espadañas y carrizos secos; en febrero, ha comenzado a echar hojas el gran sauce llorón de la izquierda y, detrás, vemos los almendros llenos de flor; en abril, toda la vegetación reverdece, incluso la acuática, que sigue seca por arriba, pero empieza a echar brotes por abajo y el espino de la derecha está plagado de flores. Llega el verano y al estar en un medio donde el agua no falta, todo está muy verde en julio, pero en agosto se nota más apagado y el espino se ha llenado de colores amarillentos y rojizos de los frutos maduros. El otoño se manifiesta de lleno en la última fotografía hecha en noviembre; las hojas de los chopos amarillean y esperan la primera helada para caerse, las del espino se han secado y caído, pero las macucas colorean todavía, y el sauce luce un verde cada día más oscuro y triste.
Por supuesto, tanto el arte y como la literatura han hecho ostensible la subjetividad del paisaje, dependiendo del grado de libertad con que cada autor lo haya plasmado y de sus intereses. Este es un excelente ejemplo de M. Proust:
Solos, elevándose del nivel de la llanura y como perdidos en campo raso, subían hacia el cielo los dos campanarios de Martinville. Enseguida vimos tres: volviendo a situarse frente a ellos con un atrevido volteo, un campanario rezagado, el de Vieuxvicq, los había alcanzado. Pasaban los minutos, íbamos deprisa y sin embargo los tres campanarios seguían estando a lo lejos delante de nosotros, como tres pájaros posados en la llanura, inmóviles y bien visibles al sol. Luego el campanario de Vieuxvicq se apartó, se distanció y los campanarios de Martinville quedaron solos, iluminados por la luz del crepúsculo que, incluso a aquella distancia, yo veia jugar y sonreír en sus pendientes. Habíamos tardado tanto en acercarnos a ellos que iba pensando en el tiempo que todavía necesitaríamos para alcanzarlos cuando, de pronto, tras doblar una curva, el coche nos depositó a sus pies[32].
5. La necesidad del paisaje
El paisaje es una representación mental de un ambiente, que nos ayuda a habitar dicho territorio, ordenando el caos de la naturaleza en un cosmos mental, en un mundo ordenado en la mente mediante mapas mentales, facultad que no es exclusivamente humana, sino que se ha constatado en muchos animales:
Los chimpancés parecen sumamente versados en tomar decisiones relacionadas con la búsqueda de víveres […] Lo más probable es que ese comportamiento derive de un conocimiento detallado de la distribución espacial de los recursos –un mapa mental continuamente actualizado– y de los ciclos de maduración de muchas plantas[33].
Muchos otros animales tienen un mapa cognitivo, incluso animales que parecen tan simples como las palomas: «¿En qué lugar del diminuto paisaje del cerebro de una paloma podría residir tal mapa? En el mismo lugar en el que reside en nuestro cerebro: en el hipocampo, esa red neuronal que nos ayuda a orientarnos en el espacio»[34]. Todos los animales necesitan orientarse en el espacio para poder adaptarse al medio en que viven. Las «aves acaparadoras», que esconden la comida para el futuro y la van recuperando en un largo período de tiempo, elaboran complejos mapas cognitivos y por ello tienen, en proporción, el hipocampo mayor que las otras[35]. Este mapa cognitivo es un mapa mental que se basa en la experiencia[36]. A partir de la realidad (territorio y medio ambiente) y por medio de una serie de imágenes mentales se crea un mapa mental o mapa cognitivo, que los humanos podemos realizar de forma verbal (narración, leyenda, mito) o de forma gráfica, visual (dibujo, pintura, fotografía, cine).
Los científicos que lo han estudiado no se ponen de acuerdo sobre si el sentido de la orientación es innato o no, pero sí coinciden en que la práctica, la experiencia es importante a la hora de desarrollarlo. Se relaciona con las conocidas como habilidades visoespaciales, es decir, unas funciones cognitivas que permiten dominar el espacio en que vivimos, de forma que constantemente somos conscientes de nuestra situación en dicho espacio y en relación con las cosas y seres que pueda haber en él[37].
Dado que casi todos los animales necesitan orientarse en el espacio, elaborarán mapas mentales cuyo fin primordial es la comprensión y el recuerdo. Todo ser viviente que se mueva en un territorio necesita un mapa que le sirva de guía, es decir, una representación de ese territorio que el mismo ha ido forjando con su experiencia. Ese mapa está hecho de imágenes y, en el caso de los seres humanos, también de palabras. Las imágenes representan elementos naturales y artificiales relevantes que sirvan de puntos de referencia para orientarse, y dichos elementos suelen recibir nombres, por ejemplo, topónimos que ayudan a su identificación. Es importante recalcar el papel de la experiencia, pues la mente, por medio de la imaginación, mediante su actividad reproductiva puede producir imágenes que son copias de la realidad, a partir de la percepción de estímulos reales, pero puede también, mediante su actividad productiva, producir imágenes nuevas combinando información tomada de la memoria mediante percepciones simuladas, fantásticas.
El matrimonio M. Moser y E. I. Moser estudió el sistema de posicionamiento del cerebro de los mamíferos (no solo los humanos) que es muy complejo, si bien solo prestamos atención a esa complejidad cuando vamos perdiendo esta capacidad por alguna lesión o enfermedad, ya que el cerebro hace todos los cálculos sin que seamos conscientes de ello. También descubrió que este proceso no solo tiene en cuenta el espacio sino también el tiempo, ya que ambos van unidos[38].
6. Paisaje-mapa cognitivo paleolítico
Por supuesto, el desarrollo cognitivo de los humanos les habría posibilitado elaborar mapas mentales cada vez más sofisticados para la satisfación de nuevas necesidades. Refiriéndose a los Neandertales, S. Mithen, afirma:
La inteligencia de la historia natural habría sido esencial para elaborar mapas mentales de su entorno, mapas de una escala geográfica mucho mayor que las utilizadas por los chimpancés […] Uno de los rasgos decisivos de estos mapas mentales habría sido el emplazamiento de abrigos y cuevas necesarios para cobijarse y calentarse[39].
Incluso algunos autores, como Michael y Anne Eastham, que se han dedicado a estudiar el arte rupestre de algunas cuevas paleolíticas francesas, manifiestan:
Nuestro propósito es examinar la hipótesis de que los sitios de imágenes parietales del Paleolítico en el suroeste de Europa modelan o mapean un área específica del terreno a su alrededor en la medida en que ese terreno fue útil para las personas que hicieron las imágenes[40].
Desde sus orígenes, los humanos, para alimentarse y sobrevivir, han tenido la obligación imperiosa de conocer a fondo el territorio sobre el que vivían, su extensión, las diferentes formaciones geológicas, hidrológicas, botánicas y zoológicas. Se trataría de dominio conceptual y práctico que solo se adquiere con la experiencia y la tradición que se iba transmitiendo a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, el trato cotidiano con el territorio, la relación intensa y trascendental con las plantas y los animales actuaba sobre la mente de las personas. Como dice M. J. Ortega:
[…] la experiencia de habitar el espacio, la práctica cotidiana de morar en un lugar, incluso de recorrerlo, le confieren a éste una serie de connotaciones simbólicas e identitarias que, por su transcendencia en el juego de percepciones espaciales, deben ser estudiadas por el historiador. El espacio deja de ser abstracto para convertirse en lugar de significados, en paisaje, desde el momento en que se manifiesta como producto de una experiencia vital[41].
Una tribu de cazadores-recolectores suele ocupar un territorio amplio que ha recibido en herencia de sus ancestros, a quienes les fue otorgado por los dioses. Mientras los hombres cazan las especies de animales que allí abunden, las mujeres y niños recolectan frutos, tallos, tubérculos, insectos. Para que la caza y la recolección tengan éxito y la manutención del grupo se mantenga en los mínimos de supervivencia a lo largo del año, es preciso tener un buen conocimiento de los recursos con que se cuenta en su territorio, de su distribución a lo largo de las estaciones, de su escasez o abundancia según las variaciones climáticas. Atención especial dedicarán a las zonas vitales, como manantiales, charcas, ríos, sotos y arboledas. Cualquier adulto, hombre o mujer, sabe orientarse perfectamente por medio del sol y las estrellas según la estación y sabe acudir a cualquier punto del territorio. Conoce los accidentes llamativos como cuevas, rocas, fuentes, que a menudo forman parte de su mitología, y sabe si alguno de ellos es tabú y no debe acercarse a él.
Todo esto lo han aprendido de niños por medio de su experiencia: los niños acompañan a los adultos en los desplazamientos de la tribu y a las mujeres en las tareas de recolección. Desde muy pequeños van formando un mapa mental que les permite una autonomía de movimientos cada vez mayor. Los chicos son iniciados en la caza a cierta edad y entonces completarán su mapa mental. En un trabajo anterior presente algunas de estas leyendas de los indígenas australianos relacionadas con la sierpe divina. Especialmente expresiva es la que narra el mito cosmogónico de la sierpe Uruanda, divinidad de la tribu mungarai, que es realmente un paisaje verbal del medio ambiente en que habitan, un mapa que siempre estará disponible en su mente y les permitirá orientarse por todo aquel territorio[42].
7. El paisaje en Grecia y en Roma
A pesar de que algunos autores relacionados con la estética han pretendido negar otras concepciones de paisaje que no sea la suya relacionada con el arte europeo moderno, está claro que ya en la antigua Grecia y en Roma el paisaje tuvo un desarrollo notable. Ya en griego existieron palabras específicas para referirse a ello: topographia, para referirse a territorios existentes, y topothesia para los imaginarios:
No deja de ser interesante observar que en cierto modo esta aparición de un término específico para la descripción de un lugar, topographia, opuesta al término primario que designa el lugar en sí, topos, es análoga a la que volveremos a encontrar en el Renacimiento italiano con el término «paesaggio» como representación, en este caso pictórica, del «paese»[43].
De la Antigua Grecia conocemos más muestras de paisajes verbales, literarios que visuales debido a la escasez de la pintura gruega conservada, con algun ejemplo extraordinario como las pinturas murales de Akrotiri (4) de época minoica. Mucho más conocida es la pintura mural romana, en la que abundan los paisajes, que suelen tener carácter mitológico. Su concepción del paisaje está muy relacionada con lo sagrado, con la presencia de la divinidad en la naturaleza (5). Esa presencia, el genius loci, es la que origina la belleza que impregna el paisaje. Los ríos son dioses, las fuentes y manantiales son ninfas a las que se rinde culto en esas aguas. Las cuevas, las peñas, las rocas son lugares habitados por distintos tipos de seres divinos. En ellos no faltan elementos bucólicos, pastores con sus ganados, pero casi siempre se percibe el halo misterioso de lo sagrado:
En la Antigüedad cada lugar era el reino de un dios, objeto de un culto o de una memoria a través de estratificaciones culturales sucesivas. Grutas, árboles, costas, rocas, eran el contexto físico de los oráculos. Los mitos y las leyendas proporcionan la escena de tal fusión al describir paisajes encantados por un halo y por una clave misteriosa[44].
Esta intensa relación entre la mitología y el paisaje es de origen remoto, prehistórico, como nos lo muestran las vivencias de los pueblos cazadores recolectores. Al referirse a la australiana Cordillera de Mann, Mountford afirma:
Para la mayoría de los blancos, aquella comarca es desolada, hostil, «la tierra olvidada de Dios». Los indígenas opinan lo contrario; para ellos, el paisaje es muy interesante. Los árboles no son simplemente árboles, sino los cuerpos transformados de héroes del pasado; los arroyos no son meros cauces por donde corre agua, sino los rastros de gigantescas serpientes que se arrastraban sinuosamente a través del país[45].
Y en muchos paisajes de todo el mundo se conservan huellas de esa sacralidad, pues «el paisaje es evocador de mitos, como el mito mismo es paisaje porque se nos revela en cada manifestación de la naturaleza»[46] (6).
Los romanos de la Antigüedad también practicaron un tipo de paisaje visual cercano a la idea de paisaje realista moderno, desligado de lo sagrado, o en el que la sacralidad es la propia naturaleza. La belleza de estos paisajes está ligada a la experiencia de la naturaleza, al verdor de los árboles, al color de los frutos, al vuelo de los pájaros (7).
8. Toponimia y paisaje
Los viajes subterráneos de la sierpe Uruanda suponen la creación de arroyos, ríos y lagunas. La narración está llena de topónimos, se dan nombres precisos de lugares concretos, como si fuera una guía de viaje, y detalles prácticos y valiosos sobre el agua y la vegetación. Todas las tribus indígenas australianas, tribus de cazadores recolectores que han vivido en Australia desde hace más de 40.000 años en una tradición cultural ininterrumpida hasta finales del siglo XIX, emplean topónimos, en especial hidrónimos y orónimos. Están presentes en todas las narraciones de tipo mitológico:
«Numereji is the name of a great snake that figures largely in the traditions of the Kakadu tribe. It appeared first at a place, called Kumbulmorma, which lies on a wide, open plain between the East Alligator River and Cooper’s Creek. Not far away, at Yiringira, a large number of natives were camped and, amongst them, was a baby, crying»[47] (cursivas mías).
Aparte del sentido descriptivo del territorio que la mayoría de estos topónimos tienen, muchos presentan referencias culturales, mitológicas. En el centro de Australia destacan dos grandes macizos rocosos: uno es Uluru, que los colonizadores llamaron Ayers Rock, y el otro es el Monte Olga, cuyo nombre indígena Katatjuta significa ‘muchas cabezas’, que son las de los gigantes «pungalunga» petrificados[48], es decir, una treintena de mogotes rocosos que sobresalen en la llanura desértica. Estas mismas referencias descriptivas a la vez que mitológicas se pueden apreciar en muchos paisajes de nuestras tierras, como en citado de Puentedey o este otro de la Ribera del Duero (8).
Algunos[49] autores denominan a esto topogenia, «recitado de una secuencia ordenada de nombres de lugar»[50]. Pero no se trata de una simple lista de topónimos, sino de la evocación a través de ellos de un paisaje mental que así vamos viendo en nuestra imaginación a medida que vamos recitando el paisaje verbal. El mapa mental nace de la experiencia del medio ambiente en que uno vive, y a menudo tiene estructura de recorrido o viaje. Nace del conocimiento de los recursos del terreno, los lugares del agua (ríos, arroyos, fuentes), los árboles y las plantas, los refugios de los animales, los lugares de caza. Nace, en definitiva, de la necesidad del desplazamiento por ese territorio en busca de todos aquellos recursos necesarios par su manutención. A medida que la cultura evoluciona, también lo hace esa experiencia, que se va haciendo más compleja.
En ocasiones, se ha resaltado que esta capacidad es sobresaliente en aquellos pueblos, como los cazadores recolectores y los nómadas, obligados a continuos desplazamientos[51]. Pero cuando los humanos se hicieron sedentarios no perdieron esta capacidad, sino que la aplicaron de manera diferente a un medio ambiente más limitado, pero más intensamente tratado, pues si la realidad nueva de los labradores y ganaderos era más pequeña, su relación con ella era mucho más compleja. Además, su apego al propio territorio hizo que se conservaran topónimos milenarios, en especial hidrónimos y orónimos (9).
NOTAS
[1] A. Orejas, «Arqueología del paisaje: historia, problemas y perspectivas», Archivo Español de Arqueología, 64, 1991, pp. 191–230; cita en pp. 192–193.
[2] L. Santos Ganges, «Paisajes culturales y planificación espacial», en Iglesias Merchán, C. (coord.), Ecología del Paisaje y Seguimiento Ambiental: Feedback en Materia Ambiental. Madrid: ECOPÁS, 2009, pp. 45–66. Cita en p. 46.
[3]Ib., p. 47.
[4]Ib.
[5] A. Roger, Breve tratado del paisje, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, p. 140.
[6]Ib., p. 139.
[7]Ib., p. 140.
[8] R. Milani, El arte del paisaje, Madrid: Biblioteca Nueva, 2015, pp. 45–47.
[9] R. Assunto, «Paesaggio, ambiente, territorio: un tentativo di precisazione concettuale», Bolettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andra Palladio, 18, 1976, pp. 49–51.
[10] M. J. Ortega Chinchilla, «El paisaje rural en los croquis del Diccionario Geográfico de Tomás López: Una reinterpretación del espacio político a la luz de la mirada autóctona», en M. J. Pérez Álvarez y L. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la españa moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, I, León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 467–482. En la p. 477, afirma: «En la actualidad todos los geógrafos coinciden en afirmar que el paisaje es un fenómeno híbrido en tanto que surge de la intersección de elementos naturales y culturales».
[11] Javier Maderuelo (dir.) Paisaje e historia. Madrid: Abada, 2009, pp. 5–6.
[12] J. L. Pardo, Estudios del malestar. Políticas de la autenticidad en las sociedades conemporáneas. Barcelona: Anagrama, 2016, p. 62.
[13] E. H. Gombrich, Meditaciones sobre un caballo de juguete, Barcelona: Seix Barral, 1968, pp. 14–15.
[14] J. L. Pardo, Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2007. Véase el apartado «De las imágenes», pp. 105–122.
[15] M. Martín–Loeches, La mente del ‘Homo sapiens’. El cerebro y la evolución humana, Madrid: Aguilar, 2007, p. 111. S. Pinker, Cómo funciona la mente. Barcelona: Destino, 2000, pp. 376–385.
[16] Antonio Damasio, El extraño orden de las cosas. La vida, los sentimientos y la creación de las culturas Barcelona: Destino, 2018, p. 135.
[17] D. Freedberg, El poder de las imágenes, Madrid: Cátedra, 2009, que, en la p. 197, cita a Horacio: «Lo que la mente absorbe por los oídos la estimula menos que lo que se le presenta a través de los ojos» (Ars poetica 180–182).
[18]Ib., p. 198.
[19] V. M. Simón, «Las trampas de la imaginación», Psicothema, 14–3. 2002, pp. 643–650. Sobre los qualia, pp. 645–646.
[20] H. Belting, Imagen y culto. Una historia de l aimagen anterior a la era del arte. Madrid: Akal, 2009, pp. 607–608.
[21] J. L. Pardo, Estudios del malestar…, p. 63: «El ya citado Pierre Bourdieu decía que la distancia estética sirve socialmente para seleccionar a los “nobles” (capaces de de evaluar propiedades formales) y separarlos del “vulgo” (que solo repara en la utilidad inmediata) y que por tanto podría no ser más que la transcripción simbólica de la diferencia (económica) entre clases sociales».
[22] A. Roger, Op. cit., p. 32.
[23] F. Calvo Serraller, Los géneros de la pintura. Madrid: Taurus, 2005, p. 235.
[24] F. Nietzsche, La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Ed., 2006, pp. 135–136.
[25] S. Castro, «¿Nos gustan las cosas porque son bellas o son bellas porque nos gustan?» Conferencia en la IV Olimpiada filosófica de Castilla y León, 2009, pp. 2–3.
[26] M. Martín–Loeches, La mente del ‘Homo Sapiens’. El cerebro y la evolución humana. Madrid: Aguilar, 2007, pp. 106–107.
[27] É. Souriau, Le sens artistique des animaux, « L’aventure de la vie », Paris : Hachette, 1965.
[28] William H. Husdson, Aves y hombres. Madrid: Línea del Horizonte, 2022, pp. 403–404.
[29] U. Eco, Historia de la belleza, p. 14: «Este libro parte del principio de que la belleza nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país».
[30] S. Castro, Op. cit., p. 4.
[31] G. Hernández García, F. Covarrubias Villa y P. J. Gutiérrez Yurrita, «El paisaje, un constructo subjetivo», CIENCIA ergo–sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, vol. 26, núm. 1, 2019, https://www.redalyc.org/journal/104/10456899001/html/, p. 13.
[32] Marcel Proust, Combray. Madrid: Nordica Libros, 2022, pp. 257–258.
[33] S. Mithen, Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia, B: Crítica, 1998.pp. 86–87. En la misma p. 87, añade: «Se ha podido demostrar la existencia de mapas mentales en chimpancés comprobando formalmente su capacidad para descubrir y recordar el emplazamiento de objetos escondidos en lugares cerrados».
[34] Jennifer Ackerman, El ingenio de los pájaros. Barcelona: Ariel, 2017, p. 267. Y más adelante añade: «Pero, tanto en el ave como en las personas, este trocito de tejido alberga nuestros mapas mentales… y nuestros recuerdos. De hecho, nuestros recuerdos parecen estar entrelazados con donde experimentamos cada evento […] cuando recordamos un acontecimiento, las células de lugar de nuestro hipocampo que almacenan la ubicación en la que acaeció vuelven a dispararse y nos ayudan a situar el recuerdo tanto en el tiempo como en el espacio. Ello explica por qué rehacer los pasos puede ayudarnos a recordar lo que esábamos buscando. El recuerdo de un pensamiento está asociado al lugar en el que se produjo», pp. 267–268. El mismo S. Mithen, Op. cit., p. 88, afirma: «Recordemos que muchos animales, especialmente los pájaros, construyen mapas mentales sumamente elaborados sobre la distribución de recursos».
[35] Ackerman, El ingenio de los pájaros…, p. 268.
[36]Ib. p. 275.
[37] S. Münzer, «El sentido de la orientación a prueba», Mente y cerebro, Nº. 77, 2016, pp. 56–61.
[38]https://www.bbc.com/mundo/noticias–48280105
[39] Mithen, Op. cit., p. 139.
[40] M. y A. Eastham, Palaeolithic Parietal Art and its Topographical Context, Published online by Cambridge University Press: 18 February 2014.
[41] M. J. Ortega Chinchilla, Op. cit., p. 469.
[42] A. Martín Criado, «Paisajes míticos de la sierpe divina, o dragón, en Castilla», Revista de Folklore, 506, 2023, p. 82. La narración original puede verse en B. Spencer, Native Tribes of the Northern Territory of Australia. Londres: Macmillan, 1914, p. 333–334.
[43] Eugenia Sol, «El concepto y las formas del paisaje en la Grecia antigua» – Monografias.com
[44] R. Milani, El arte del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva, p. 63.
[45] C. P: Mountford, Rostros bronceados y arenas rojas. Mitos y ritos de los indígenas de Australia Central. Barcelona: Labor, 1965, p. 176.
[46] R. Milani, Op. cit., p. 186.
[47] «Numereji es el nombre de una gran serpiente que figura con gran importancia en las tradiciones de la tribu Kakadu. Apareció por primera vez en un lugar llamado Kumbulmorma, ubicado en una amplia llanura entre el río East Alligator y el arroyo Cooper. No muy lejos de allí, en Yiringira, un gran número de nativos acampaban y, entre ellos, un bebé lloraba» en B. Spencer, Native Tribes of the Northern Territory of Australia. Londres: Macmillan, 1914, pp.290
[48] C. P. Mountford, Op. cit., p. 119 y 179.
[49] A. Martín Criado, «Frailes y monjas de piedra (sacra saxa), Un paisaje sagrado en la Ribera del Duero», Revista de Folklore, 481, 2022, pp. 81–96.
[50] J. J. Fox, “ Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective”, en J. J. Fox (ed.) The poetic power of place. Comparative perspectives austronesian ideas of locality. Canberra: Anu E Press, pp. 8–14.
[51] M. Almagro–Gorbea, M. Pallarés Martínez y B. Rubio García, «La memoria topográfica del pastor trashumante ¿Un “mapa mental” de origen prehistórico?», Revista de Folklore, 489, 2022, pp. 99–119.
