* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
523
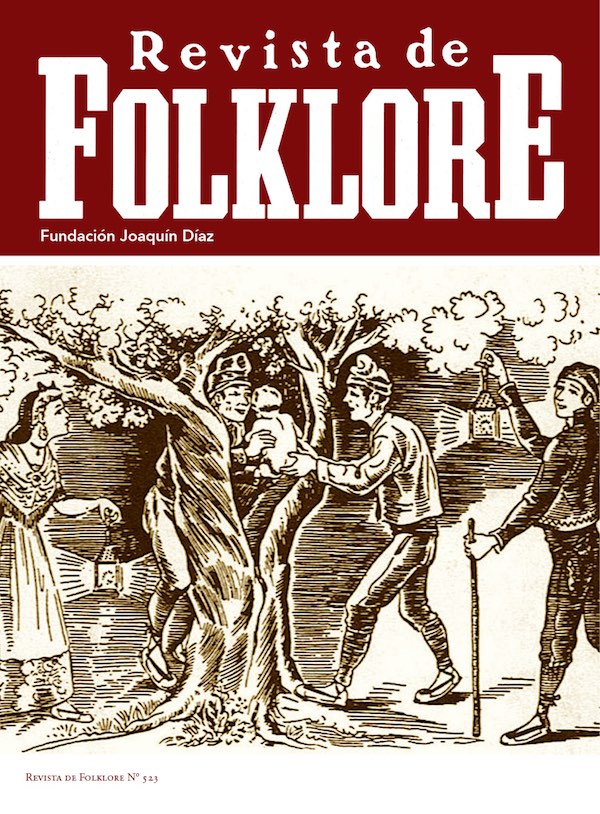
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Gastronomía histórica de El Raspeig: La olleta viuda
CARBONELL BEVIA, LolaPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 523 - sumario >
Introducción
A lo largo de la Alta Edad Media, el campo de Alicante se fue poblando de musulmanes, apareciendo restos arqueológicos del poblamiento en: La Murta y, Fontcalent, La Alcoraya, Plá Olivera, l´Altet de la Planxeta.
Desde Carcasona participaron en la hueste del «Conquistador»: Pere de Carcasona; Guirau de Carcasona; Martí de Carcasona; y Ramón de Carcasona. Y precisamente es originaria de Carcasona, perteneciente al Languedoc, la cassoulet, un guiso compuesto de judías secas, embutidos y carne y cocinado en una cazuela de barro.
Durante el reinado de Alfonso X «El Sabio», de Jaime I «El Conquistador», de Jaime I de Aragón y, de Pedro IV «El Ceremonioso» tuvieron lugar en Alicante una serie de revueltas mudéjares y judías, en las que intervino el rey de Aragón, conllevando con ello una repoblación catalano-aragonesa. En el siglo xv, el campo de Alicante estaba poblado minoritariamente por musulmanes. Los musulmanes y judíos que habitaban en la España cristiana de la Baja Edad Media cocinaban la «Adafina». Y la forma de cocinar la «adafina» es un potaje, similar a la cassoulet y, la «olleta viuda» del Raspeig.
Después del desastre económico y demográfico de 1609, las tierras de San Vicente del Raspeig también quedaron incultas y, la solución que buscó el gobierno foral de la ciudad de Alicante fue repoblar de nuevo las tierras alicantinas con gentes procedentes de otras áreas de la Corona de Aragón. Es decir, afluyeron hombres y mujeres de Aragón, Cataluña y Baleares, que fueron ocupando y roturando las tierras de este término y, creando una simbiosis entre los elementos hispanomusulmanes ya existentes y, las nuevas aportaciones aragonesas. La nueva repoblación bien creó el plato de la «olleta viuda» o bien adaptó la cocina musulmana y judía a la incorporación cristiana de los nuevos habitantes. La cuestión es que los vecinos de El Raspeig se alimentaron durante siglos de la «olleta viuda», incorporándola a la Semana Santa.
Por lo tanto la gastronomía medieval, en el caso de la «olleta viuda», –cuyos antecedentes se encuentran en la cassoulet y en la «adafina»–, estuvieron ligados a la religión de cristianos del Languedoc, así como de judíos y musulmanes del campo de Alicante, antecesores de los repobladores cristianos que se asentaron en El Raspeig, en el siglo xvii, procedentes de Aragón y Cataluña.
1. Gastronomía histórica de El Raspeig
En un primer momento de la invasión musulmana en la península Ibérica, los lugares del campo de Alicante poblados fueron las proximidades de dos montañas: La Murta y, Fontcalent.
El poblamiento de la montaña denominada de «La Murta» y, sus alrededores más próximos tuvo un origen musulmán muy anterior al siglo xii. Se cree que fue poblada por los primeros musulmanes que conquistaron la península Ibérica en el siglo viii (1).
Aunque en una zona geográfica totalmente opuesta a «La Murta», los primeros musulmanes llegados en el siglo viii, se asentaron igualmente en las estribaciones de otra montaña, en este caso el diapiro de Fontcalent (2).
Posteriormente, en el siglo xiii, se sumó al poblamiento musulmán, La Alcoraya, que permaneció vigente hasta el siglo xv. Y con una cronología del siglo xv, –aunque pudiera ser que existiera con antelación–, el yacimiento arqueológico del Plá Olivera.
A partir del año 1172 d. C., y, bajo la dominación Almohade, las tierras de la Alcoraya con sus respectivas alquerías pertenecieron al distrito administrativo del «hisn» o castillo de Alicante (3).
La islamización del territorio de la Alcoraya se mantuvo hasta el siglo xv, apareciendo en el siglo xx restos arqueológicos musulmanes, cuyo yacimiento se encuentra en una loma de 200 metros a la altura al Oeste del caserío, al pie de la sierra de Las Águilas (4).
En el glacis del Maigmó, existe una pequeña loma, de 421 m., s.n.m., ubicada los pies de l´Altet de la Planxeta y que apenas se eleva unos 17 m., sobre tierras circundantes, en la que en la última década del siglo xx fue descubierto un yacimiento arqueológico musulmán con una cronología del siglo xv d. C. Un punto habitado desde donde se divisaban los otros poblados musulmanes, como son el «Castellet de la Murta» y, la sierra de las Águilas de La Alcoraya y, la sierra de Fontcalent (5). Un hecho que indica que muy posiblemente los cuatro poblados pudieran haberse comunicado a través de señales de fuego, en caso de encontrarse en peligro.
En el siglo xiii las tierras del campo de Alicante, tras la conquista cristiana se repartieron entre las Coronas de Castilla (6) y, Aragón (7). La documentación cita que en abril de 1258 el rey Alfonso X «El Sabio» otorgase a la ciudad de Alicante (8):
(…) por aldeas y sus términos a Novelda, Aspe el viejo, Aspe el nuevo, Monforte, Agost, Busot y Aguas, de todo lo cual disfrutó la Ciudad con ejercicio de su absoluta jurisdicción, a más de la que tenía antes del precitado real privilegio (…).
Siete años después, en 1265, el rey de la Corona de Aragón Jaime I «El Conquistador», –yerno del rey Alfonso X «El Sabio»–, conquistó la ciudad de Alicante, el 21 de noviembre de 1265 (9):
(…) invitando a los presentes a reinstaurar la soberanía castellana plenamente y acatar al rey Alfonso el Sabio como a su único señor natural (…).
El rey Jaime I, aunque restaurase la soberanía castellana, impuso a sus hombres en el territorio del campo y, ciudad de Alicante, linajes que se mantuvieron con la conquista y, posterior anexión del rey Jaime II «El Justo», al reino de Valencia (10).
Linajes de hombres aguerridos que apoyaron al rey Jaime I en la conquista del reino de Valencia, fueron los que desde la Edad Media al siglo xviii, fundamentalmente, se asentaron en diferentes periodos, en las partidas rurales del campo de Alicante.
Este hecho significa que aunque el territorio estuviese sometido jurisdiccionalmente a la Corona de Castilla y, al rey Alfonso X «El Sabio», como su único señor natural, la realidad es que el control del territorio estuvo en manos del rey Jaime I, a través de sus hombres, algunos de los cuales habían realizado hazañas en la provincia de Alicante; otros habían obtenido propiedades en el campo de Alicante; y otros habían obtenido posesiones en la provincia de Alicante.
Los hombres de Jaime I «El Conquistador», cuyos linajes participaron en la conquista del reino de Valencia y, realizaron hazañas en la conquista de la actual provincia de Alicante fueron: Bernardo Amat en Elda y el rey le dio homenaje en Elche y Elda (11); Raimundo Beneyto I, a quién el rey le dio en guarda el castillo de Alcoy (12); Juan Beneyto, procedente de Extremadura el cual sirvió en la conquista de Biar (13); Roque de Castelló, procedente de Roses, una noche asaltó el castillo de Benidorm y, aprisionó a todos los moros que le guardaban; y el rey le dio el castillo (14); el provenzal Jaime Franch, rindió el castillo de Biar (15); el gallego Sancho Latorre mató a los moros de Orihuela, en donde fue premiado con casas y tierras (16); Vicente Margarit rindió la plaza de Alcoy y el rey le entregó el castillo (17); el vizcaíno Donato Pascual participó en la conquista de Jijona y, se estableció en Alicante (18); de Jaca llegó Sancho Pina II, quién cerca de Cocentaina peleó contra el moro Alimabuig y le hizo huir, siendo premiado en Benidoleig (Marina Alta) (19); Raimundo San Juan avanzó en Alcoy y consiguió la vitoria contra el moro Al Asrac (20); Berenguer Sirvent, mostró su valor en Alcoy y fue heredado en Jijona (21); Arnaldo de Seba I, acompañó al moro Zaén a Denia (22).
Los hombres de Jaime I «El Conquistador», cuyos linajes participaron en la conquista del reino de Valencia y, fueron recompensados en las tierras del campo de Alicante fueron: Alonso Andrés se estableció en Jijona (23); Donato Pasqual se estableció en Alicante (24); Berenguer Sirvent se estableció en Jijona y, ganó y perfeccionó el castillo de Ibi (25); Jaime Burguño, nacido en el año 1244 y fallecido en 1324. Fue I Señor de Agost, por venta de este lugar que le hizo el Rey Jaime I y, hermano de Juan Burgunó, Consejero del citado monarca y Embajador durante el reinado de Jaime I (26); San Pedro Pasqual era vástago del citado Juan Pascual y primo hermano de otro del mismo nombre heredado en Alicante (27).
Los hombres de Jaime I «El Conquistador», cuyos linajes participaron en la conquista del reino de Valencia y, obtuvieron posesiones en la provincia de Alicante fueron: Jaime Ansaldo obtuvo hacienda en Almoradí (28); Pedro Arnau fue rico en Villajoyosa (29); Burgunyo fue premiado con muchos bienes en Guardamar (30); un hijo de Pons Carbonell llegó a Alcoy de la mano de Vicente Margarit, y del rey Jaime I que quiso poblar Alcoy con gente de Roses (31); Jaime Castelló se estableció en Alcoy (32); Sancho La Torre fue premiado con tierras y casas en Orihuela (33); Nanfós Rebolledo fue heredado en Alcoy (34); los descendientes de Roderic de Juan se establecieron en Valencia, Elda, Onil y, Novelda (35).
Los hombres de Jaime I «El Conquistador», cuyos linajes participaron en la conquista del reino de Valencia y, posteriormente su descendencia se asentó en las tierras del campo de Alicante fueron: Sancho Marco (36); Ramón Catalá I (37); Phelipe Castro I (38); Enrique Castro II (39); Pedro Miralles (40); Valero Miralles (41); Arnaldo de Seba I (42); Arnaldo de Seba II (43); Bernardo Seba III (44); Alfonso Torrella (45); Jaime de Torrellas (46); Pedro de Torrella (47); Álvaro Díez I (48); Hernando Díez II (49); Gil Cerdá (50); Domingo Cerdá (51); Sancho Pina (52); Ximeno Pérez de Pina (53); Jaques de Pina (54); Bernardo Baeza (55); Jaime Barberá (56); Fernando Pérez (57); Arnaldo Pérez (58); Juan Domenech (59); Mosén Vicente Jerónimo Blay, de Onteniente (60); Pierre de Coloma (61); Vidal de Blanes (62); Raimundo Alemany (63); Raimundo Sarrovira (64); Nanfós de Aliaga (65); Pedro Ferrando y, García Ferrando (66); Alós Raimundo (67); Guillermo Moragues (68); Jaime Sabater (69); Guillermo Colomer (70); Juan Valero (71); Pedro Boix (72); Arnaldo de Franqueza (73); Pedro López (74); Guillermo Rabasa (75); Rusdelín de Juan (76); y, Fernando Heredia (77).
Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, a los linajes señalados con anterioridad, que apoyaron al rey Jaime I en la conquista del reino de Valencia, se sumaron otros en las tierras del campo de Alicante, que aunque también fueron hombres de Jaime I, no llegaron a las partidas rurales del campo de Alicante, hasta siglos posteriores.
La repoblación del campo de Alicante durante la Edad Moderna aparece corroborada en una serie de protocolos notariales existentes en el archivo de la Marquesa del Boch, en Alicante, en los que se demuestra que las partidas de Raspeig, Alcoraya, Clot de Rebolledo, Cañada del Fenollar, Fontcalent, Moralet y, Plá de la Olivera estuvieron pobladas desde los inicios del siglo xvii (78).
1.1. La influencia gastronómica de la hueste del rey Jaime I de Aragón en la conquista de las tierras alicantinas: La cassoulet del Languedoc
Los hombres de Jaime «El Conquistador» rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpelier, en territorio francés fueron originarios de Montpelier, Borgoña, Aviñón, Carcasona, Cervelló, Limoges, Montblanc, Moncada, Monmenou, Narbona, París, Provenza, Rosellón, San Michel, y Tolosa.
Desde Carcasona participaron en la hueste del «Conquistador» (79): Pere de Carcasona; Guirau de Carcasona; Martí de Carcasona; y Ramón de Carcasona.
Y precisamente es originaria de Carcasona, perteneciente al Languedoc (80), la cassoulet, un guiso compuesto de judías secas, embutidos y carne y cocinado en una cazuela de barro (81).
1.2. Costumbres gastronómicas entre judíos y musulmanes del campo de Alicante: La «adafina»
Durante el reinado de Alfonso X «El Sabio», de Jaime I «El Conquistador», de Jaime I de Aragón y, de Pedro IV «El Ceremonioso» tuvieron lugar en Alicante una serie de revueltas mudéjares y judías, en las que intervino el rey de Aragón, conllevando con ello una repoblación catalano-aragonesa (82):
(…) Además, el proceso repoblador provocó en Alicante, entre 1264 y 1266, una rebelión mudéjar que se extendió por casi todo el reino de Murcia. La reina consorte del rey castellano, Violante de Aragón, solicitó ayuda a su padre Jaime de Aragón para sofocarla. En esos momentos, Alfonso el Sabio estaba empleado en el asedio de Niebla. El rey de Aragón intervino rápidamente con tropas exclusivamente de origen catalán y, redujo todas las ciudades sublevadas a la aceptación de la soberanía castellana. Esta intervención militar, que tomó Alicante como principal centro de operaciones militares, hizo que el proceso colonizador se acelerara con más de 10.000 cristianos, procedentes de la Corona de Aragón.
Debido a una crisis dinástica por la sucesión de Sancho IV el Bravo, el infante Alfonso de la Cerda, un aspirante ilegítimo a la Corona de Castilla, pidió ayuda a Jaime II de Aragón a cambio de donarle, en caso de conseguir la Corona, el reino de Murcia, según los acuerdos secretos de Calatayud (1289), Ariza (enero de 1296) y Serón (febrero de 1296). Aprovechando la situación, Jaime II procedió a la conquista del reino de Murcia.
Alicante fue conquistada el 22 de abril de 1296, a pesar de la resistencia del alcalde del castillo Nicolás Peris, terminando con la soberanía castellana. La conquista fue, en parte, facilitada por los colonos cristianos de origen catalán y aragonés asentados en Alicante tras sofocar la rebelión morisca, el año 1266, llevada a cabo por Jaime I de Aragón (como, por ejemplo, la ayuda de la familia Torregrosa, en cuyo escudo se basa el actual blasón de la ciudad). Aún así, Jaime II respetó los privilegios e instituciones anteriores aunque adaptándolas a la nueva situación política, particularmente después de la incorporación de Alicante y el resto de comarcas limítrofes al reino de Valencia, mediante la modificación de los fijado en el Tratado de Almizra (Sentencia Arbitral de Torrellas, 1304 y Tratado de Elche, 1305).
La repoblación cristiana se incrementó, pero aún así, hasta la primera expulsión de los moriscos, la población nativa hispanoárabe era mayoritaria en comparación con los repobladores cristianos.
El crecimiento de principios del siglo xiv, cuando ya el hambre se dejó sentir en Alicante era señal de la crisis que se acercaba: la Guerra de la Unión (1348), la Peste Negra (1348) y la Guerra de los Dos Pedros (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón) entre 1356 y 1366 que tuvo Alicante uno de sus principales escenarios. La villa estuvo en manos castellanas y parte de la población emigró, murió o cayó cautiva. Como consecuencia de ello, la población se vio muy reducida, al igual que en otras ciudades del reino de Valencia. Con la paz se inicia la reconstrucción social y económica aunque los mudéjares prácticamente desaparecieron y los judíos fueron una minoría. Pedro IV el Ceremonioso dictó numerosas medidas para reactivar la economía y la paz social, aunque esto no evitó el ataque contra los judíos de 1391 que acabó con la presencia de esta comunidad en la sociedad alicantina (…).
En el siglo xv, el campo de Alicante estaba poblado minoritariamente por musulmanes (83):
En el extremo meridional del País Valenciano, las comarcas de Alicante, cuenca del Vinalopó y la zona de Orihuela, habían sido de intenso poblamiento islámico, especialmente el valle del Vinalopó, que comprendía el valle de Elda y Novelda, Elx y Crevillent. (…) Si bien las comarcas de Orihuela habían contado con población islámica, a finales del siglo xv habían perdido gran parte de ella y solo quedaba un núcleo importante en el valle del Vinalopó.
También en la villa de Alicante como en su entorno la población musulmana había quedado reducida al mínimo. En 1373 todavía había 23 fuegos de moros en la huerta de la villa, pero en 1409, eran ya tan pocos que el rey Martín el Humano ordenó que los que quedaban no fueron considerados aljama, puesto que era una estructura ruinosa para ellos. Esos moros eran tan pobres que no podían vivir independientemente y debían trabajar como mozos de los labradores cristianos. Al mismo tiempo, los impuestos que se les exigían eran tan desproporcionados que no podían pagarlos y tenían que irse de la villa y la huerta. En 1430 la Corona quiso que la huerta de Alicante se repoblase con moros, porque se temía que quedase yerma y que ello repercutiese en la despoblación de la villa, cosa que se quería evitar a toda costa, puesto que se encontraba en la frontera. Por ello, el monarca dejó en suspenso la prohibición a los moros de trasladarse a la gobernación de Valencia «della Xixona», que se había dictado para evitar las fugas a Granada, en 1418 y, se otorgó seguridad a los moros que quisieran establecerse en Alicante, siempre que no fueran más allá. Sin embargo, la ciudad de Alicante era íntegramente cristiana, con 618 casas en 1510 y, había cr4ecido de manera extraordinaria.
El fogatge de 1510 nos permite constatar que solo quedaban algunos moros en dos de los lugares de la jurisdicción de Alicante: cuatro casas de moros en Busot, que tenía 26 casas de cristianos; mientras que Agost tenía mayoría islámica, 15 fuegos moros contra nueve cristianos (…).
Ahora bien, los musulmanes y judíos que habitaban en la España cristiana de la Baja Edad Media cocinaban la «adafina» (84):
(…) Un cocido de garbanzos elaborado con carne de cordero. Es un plato muy popular entre los judíos sefarditas debido a que por tradición se elabora en una olla de barro durante la noche del viernes y se come durante el Shabat (Sábado en el judaísmo). Los ingredientes de la adafina deben ser kosher de acuerdo con las normas judaicas y por esta razón se incluyen los garbanzos acompañados de otros ingredientes como las alubias, arroz y la carne de cordero (tratada convenientemente a la manera kosher).
Según receta puede contener cebollas, nabos y otras verduras que se suele condimentar con diversas especias: generalmente canela y clavo de olor. El recipiente empleado para la realización del potaje suele ser una olla de barro que antiguamente se dejaba junto al fogón mientras se cocinaba lentamente toda la noche del viernes (antes del sabat) y parte del día siguiente.
La adafina se sirve caliente y tiene el denominado rito de los tres vuelcos (similar en otros cocidos) en el que primero se toma la sopa y posteriormente la carne y la verdura (…).
La forma de cocinar la «adafina» es un potaje, similar a la cassoulet y, la «olleta viuda» del Raspeig (85):
(…) Las comunidades sefardíes vivieron en la península ibérica hasta antes de 1492, cuando los Reyes Católicos dictaron expulsarlos en el edicto de Granada, por lo que la cocina sefardí adquirió hasta entonces todos los elementos autóctonos de la cocina peninsular (…).
Durante el siglo xiv en la península muchos judíos se convirtieron al cristianismo con la esperanza de poder progresar y de recibir un mejor tratamiento. A estos se les denominó «conversos». Estas etnias establecidas en el territorio peninsular llegaron a influenciar directamente e indirectamente a la cocina española hasta tal punto que muchos platos considerados tradicionales hoy en día no podrían explicarse sin la influencia de la cocina sefardí. Algunas de las recetas están descritas en ladino.
(…) La técnica que más se menciona es el cocido (denominados igualmente ollas o potaje) que incorporaban legumbres secas (fundamentalmente garbanzos y habas) y verduras de temporada (berzas, espinacas y acelgas). Los cocidos de larga duración que permiten servirse la comida en el sabat, sin necesidad de cocinar. El plato emblema de esta técnica culinaria es la adafina (denominada también hamin o aní), que solía emplear generalmente garbanzos y una extensa cantidad de aceite de oliva. La popularidad del guiso se extendió a diferentes zonas cristianas y pronto se elaboraron versiones de adafina que incluyen carnes diversas: un ejemplo es la olla podrida (…).
1.3. La olleta viuda de El Raspeig
Después del desastre económico y demográfico de 1609, las tierras de San Vicente del Raspeig también quedaron incultas y, la solución que buscó el gobierno foral de la ciudad de Alicante fue repoblar de nuevo las tierras alicantinas con gentes procedentes de otras áreas de la Corona de Aragón.
Fruto de esta repoblación aparecieron en San Vicente del Raspeig, apellidos coincidentes con la denominación utilizada por muchos topónimos de Aragón, Cataluña y Baleares, hecho cuyo significado radica en que el apellido de una persona especificaba su procedencia territorial, su línea sanguínea o su oficio.
A modo de ejemplo, el apellido Carbonell del linaje de la historiadora Lola Carbonell Beviá, procedía en origen de Gerona, siendo Ponç Carbonell uno de los hombres de Jaime I, que puso su barco para la conquista del reino de Valencia. Uno de sus descendientes se asentó en Alcoy. Y de dicha línea descendían los Carbonell alcoyanos que se establecieron en San Vicente del Raspeig, a mediados del siglo xix.
En cambio, el linaje Beviá, procedía de la provincia de Gerona, siendo la alquería de Beviá dependiente de la población denominada Madremanyà. Aunque se desconoce el nexo de unión entre la provincia de Gerona y los Beviá antepasados de la historiadora; se sabe que el primero de ellos fue «El Tío Beviá», de oficio aperador, asentado en San Vicente del Raspeig a comienzos del siglo xviii.
De Aragón procedían los siguientes topónimos, coincidentes con los apellidos establecidos en San Vicente del Raspeig:
Aliaga (Teruel).
Bañón (Teruel).
Blasco (Huesca).
Borja (Zaragoza).
Carbonera (Zaragoza).
Castro (Huesca).
Fonz (Huesca).
García (Teruel).
Jabaloyas (Teruel).
Mora (Huesca).
Maluenda (Zaragoza).
Molina (Zaragoza).
Picó (Huesca).
Pina (Zaragoza).
Rubio (Huesca).
Toledo (Huesca).
Torrellas (Huesca).
Torregrosa (Huesca).
Torremocha (Teruel).
Zaragoza (Zaragoza).
De Cataluña procedían los siguientes topónimos, coincidentes con los apellidos establecidos en San Vicente del Raspeig:
Alcolea (Lérida).
Barberá (Tarragona).
Blanes (Barcelona).
Baró (Lérida).
Camarasa (Lérida).
Carbonils (Gerona).
Colomers (Gerona).
García (Tarragona).
Pons (Lérida).
Rubio (Lérida y Barcelona).
Tortosa (Tarragona).
Torregrosa (Lérida).
La nueva repoblación bien creó el plato de la «olleta viuda» o bien adaptó la cocina musulmana y judía a la incorporación cristiana de los nuevos habitantes. La cuestión es que los vecinos de El Raspeig se alimentaron durante siglos de la «olleta viuda», incorporándola a la Semana Santa. Los vecinos de San Vicente del Raspeig siguieron mayoritariamente la tradición del ayuno cuaresmal, especialmente los Jueves y, Viernes Santo (86). Durante estos días fueron típicos los platos guisados con predominio de verduras, como la «olleta» y, el «bollitori», o guisado con bacalao y, huevo.
En los hogares sanvicenteros fueron típicos durante la Cuaresma, los potajes con habichuelas, garbanzos, calabaza y acelgas; albóndigas de bacalao –este ingrediente, frito con pan rallado y huevo, se introducía dentro de la olla del potaje–, migas de cebolla, gachas con trozos de nabo fritos, «bollitori» con bacalao y, huevos duros; habas hervidas, tortilla de ajos tiernos, guisado con tortilla de harina, arroz con pescado, sardinas, o melva como plato fuerte. El postre consistía en bocadillos de pan rallado y miel, donde el cereal previamente desmigado se remojaba con huevo duro y, miel, preparándose pequeñas bolas que se hervían; o tortillas de harina y, fruta con miel.
Con el paso de los siglos, la «olleta viuda», típica de San Vicente del Raspeig, también se cocina en Alicante y, por nuevas cocineras caseras (87):
Ingredientes:
Habichuelas (1 puñado por persona).
Acelgas (8 hojas).
1 nabo.
1 boniato (blanco).
calabaza (250 gr.).
1 Penca.
4 patatas pequeñas.
Arroz (1 puñado por persona)).
Azafrán.
Para el majado:
1 ñoira.
12 o 15 almendras.
Aceite virgen extra.
Pan.
Sal.
Agua.
Un día antes se dejan a remojo las judías. Se limpia y se trocea toda la verdura, se añade a una olla y se deja hervir a fuego lento unos 45 minutos.
Mientras esto está hirviendo en una sartén aparte se añade una cantidad de aceite de aproximadamente 2 tacitas de café y ahí se sofríe la ñora, las almendras y el pan (1 rebanada), una vez esto esté sofrito se aparta en un mortero y se machaca (majado).
El aceite de la sartén se añade a la olla (con cuidado) así como el resultado de machacar la ñora, almendras y pan. Con todo en la olla se deja hervir de 2 a 3 horas a fuego lento. Por último le añadiremos el puñado de arroz por persona y dejaremos 15 minutos más de cocción (…).
Cada autor ha introducido algunas modificaciones gastronómicas, en el caso de los restaurantes (88):
La olleta alicantina es uno de los platos de cuchara típico de la gastronomía de la provincia de Alicante. Hay diferentes variantes de la receta dependiendo de los pueblos y las familias donde se prepara.
Es un plato bastante completo y saludable a nivel nutricional, por la gran variedad de legumbres y verduras que contiene, como lentejas, alubias, arroz, acelgas y calabaza, entre otros. Es muy importante el cocinar la olleta alicantina a fuego lento para que tome el sabor de estos maravillosos ingredientes.
Se le puede añadir también costillas de cerdo y chorizo, resultando en este caso un plato más contundente para tomar en los días de frío.
Ingredientes:
60 gr. de alubias blancas pequeñas.
60 gr. de alubias pintas.
50 gr. de lentejas.
80 gr. de garbanzos.
100 gr. de arroz.
1 chirivía.
1 hoja de laurel.
100 gr. de espinacas.
1 patata.
1 tomate rallado.
6 almendras.
1 rodaja de pan.
1 cucharada de ñora picada.
Aceite, azafrán sal y agua.
Lo primero que haremos será poner en remojo durante 12 horas las legumbres. En una cazuela sofreímos las almendras y el pan. A continuación lo picamos todo en un mortero. Esto será el majado que utilizaremos más adelante en el guiso.
En el mismo aceite que hemos frito las almendras y el pan, sofreímos la cebolla y, cuando esté transparente le añadimos el tomate, el laurel y la ñora y lo dejamos unos 5 minutos.
Le incorporamos el agua, las verduras y las legumbres y lo dejamos hervir una hora. Después de este tiempo le añadimos el majado de las almendras y el pan y lo dejamos en el fuego media hora más.
A continuación le añadimos la patata troceada y el azafrán y lo dejaremos unos 30 minutos. Finalmente le añadimos el arroz y lo dejamos hervir unos 20 minutos. Ya tenemos lista nuestra olleta alicantina (…).
(*). Para economizar espacio se ha utilizado exclusivamente el texto de la monografía excluyendo las citas bibliográficas de dicha monografía, publicada en su totalidad en: Lola Carbonell Beviá. Archivo de Historia y Antropología Cultural. www.lolacarbonellbev.blogspot.com. Se halla dentro de monografías San Vicente del Raspeig.
