* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
524
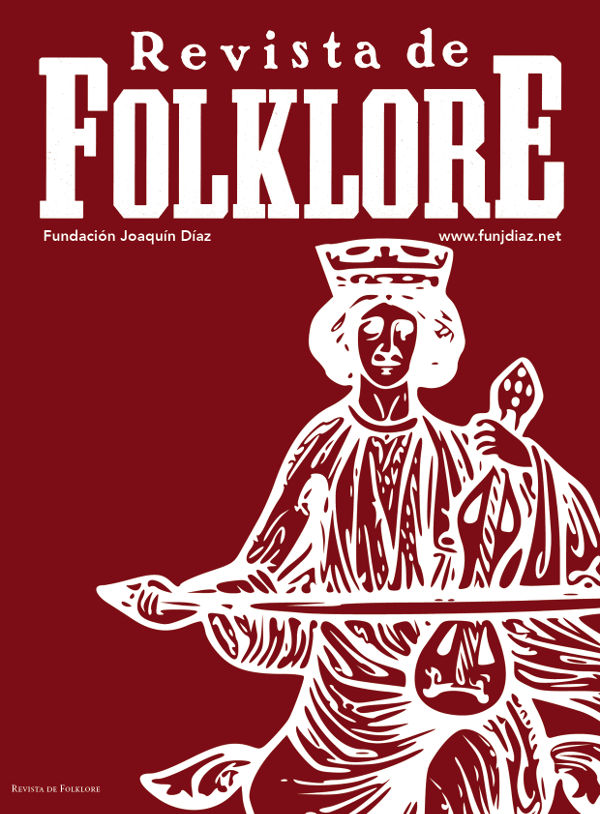
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La figura literaria de la bruja anciana en la tradición clásica grecolatina
MARIN NAVARRETE, InmaculadaPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 524 - sumario >
Resumen: El estereotipo de bruja anciana presente en la actualidad no tiene un origen reciente, sino que se remonta a las sociedades clásicas grecolatinas. Para conocer la procedencia de este estereotipo instalado en nuestra cultura, es preciso averiguar los orígenes de la magia tal y como la conocemos y la diferencia significativa entre términos utilizados indistintamente: maga, bruja y hechicera. Explorando esto, se dará paso a las diferentes figuras femeninas consideradas brujas en la literatura grecolatina para comprender sus cualidades y su evolución hasta la Edad Media española con la configuración de la figura brujesca por excelencia.
Palabras clave: estereotipo, bruja, hechicera, magia, origen.
Summary: The stereotype of the old witch present today is not of recent origin, but dates back to classical Greco-Latin societies. To understand the origins of this stereotype in our culture, it is necessary to analyse the origins of magic as we know it and the important difference between the terms used interchangeably: magician, witch and sorceress. To do so, we will look at the different female figures considered witches in Greco-Latin literature in order to understand their qualities and their evolution up to the Spanish Middle Ages with the configuration of the figure of the witch par excellence.
Key Words: stereotype, witch, sorceress, magic, origin.
Desde Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los principales filósofos presocráticos de la escuela de Mileto, el origen del universo ha sido cuestionado y debatido. Al pronunciar la palabra s.v. «bruja», el propio subconsciente personifica la acepción quinta recogida por el Diccionario de la lengua española acerca de este sustantivo: «en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba». Desde la cultura popular, se entiende que esta idea proviene de los estereotipos instalados a partir de compañías como Disney, pero, como sacábamos a colación, todo tiene un origen. Es el origen literario del estereotipo el que nos atañe, así como el origen del término y sus antecedentes en la cultura clásica grecolatina.
El rol femenino en la Antigüedad grecorromana era muy reducido y, como es natural, había mujeres que no entraban dentro del canon, como las «brujas», lo que las hace aún más interesantes si cabe. Dentro de la literatura grecolatina, se diferencian dos grandes grupos: las brujas jóvenes, bellas y seductoras y, por otra parte, las brujas ancianas y repugnantes, menos conocidas. Entre las primeras, están las universales, como Circe o Medea, pero ellas no conforman el estereotipo que nos concierne, sino que podrían ser el origen de la femme fatale de nuestros días. No obstante, centramos la atención en las ancianas y repugnantes que dan origen a la creación del estereotipo de bruja actual, mucho menos conocidas que las anteriores, pero son personajes muy ricos y que merecen, al menos, un breve reconocimiento.
La magia en sus orígenes
La magia puede considerarse una religión que ha sido deformada y malinterpretada, más allá de lo reconocible, por un contexto hostil, casi desde los comienzos de la historia. El contexto cambió, pero la tradición de la magia continuó a través de muchas metamorfosis. (Luck 2023, 73)
Los inicios de la magia se ubican ya en civilizaciones prehistóricas, previas a la llamada invasión indoeuropea[1]. Estas civilizaciones prehistóricas mediterráneas ya rendían culto a la diosa Tierra, que permaneció en las culturas posteriores con diferentes nombres. Los que nos resultan más cercanos son: Gea, Deméter o Terra Mater. Probablemente, lo que ocurrió fue un conflicto entre la religión viviente en esos viejos territorios y la emergente de los nuevos conquistadores, que, temerosos de que la vieja se convirtiera en hegemónica, la promulgaron como amenaza. Es por ello que Luck observa en Circe y Medea la posibilidad de que fueran sacerdotisas de la antigua religión y que, con la llegada de la nueva, fueron apartadas y vistas como «brujas malvadas». Esto explicaría no solo su poder, sino también sus vastos conocimientos de los recursos de la naturaleza, de la Tierra.
Luck también alude a otros orígenes mágicos: los persas, con la figura de los mágoi, sacerdotes herederos de la ciencia caldea. Entre los mágoi más destacables están Zoroastro y Ostanes. El primero de ellos introdujo un sistema demonológico, que sirvió no solo a persas, sino también a judíos, griegos y cristianos. El segundo actuó como «mano derecha» del rey Jerjes en su expedición bélica fallida. Además de los anteriores, no debemos olvidar los mágoi por antonomasia; los que hicieron un largo camino desde Oriente para visitar y entregar regalos al niño recién nacido en el Portal de Belén guiados por una estrella, los Reyes Magos. Naturalmente, eran grandes conocedores de la astrología.
José Luis Calvo, en su edición traducida de la Odisea, da como explicación al episodio ocurrido en el canto IV, en el que Helena utiliza las drogas de la egipcia Polidamna, la influencia en la Grecia arcaica del Egipto de Psamético I, donde la magia tenía un papel esencial.
Egipto no solo estuvo ligado a la magia en el periodo arcaico griego, sino que, en el periodo helenístico, los griegos que vivían allí, caracterizaron algunos cultos religiosos como operaciones de magia. Sostiene Luck que no resulta raro que determinadas costumbres y ceremonias desconocidas fueran tildadas de magia debido a la desinformación e incomprensión.
Con todo, apuntamos que «hasta cierto límite, la magia helenística fue una creación griega en suelo egipcio» (Luck 2023, 110). Además de la magia egipcia, la magia helenística también tuvo influencia de la judía. El Antiguo Testamento ya recoge prácticas mágicas, lo que quiere decir que existían en cierta medida. La magia judía hacia finales de la época helenística ya combatía creencias populares y no tan desfasadas como el mal de ojo o el exorcismo, confiaba en los amuletos de la suerte y en ocasiones recurría a la nigromancia. No fue ninguna majadería en la época considerar a Jesucristo un «mago» por las prácticas que llevaba a cabo (Luck 2023, 112).
Distinción maga - bruja - hechicera
Pese a que el grueso del artículo se centra exclusivamente en la figura femenina, en este apartado se tratará la delimitación de las tres figuras a partir tanto de su forma masculina como femenina, ya que en los diccionarios viene de esta manera. Para ello, es necesario precisar cada uno de estos términos, pues sus límites son bien confusos. Acudiendo a lo esencial, el propio DLE refleja la confusión mencionada. Ya en la definición de «brujo, a» da diferentes acepciones. Nos quedamos, por el momento, con la tercera acepción, la más general: «persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo». Del adjetivo «hechicero, a», creemos conveniente exponer las dos acepciones, que son las siguientes: «que practica la hechicería» y «que por su hermosura, gracias o buenas prendas, atrae y cautiva la voluntad y cariño de la gente». A diferencia de «brujo, a» que, definitivamente, era negativa, «hechicero» resulta algo bueno, favorable. Por el contrario, del sustantivo «mago, a» obtenemos acepciones más neutras, como «persona que practica la magia» o «en la religión zoroástrica, persona de la clase sacerdotal», referente a los mágoi persas.
Puesto que la confusión sigue latente, es preciso que recurramos a las etimologías, para así comprender de dónde proviene cada uno de los términos. Corominas en su Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, recoge que «mago, a» proviene del latín magus y, a su vez, este proviene del griego μάγος, con el significado de «mago, hechicero». Además de estar documentado por primera vez este término en Berceo, en el que se aplica a los Reyes Magos, es destacable la diferencia que sigue habiendo en la actualidad en el gallego, que, como expresa Corominas, sigue conservando el sentido originario. La diferencia que destaca es la siguiente: mientras meigo alude a «brujo, encantador, embelesador», meiga es «bruja, mujer que pretende haber pactado con el diablo».
Para «hechicero, a» necesitamos un recorrido lingüístico más amplio que para «mago, a». El recorrido, partiendo de «hechicero», nos lleva a «hechizo» como ‘artificioso’ o ‘postizo’, proveniente de facticius. Todo ello desde el participio «hecho» del verbo «hacer», de făcĕre, documentado ya desde las Glosas Emilianenses y el Cantar de Mío Cid.
Del sustantivo «bruja» es significativa la entrada destacada en Corominas exclusivamente para la forma femenina, debido al extenso bagaje que lleva consigo. Este expone que, a pesar de su origen desconocido, se cree que es prerromano. Además, es una palabra común a los tres romances hispánicos y a los dialectos gascones y languedocianos. Aunque se han postulado diferentes teorías sobre el origen del término, como la posible forma occitana *brŏxa, la hispano-portuguesa *brūxa o una en la que confluyesen las dos, que sería *brōxa, esto únicamente lleva a la creencia de una base común con diptongo, que sería *brouxa, evolucionada al romanizarse. Pero no resulta una teoría totalmente verosímil ni convencedora. Sobre el significado de «bruja», Corominas recupera varias de las hipótesis. Una de ellas sostiene que originalmente «bruja» significó ‘lechuza’, otra que significó ‘galápago’ y otra ‘fuego fatuo’.
La delimitación que establece Caro Baroja ha sido sintetizada y, dejando a un lado al mago o maga, la recuperamos aquí:
Caro Baroja distingue entre Brujería y Hechicería […]: la hechicería es activa, mercantil, la hechicera busca sus clientes; la brujería es pasiva, y como tal brujo o bruja comienza siendo definida por la sociedad que le rodea y es acusado o acusada por hacer daño a la comunidad, a una familia, a una persona determinada. El brujo o bruja termina por aceptar el papel que le adjudican los vecinos. Sin embargo, hay algo fundamental que distingue brujería de hechicería; en aquella el demonio es protagonista, en la hechicería solamente colaborador junto con los santos. (Coronas Tejada 2000, 239)
No obstante, las definiciones recogidas en ocasiones no se corresponden con la realidad de los hablantes. Por ello es preciso acudir a la recogida de los usos en el Diccionario de uso del español de María Moliner. Para «bruja» –que la diferencia de «brujo», al que reconoce como «hechicero. Nigromante. Hombre que hace brujerías»– recoge todo lo que se comentaba anteriormente, pues la primera de las acepciones es «mujer a la que se atribuye poder de hechicería debido a la ayuda del diablo, para realizar cosas peligrosas dañosas» que, complementada con la segunda de ellas –«mujer vieja, desastrada o de aspecto repugnante»– conforman el estereotipo social establecido como objeto de desarrollo de esta investigación.
Notable es el cambio recogido por Moliner en «hechicero, a», recogido el término en ambos géneros conjuntamente, para los que da la siguiente definición: «persona que pretende conocer el futuro y las cosas que están fuera del alcance de los sentidos o la inteligencia y ejercer un poder sobrenatural, generalmente maléfico, sobre cosas o personas valiéndose de palabras, signos y objetos extraños». La descripción del término se torna hacia lo negativo y maligno en comparación con lo que recogía el DLE.
Sobre «mago, a» encontramos «persona que realiza operaciones de magia. En particular, y generalmente en masculino, personaje fantástico de los cuentos de hadas que realiza transformaciones y hechos maravillosos». Prácticamente, esta definición se centra en la forma masculina del término, y, en la primera parte más general de la definición, continúa la neutralidad que ya encontrábamos en la acepción recogida del DLE.
Tras la comparación de los tres diccionarios, concluimos el apartado afirmando que el término que ha sufrido la tradición misógina durante el paso del tiempo es, obviamente, el de «bruja». Ha sido un término que ha conformado la figura ideal de bruja malvada, anciana y repugnante, pero no debemos olvidar que en la literatura se ha presentado la «bruja» en otros cuerpos y no reflejada siempre bajo la apariencia prototípica anciana. En las obras literarias que trataremos, se utilizan indistintamente tanto el término «bruja» como el de «hechicera» y se deja prácticamente fuera el de «maga». Aunque sea «bruja» el término sufridor de la tradición misógina, «hechicera» no queda a un lado y se torna en negativo en multitud de ocasiones, como se verá en cada una de las figuras femeninas que se examinarán a continuación, cuyo orden supone una evolución de cualidades brujescas, que culminarán en una de las figuras de la literatura medieval española.
1. Pánfila
Tesalia supuso en la Antigüedad un territorio temido por ser la tierra de la brujería. Apuleyo recalca en El asno de oro, novela del siglo II d.C., que su protagonista Lucio siente tendencia a descubrir las prácticas que allí se producían, añadiendo descripciones que podrían resultar verosímiles en cuanto a la realidad material que pudo haber caracterizado la «magia gótica» de su época (Constantini 2019, 82). Es esto lo que le conduce a la metamorfosis en asno por equivocación de su amante Andria.
Tierra de necromancia y hechizos, Tesalia representa un mito al que contribuyen sus brujas. Pánfila en la traducción del original es presentada como la esposa de Milón y como «gran mágica y maestra de cuantas hechiceras se pueden creer» (Apuleyo, El asno de oro, II, II, 84). Por su actividad y sus romances, deducimos que no era una mujer entrada en edad, pues a estas las describe Apuleyo explícitamente como «viejas», aunque tampoco se corresponde con las brujas jóvenes, bellas y seductoras, como Circe o Medea, pero encamina el prototipo de brujas que llegará a la actualidad.
Lucio, el protagonista, sufre otra de las metamorfosis tan típicas en la hechicería femenina, pues ya la teníamos con Circe y los cerdos, pero de manera ridícula. Tras observar cómo con sus ungüentos mágicos, Pánfila se convertía en murciélago para irse con su amante, Lucio busca convertirse en ave, pero algo no ocurre como esperaba y acaba trasformado en asno. Parece bien simple la solución: ingerir rosas para volver a su estado humano original. Sin embargo, se van dando una serie de complicaciones por las que a Lucio se le ve imposible su metamorfosis invertida y acaba siendo la diosa Isis la que intercede por él y provoca el milagro. En agradecimiento a esta, el sentimiento de religiosidad despierta en Lucio y se convierte en uno de los fieles de la religión mistérica.
Las peripecias de Lucio que conforman el argumento de la novela son admirables. Pero, una vez más, los conjuros y hechizos realizados por las mujeres se ven reducidos a las metamorfosis y a las prácticas conducidas por el eros. La estudiosa María Vázquez Alba ya ha reflexionado sobre esto y nos afirma que se debe a «la creencia patriarcal de que la mujer, en especial las de este tipo, no son capaces de mantenerse fieles y que harán lo que esté en su mano para conseguir sus propósitos amatorios» (Vázquez 2020, 67). Apuleyo en su novela nos proporciona un corpus con numerosos ejemplos de este tipo de brujas, añadiendo en ocasiones la necromancia, como en el episodio en el que Lucio hace de guardián de un cuerpo fallecido para que las brujas no lo roben.
Recuperamos las conclusiones de Espejo Muriel acerca de estas prácticas mágicas femeninas:
La magia femenina y privada sólo puede actuar en los terrenos en los que la mujer se mueve, o sea, en el ámbito cotidiano, y como tal aquel ligado a filtros y pócimas amorosas, pues esta esfera nunca fue en la antigüedad, masculina. […] La mujer, heredera del predominio cósmico y religioso de su fuerza antepasada, sigue infundiendo miedo y temor por sus propias características que la acercan a lo sagrado y por su naturaleza volátil, sensible, creativa y peligrosa; por lo que el hombre no consigue arrebatarle ese poder y ésta lo refuerza con la práctica de la magia negra o negativa. (Espejo Muriel 1999, 45)
2. Ericto
Apuleyo ya ofrecía un amplio corpus de brujas de todo tipo en Tesalia y es, de nuevo, donde nos situamos en la Farsalia de Lucano. Obra inacabada por la precoz muerte del autor, vivió únicamente del 39-65 d.C., veintiséis años. En esta epopeya narra el enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo. Es Sexto Pompeyo el que recurre a la bruja Ericto en el canto VI, por su famoso gran poder, para que le vaticine el resultado de la batalla. En la obra, Lucano se permite definir los límites de Tesalia y, seguido a esto, en la traducción manejada, se explicita que «la fama de las mujeres de Tesalia para las artes mágicas no es fingida aquí por parte de Lucano, sino ancestralmente supuesta, y vinculada al hecho de la presencia de Medea en aquellas tierras según las narraciones míticas» (Mariner 1978, 274).
En la Farsalia «hay una hechicera que lleva la palma entre todas por sus temidos y letales embrujamientos. Su nombre es Ericto» (Arredondo 1952, 351). Es una bruja poderosa, que resalta sobre las demás por sus prácticas y su aspecto. Lucano es muy preciso en cuanto a su físico y su comportamiento inusual, lo que nos permite no solo encuadrarla en este segundo arquetipo, sino crear una detallada imagen mental de la misma: «su fisonomía de sacrílega está marcada por una escualidez repulsiva, y su cara, espantosa por su lividez infernal, se inclina sobrecargada de desgreñados mechones» (Mariner 1978, 258-259). Completamente temible por su aspecto repugnante y descuidado, se le suma la nigromancia para hacer de ella un alma errabunda. Su estampa monstruosa se incrementa al conocer su preparación y modus operandi para las prácticas mágicas que lleva a cabo: «revístese de una indumentaria abigarrada, semejante a la de las Furias por su manto variopinto, se descubre el rostro, apartando los mechones y ciñe su hórrida cabellera con guirnalda de víboras» (Mariner 1978, 263). No obstante, en las prácticas nigrománticas de Ericto que se describen relucen conocimientos e ingredientes médicos, por lo que era una mujer versada en estos menesteres. (Silva 2024, 782).
Llama la atención la marginación a la que está sometida Ericto, pues «ni reza a los celestes, ni invoca con canto suplicante a la divinidad en su auxilio» (Mariner 1978, 259), aunque Vázquez afirma que «se enorgullece de ser una persona marginada. Para ella es preferible convocar a divinidades oscuras y malignas» (Vázquez 2020, 68). Frente a la aversión que provocaba Ericto, su fama la precede y sus grandes poderes hechicerescos hicieron que sus palabras fueran tomadas en cuenta, al menos en la Farsalia.
3. Canidia
Retrocedemos en el tiempo para ubicarnos del 65-8 d.C., los años de vida del poeta Horacio. Las composiciones que nos competen del mismo son los Epodos y las Sátiras, donde Canidia cobra importancia.
Es significativo el trato cambiante contra la brujería por parte de Horacio, pues en los Epodos la condena por la repulsión que le genera, mientras que en las Sátiras, como el propio título indica, la ridiculiza. La fijación con Canidia llega a rozar la obsesión, en el «Epodo 3» incluso llega a acusarla de su indigestión por el ajo, rozando la comicidad.
La bruja Canidia ya es señalada en el tercer epodo y, según los comentaristas antiguos, «era una tal Gratidia, vendedora de ungüentos» (Moralejo 2007, 526), pero esta idea se descarta posteriormente. También alude a otras de las brujas de la tradición, como a Medea en: «ut Argonautas praeter omnis candidum / Medea mirata est ducem, / ignota tauris inligaturum iuga perunxit hoc Iasonem»[2] (Horacio, Epodos, III, vv. 9-12).
Si avanzamos, podemos percibir que el quinto epodo ya no tiene un leve tono acusador como sí tenía el tercero, sino que aquí observamos una crítica directa y mordaz a la bruja y a sus técnicas nigrománticas con niños. Horacio realiza una descripción de Canidia que recuerda a Medusa, o incluso a Ericto, con «víboras enredadas en los pelos de su cabeza despeinada» (Moralejo 2007, 531), a la que acompaña con la conexión a Tesalia al hablar de Yolco en: «y hierbas llegadas de Yolco», que, como explica el traductor y editor: «Yolco, era la capital de Tesalia y patria de Jasón» (Moralejo 2007, 531).
Poco después, Horacio hace referencia a una de las compañeras brujas de Canidia, Sagana, que es la segunda más importante del grupo o aquelarre. Este está formado también por «Veya» y por «Folia la de Arímino» (Moralejo 2007, 532). Tanto a Canidia como a Sagana las compara con animales. A Canidia, haciendo uso de su nombre, la identifica con la perra, con el can, mientras que a Sagana con el erizo de mar o el jabalí. El uso de estos símiles tiene un motivo, pues el poeta intenta «animalizarlas» (Paulin 2011, 1).
En el «Epodo 17», Horacio trata el tema de la brujería desde el sarcasmo, pues está reconociendo los males que le ha provocado Canidia y la ensalza redimiéndola de los pecados de los que se le acusa, aunque en realidad la está acusando de todos ellos. Tenemos el estado nefasto en el que se encuentra Horacio tras los encantamientos de Canidia en: «tuis capillus albus est odoribus; / nullum a labore me reclinat otium, / urget diem nox et dies noctem neque est / levare tenta spiritu praecordia»[3] (Horacio, Epodos, XVII, vv. 23-26). Por otro lado, tenemos la «no acusación - acusación» que pronuncia Horacio sobre Canidia en: «tú, que ni estás manchada por la deshonra de tus padres, ni eres una vieja ducha en esparcir cenizas de nueve días por los sepulcros de los pobres. Tienes un corazón hospitalario y manos puras» (Moralejo 2007, 561-562). Pero ella, con su actitud perversa, no le otorga el perdón y lo condena: «pero a ti te esperan unos hados más lentos de lo que deseas: arrastrarás una vida ingrata, desdichado, para esto: para que siempre estés a merced de nuevos sufrimientos» (Moralejo 2007, 562).
La «Sátira I. 8» de Horacio continúa con el sarcasmo y la ironía hacia Canidia y sus compañeras brujas, pero tiende a la jocosidad. Nos presenta una narración del dios menor Príapo, que estaba protegiendo un huerto, cuando Canidia y el resto comenzaron sus prácticas mágicas del todo repulsivas. Pero quedan ridiculizadas porque a Príapo se le escapa una ventosidad, que hace que estas huyan despavoridas: «Nam, displosa sonat quantum vesica, pepedi / diffissa nate ficus; at illae currere in urbem. / Canidiae dentis, altum Saganae caliendrum / excidere atque herbas atque incantata lacertis / vincula cum magno risuque iocoque videres»[4] (Horacio, Sermones, I. VIII, vv. 46-50).
La extensa exposición realizada ha incluido, por supuesto, a Canidia, pero también a su grupo de ayudantes. Hemos podido reconocer que, aunque sean ridiculizadas y satirizadas, las brujas en la época provocaban cierto temor y, en el caso de Horacio, obsesión. El hecho de que escriba sobre ellas es motivo suficiente para creer que suponían una amenaza candente en la época. No debemos subestimar su poder, pues está claro que lo tuvieron.
4. Dipsas
Ovidio en Amores, cuya primera edición fue del 16 a.C., nos presenta a esta singular bruja, que continúa realizando las prácticas mágicas a las que veníamos acostumbrados. Es en la «Elegía VIII» del primer libro de Amores donde Ovidio la describe atendiendo a sus técnicas. Aquí ya la introduce como alcahueta: «Est quaedam - quicumque volet cognoscere lenam / audiat! - est quaedam nomine Dipsas anus. / ex re nomen habet - nigri non illa parentem»[5] (Ovidio, Amores, I, VIII, vv. 1-4). Aunque esto no excluye que conozca también las artes mágicas y los encantamientos, señala Ovidio en la octava elegía.
Su nombre, como el de Canidia, es un nombre parlante y encierra un significado. El nombre de «Dipsas» alude a la afición que esta tenía a la bebida, por lo que se cumpliría en ella el tópico de embriaguez de los personajes marginados que pertenecen a la periferia social. Sabemos que es una vieja repugnante porque, en la traducción trabajada, se afirma en palabras del poeta: «sospecho que suele volar viva entre las sombras de la noche y cubrir con plumas su viejo cuerpo» (Ovidio, Amores, I, VIII, 31). Cumple Dipsas el estereotipo de bruja vieja borracha que, además, vuela. Recordemos que uno de los rasgos principales de las brujas es el de volar por las noches en una escoba. Dudamos que Ovidio se refiera aquí a que Dipsas vuela en escoba, pues la escoba no existía todavía como tal, pero el tópico de «bruja vieja que vuela en la oscuridad de la noche» está presente.
Dipsas es también practicante de la magia negra y su ambiente es la tenebrosidad de los cementerios, en la que se movía también Canidia. Como esta, Dipsas es conocida y temida, la Fama[6] propaga su nombre y sus atributos tenebrosos.
El poeta la vincula con la prostitución de manera directa en el diálogo que reproduce entre la vieja bruja y su joven bella amada, conversación que él estaba escuchando desde su escondrijo. En este diálogo, la vieja insta a la joven a que abandone al poeta, ya que este no le va a dar oro, que es lo esencial. Dipsas es planteada como un ser interesado que no busca sino dinero y, para conseguirlo, se vale de todo tipo de malas artes. Su consejo no es desinteresado, entraña indirectamente una voluntad de lucrarse. Comienza su asesoramiento de esta guisa: «Ecce, quid iste tuus praeter nova carmina vates / donat? Amatoris milia multa leges», a lo que responde con «qui dabit, ille tibi magno sit maior Homero»[7] (Ovidio, Amores, I, VIII, vv. 57-61). Para acabar revelando lo que buscaba decir desde el primer momento: «tolle tuos tecum, pauper amator, avos! / qui, quia pulcher erit, poscet sine munere noctem, / quod det, amatorem flagitet ante suum!»[8] (Ovidio, Amores, I, VIII, vv. 66-68).
Observamos en Dipsas un discurso propio de la retórica y en este se manifiesta que es una mujer realmente inteligente. Comienza su discurso con una Captatio benevolentiae, más fácilmente notable en la traducción, en la que se permite mediante una interrogación retórica y cumplidos suaves, que la joven la escuche: «¿Sabes, luz de mis ojos, que prendaste ayer á un rico joven? Te vió y no cesó de fijar sus ojos en tu rostro. ¿Y á quién no has de gustar? No cedes en belleza á ninguna otra» (Ovidio, Amores, I, VIII, 31). Pero, rápidamente, desvela su propósito: «Quisiera yo que fueses tan rica como hermosísima eres! No seré pobre cuando seas rica» (Ovidio, Amores, I, VIII, 31). Continúa su discurso persuadiéndola para que haga uso lucrativo de su cuerpo, sin llegar a decirlo explícitamente, porque si lo hiciera, la joven se negaría. Ella trata de introducirla en el mundo de la prostitución, pero no lo consigue porque descubren al poeta.
Dipsas recoge la gran cantidad de artes mágicas que ya realizaban otras brujas y las amplía. En definitiva, es una anciana marginal que hace uso de lo que conoce para sobrevivir, pero sin ningún tipo de ética ni moral. «El hambre agudiza el ingenio» y Dipsas es un gran ejemplo de ello.
5. Enotea
La riqueza en el argumento de El Satiricón nos permite incluir nuevas brujas o hechiceras, entre ellas Enotea. El principal motivo por el que Petronio hace uso de esta es para solucionar el problema de impotencia que sufre el narrador, Encolpio. Aunque no hay una datación exacta acerca de la composición de la obra, sí se puede aproximar debido a las referencias en la obra a «los reinados de Calígula y de Nerón» (León 1987, 9), es decir, aproximadamente de los años 37-68 d.C.
Desde el principio de la obra, se ofrece un juicio de las brujas y la hechicería. Encolpio confirma la existencia de estas tras narrar la historia de Ifis y las artes nigrománticas que con su cuerpo llevaron a cabo. Recuperando la traducción, el narrador dice lo siguiente: «os pregunto, en vista de hechos como éste, si puede dudarse de la existencia de las brujas y tomar a burla sus maleficios, que todo lo cambian» (León 1987, 108). Aunque en reflexiones como esta sí haga uso correcto del término «bruja», en otras ocasiones lo utiliza intercambiándolo con «adivina» y «sacerdotisa» indistintamente, creando cierta confusión. Un ejemplo lo tenemos al principio de la novela, que, a la vieja que conduce a Encolpio al burdel, este dice primero de ella «la imaginé adivina», para después insultarla con «era para creer que aquella bruja había querido reunirnos en aquel lugar» (León 1987, 27). A Enotea que, finalmente, es la que soluciona su mal, la define como sacerdotisa aunque haga técnicas de bruja.
A su vez, en la traducción empleada se muestra cómo Petronio realiza referencias a otras brujas, tales como la «hechicera Sagana» (León 1987, 100), que ya hemos tratado, o la sacerdotisa «vieja Proselenos» (León 1987, 223). Pero podemos observar una clara influencia de Medea, puesto que la indisposición que sufre Encolpio y que pueden solucionar las brujas o sacerdotisas, en este caso podría compararse, por ser un problema masculino íntimo, a la que sufría el rey Egeo en la tragedia Medea de Eurípides y que Medea se ofrece a sanar. El rey Egeo de Atenas sufría de esterilidad y Medea promete solucionar su afección si este promete protegerla en su patria cuando ella marche de Corinto. Ella se compromete diciéndole «παύσω γέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα καὶ παίδων γονὰς / σπει̂ραί σε θήσω: τοιάδ᾽ οι›̂δα φάρμακα.»[9] (Eurípides, Medea, vv. 717-718). Termina cumpliendo su promesa y le da un hijo al rey Egeo, Medo.
El caso de Encolpio es distinto, aunque sea una patología también íntima, puesto que no puede cumplir con su deseo ni con el deseo de su hermosa amada Circe. Esta, intentando solucionarlo, hace uso de una anciana que emplea técnicas parecidas a la brujería, como hacer una señal en la frente con saliva y polvo mientras pronuncia un conjuro, invocar al dios Príapo o utilizar piedras. En ese preciso momento parece que había surtido efecto, pero muy pronto se descubre que Encolpio sigue padeciendo su mal. Es por ello que recurre a la anciana Enotea, que tiene más poder. Sabemos que es anciana porque Encolpio narra que «se subió a una silla tan vieja como ella misma» (León 1987, 231). Los procedimientos que emplea Enotea para la cura de este mal se aproximan a los de una bruja o curandera, pues utiliza hierbas para ello. Primeramente, utiliza una jeringa que «llena de polvos de pimienta y de ortigas picadas disueltas en aceite y me le introdujo poco a poco en el ano» (León 1987, 235). Además, vuelve a utilizar Enotea las plantas para ponerle un ungüento en la zona enferma.
Enotea, la última de las brujas ancianas y repugnantes, es una superviviente más. Utiliza, como las anteriores, sus técnicas y conocimientos para curar o mejorar problemas ajenos, aunque no sea por bondad. Son mujeres que no cumplían las normas sociales y eran, en parte, independientes. Repulsivas, amorales e interesadas, fueron temidas y, aunque no respetadas, vivieron a su manera. Sobre Enotea, en El Satiricón se alaba irónicamente que «la pobreza aguza el ingenio y con el hambre se desarrollan las artes con singular prontitud. La sacerdotisa era un ejemplo viviente de moderación. En toda la casa se respiraba economía, constituyendo un verdadero santuario de indigencia» (León 1987, 230).
En la Edad Media española
Numerosos son los ejemplos propuestos de brujas ancianas y repugnantes en puntos anteriores, pero es en la Edad Media española cuando vemos cierta evolución tomando el prototipo de bruja alcahueta que ya teníamos en la literatura latina. Mientras que los hechizos amatorios anteriores eran para la propia bruja, este nuevo arquetipo de bruja realizará los hechizos amatorios para otros, para los amantes que le paguen. Podríamos afirmar que se «profesionaliza» la labor brujesca.
El culmen de la bruja anciana alcahueta es, indudablemente, Celestina. La Celestina de Rojas, cuya primera edición es del 1499, recrea al personaje de Celestina según los valores, cualidades y atributos que ya teníamos en la Dipsas ovidiana y en la Canidia horaciana, evolucionados desde las anteriores: prostitución, brujería, es una sobresaliente oradora, realiza prácticas nigrománticas y pertenece a un aquelarre. Todas ellas cualidades repetidas en las brujas ancianas analizadas, pero agrupadas todas en una sola figura, Celestina.
BIBLIOGRAFÍA
APULEYO, 2005, El asno de oro [Edición de Carlos García Gual y Traducción de Diego López de Cortegana], Madrid, Alianza.
ARREDONDO, Francisco, 1952, «Un episodio de magia negra en Lucano. La bruja de Tesalia», Revista Helmantica, 3, nº 9-12, pp. 347-362.
CONSTANTINI, Leonardo, 2019, «The Real Tools of Magic: Pamphile’s Macabre Paraphernalia (Apuleius, Met. 3,17,4-5)», Ancient Narrative, Volume 15, pp. 75-88.
COROMINAS, Joan, 1974, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. [Reimp.], Madrid, Gredos.
CORONAS TEJADA, Luis, 2000, «Brujos y hechiceros: dos actitudes», Los marginados en el mundo medieval y moderno, Almería, 5-7 noviembre 1998, Instituto de Estudios Almerienses, pp. 239-248.
ESPEJO MURIEL, Carlos, 1999, «Pócimas de amor: las magas en la Antigüedad», Banquetes, Orgías y alucinógenos en el Mundo Antiguo. Universidad de la Rioja, 17 mayo 1999. Barcelona, Iberia, pp. 33-45.
EURÍPIDES, 1999, Tragedias I [Edición y Traducción de Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez], Madrid, Gredos.
HOMERO, 1987, Odisea [Edición y Traducción de José Luis Calvo], Madrid, Cátedra.
HORACIO FLACO, Quinto, 2007, Odas. Canto secular. Epodos [Edición y Traducción de José Luis Moralejo]. Madrid, Gredos.
HORACIO FLACO, Quinto, 2008, Sátiras. Epístolas. Arte poética [Edición y Traducción de José Luis Moralejo]. Madrid, Gredos.
LUCANO, 1978, Farsalia [Edición de Sebastián Mariner], Madrid, Editora Nacional.
LUCK, George, 2023, Arcana Mundi: Magia y ocultismo en el mundo griego y romano [Edición y Traducción de Elena Gallego Moya y Miguel E. Pérez Molina], Madrid, Alianza.
MOLINER, María, 2016, Diccionario de uso del español, 4a ed., ed. del cincuentenario, Madrid, Gredos.
OVIDIO NASÓN, Publio, 1878, Amores [Edición y Traducción de Juan Mariana y Sanz], Sevilla, Biblioteca Universitaria.
PAULIN, Sara, 2011, «La bruja y la vieja: un cruce entre dos estereotipos: el caso horaciano», V Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales, Universidad de Buenos Aires, octubre 2011, La Plata, SEDICI, pp. 1-11.
PETRONIO, 1987, El Satiricón [Edición de Ediciones 29 y Traducción de Jacinto León Ignacio], Barcelona, libros Río Nuevo.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. Consultado el 24.05.2024.
SILVA, A.F., Gabriel, 2024, «ERICTHO THE DOCTOR? MEDICAL OBSERVATIONS ON LUCAN’S NECROMANTIC EPISODE», The Classical Quarterly, 73(2), pp. 777-785.
VÁZQUEZ ALBA, María, 2020, «El tipo iconográfico de las brujas y hechiceras de la Antigua Grecia», Revista Eviterna, nº 4, pp. 62-71.
NOTAS
[1] Se conoce como invasión indoeuropea a la llegada de un pueblo a diferentes territorios de Europa, entre ellos Grecia. Esta teoría sostiene que ese pueblo –ya con lengua y cultura establecidas–, dejó huella en los territorios donde se asentó, lo que lleva a los lingüistas y antropólogos a ver un origen común en las civilizaciones europeas: el indoeuropeo.
[2] «Una vez que Medea se prendó del paladín que entre todos los Argonautas más resplandecía, con esto untó a Jasón» (Moralejo 2007, 526).
[3] «mi cabello lo han encanecido tus ungüentos, no hay descanso que calme mis fatigas. La noche acosa al día, el día a la noche, y no es posible aliviar la angustia de mi pecho jadeante» (Ibíd., p. 560)
[4] «Con el mismo estruendo con que una vejiga revienta, solté un pedo que, al ser yo de higuera, me rajó el trasero. Corrieron ellas hacia la ciudad; y como a Canidia se le caían los dientes, a Sagana la alta peluca y las hierbas, y las mágicas ataduras de los brazos, es cosa que, de haberla visto, te hubiera provocado gran risa y jolgorio» (Moralejo 2007, 114).
[5] «Oiga, quien quiera conocer una alcahueta: hay cierta vieja Dipsas; su nombre lo toma de su oficio» (Mariana y Sanz 1878, 30).
[6] Entendida aquí como la diosa de las culturas griega y romana que propaga los rumores y hazañas de los mortales.
[7] La pregunta de la Anus ha sido traducida por: «Dime, ¿qué te dá ese tu poeta, fuera de nuevos versos? De tu amante muchos miles lees», y la respuesta por: «Quien te dé oro sea á tus ojos más grande que el grande Homero» (Mariana y Sanz 1878, 33).
[8] «Váyase con sus abuelos el amante pobre. ¿Qué? porque sea guapo, ¿querrá el otro pasar una noche sin pagar? Que busque antes el oro de su amigo» (Ibíd.)
[9] En nuestra traducción, lo tenemos como: «terminaré con tu esterilidad y lograré que tengas descendencia de hijos. ¡Tales remedios conozco!» (López Férez y Labiano 2022, 274).
