* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
526
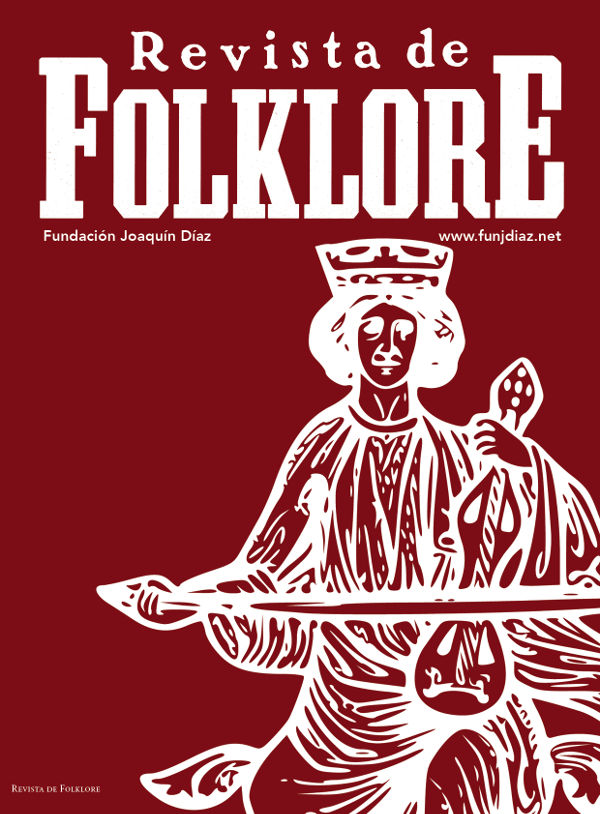
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El ‘Misteri d’Elx’: lo visible y lo invisible en un misterio medieval
BAILE RODRIGUEZ, AntonioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 526 - sumario >
Resumen
La Iglesia y la aristocracia local a finales del s. xv, activan la lengua y otros marcadores étnicos para reclamar el derecho a decidir sobre sus intereses y evitar así la toma de posesión de la villa, por parte de la nobleza castellana. El Misteri abandera esa identidad cultural y política. La aparición del San Juan del Apocalipsis nos da el significado de la palabra «tro» que debe traducirse: «trono». La palma es el objeto mágico que favorece la asunción de María impidiendo la materialización del diablo. Como ritual de adoctrinamiento se utiliza: el ruido, el calor, la luz, el color, el olor, la gestualidad y el contexto de la iglesia; para hacer llegar el mensaje que se quiere trasladar a los espectadores/personajes y así cultivar: voluntades, sentimientos, pensamientos y comportamientos. Culmina con una manifestación de identidad, en los siglos xv-xvii también de oposición y rechazo, que se logra en el marco del espacio esférico que representa la perfección, la armonía, la unidad, el equilibrio y la inmutabilidad durante el canto del Gloria Patri y la coronación de la Patrona de Elche.
Palabras clave
Misteri, trueno/trono, palma, asunción, ruido, calor, luz, color, adoctrinamiento.
Abstract
The Church and the local aristocracy of the late 15th century, activated the language and other ethnic markers to claim their right to decide on their interests and thus avoid the taking possession of the town, by the Castilian nobility. The Mystery banners this cultural and political identity. The appearance of the St. John of the Apocalypse gives us the meaning of the word “tro” which must be translated: “throne”. The palm is the magical object that favors the assumption of Mary, preventing the materialization of the devil. As a ritual of indoctrination, is used: noise, heat, light, colour, smell, gestures, and the context of the church are used to get the message to be con- veyed to the spectators/characters and thus cultivate: wills, feelings, thoughts and behaviors. It culminates with a manifestation of identity, in the fifteenth and seventeenth centuries also of opposition and rejection, which is achieved within the framework of the spherical space that repre- sents perfection, harmony, unity, equilibrium and immutability during the singing of the Gloria Patri and the coronation of the Patroness of Elche
Keywords
Mystery, tro/throne, palm, assumption, noise, heat, light, colour, indoctrination.
Todas las religiones afirman que lo invisible es siempre visible. Aquí radica la dificultad. (…), este visible-invisible no puede observarse automáticamente, sino que solo se puede ver dadas ciertas condiciones, que cabe relacionar con ciertos estados de ánimo o cierta comprensión. En cualquier caso, comprender la visibilidad de lo invisible es tarea de una vida. (…). Un teatro sagrado no solo muestra lo invisible, sino que también ofrece las condiciones que hacen posible su percepción. (BROOK, 1997: 50).
El Misteri d’Elx[1] es la representación del drama litúrgico asuncionista que anualmente, en la basílica de Santa María de Elche, pone en escena la muerte/dormición, asunción y coronación de la Virgen María. De orígenes medievales como se comprueba por sus textos; por su música; por la utilización de aparatos aéreos: Araceli/Ara Coeli, Mangrana/Núvol y Trinidad/Coronación; porque cada uno de los personajes son interpretados por varones[2]; y por el desarrollo de la acción en el interior de una iglesia, sobre un cadafal[3] –situado en el centro del crucero–; el cadafal está unido con la puerta principal de la basílica por el andador[4]; este divide la nave central en dos y está orientado hacia adentro y hacia arriba y su dirección oeste-este, desempeñando distintas funciones durante la representación que está considerada como una de las escenificaciones más antiguas del mundo[5]. El argumento de la misma está, tomado de los Evangelios Apócrifos[6] de tradición asuncionista[7], recogido y compendiado en la Leyenda Dorada de Jacobo de Vorágine en el año1265. La obra consta de dos partes: la Vespra y la Festa.
La datación de la obra, según las investigaciones más rigurosas, debe situarse en las últimas décadas del s. xv. Las primeras puestas en escena parecen coincidir con la donación del Señorío de Elche a Isabel I de Castilla y después a Gutierre de Cárdenas. La cesión produjo un efecto desconsolador y los ilicitanos se dirigieron al rey Juan II El Diplomático insistiendo en sus pretensiones de no ser separados del Reino de Valencia. La asunción de María que se celebra en Elche es un ritual marcadamente simbólico[8], que posee un componente de manifestación de identidad a partir de la diferenciación lingüística y la negativa de los ilicitanos influenciados por la oligarquía local, que conduce entre otros a considerar el Misteri como una representación que instaura la nobleza e Iglesia locales, de ascendencia mayoritariamente catalana, para oponerse a la toma de posesión del Señorío y su conversión en propiedad feudal de miembros de la nobleza castellana[9].
El texto literario es muy breve, está escrito en valenciano excepto el salmo 114, el Gloria Patri y seis versos de la Salve Regina que lo están en latín. Ahora bien, cabe preguntarse por qué el autor redactó en valenciano los versos: 1, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Salve Regina; en ellos viene a decirle a los espectadores/personajes que, para consolarlos, ¿por qué debe consolarlos?[10], Dios ha querido reunirlos allí en su presencia [Nuestra Señora]. Se les hace partícipes de la representación en su lengua ya que en latín difícilmente se podría trasladar con éxito el mensaje[11].
En este siglo las lenguas vernáculas adquieren mucho protagonismo en la gran producción cultural del momento. La fijación y dignidad de éstas y sus particularidades idiomáticas favorecen la aparición de identidades y límites territoriales, donde la comunicación de los grupos productores y consumidores de la nueva cultura se acrecienta (MIRA, 1991: 644). En Elche, se encarga la representación del Misteri y el uso del valenciano frente al latín[12], no solo para ser comprendido por una audiencia amplia, sino para que también se convierta a finales del siglo xv en signo de enfrentamiento con Castilla.
A partir d’aquest moment la vila mobilitzarà tots els seus recursos disponibles per evitar la dependència que anava a suposar comptar amb un senyor per damunt de la particular composició social del municipi organitzada al segle XIII–XIV. La pretesa llibertat esgrimida ara per les forces vives locals, basada en privilegis que els reis de la Corona d’Aragó havien anat donant i confirmant al municipi no seria sinó una coartada sota la qual s’amagaven els desitjos per part de l’oligarquia local de continuar monopolitzant atribucions i funcions, el control, en definitiva, del municipi[13]. (SERRANO i JAÉN, 1984: 31).
En el canto de San Juan la palabra «tro» hay autores que la han traducido por «trono» y otros se han inclinado por la transcripción de «trueno». En la actualidad es esta segunda la que ha adquirido mayor aceptación. Es el discípulo amado el que se dirige a la Maria y después del saludo protocolario se identifica: «qui és del tro», y manifiesta su voluntad: «vos done consolació», en cuyo caso el verbo dar en tercera persona del presente de indicativo parece poco probable por irreverente. Sin embargo, en estas líneas se defiende: «trono»; después del saludo San Juan manifiesta un deseo: «e lo Senyor, qui és del tro, vos done consolació», aquí el verbo dar se conjuga en tercera persona del presente de subjuntivo, en el que se acepta la desinencia –e propia del dialecto valenciano (MAS i MIRALLES, 2002: 98). «Dar» actúa como verbo soporte o de apoyo para junto con el sustantivo conformar una unidad léxica, que expresa la transferencia de un mensaje (alguien da algo a alguien); «lo Senyor» es el sujeto morfológico del verbo soporte y el sujeto semántico del sustantivo (consuelo), el verbo dar es un mero portador de las marcas de tiempo, y el nombre que constituye el objeto de dar es el verdadero elemento predicativo. En determinadas combinaciones de verbos y nombres, el elemento nominal no es un mero complemento del verbo, sino que constituye el verdadero predicado: dar consuelo por consolar. San Juan manifiesta un deseo y lo hace en subjuntivo que es el modo verbal en el que mejor se expresan los deseos, las emociones y los sentimientos. «(…) y el Señor, a quien todas las cosas están sujetas y obedecen (…) se los trajo [apóstoles] para consuelo de ella [María] y de los mismos apóstoles»[14].
Independientemente del argumentario anterior en favor de la traducción: Trono vs. Trueno, en los diferentes flos sanctorum consultados[15] se observan las referencias al concepto «trono»: «donde su benditísimo Hijo le tenía un Trono, digno de Madre suya, y allí en él fue puesta, y colocada»[16]; «hoy hizo esto el Señor con su dulcísima Madre, llevándola en cuerpo y alma al cielo, y sentándola en un trono»[17]; «E cantaban todos muy dulcemente, e primero començava Jhesu Cristo, e dezía: Veni, eleta mea, et ponam in te tronum meun quia concupivit rex speme tuam» (CORTÉS GUADARRAMA, 2010: 514), en esta cita se destaca que en este texto castellano cuando Jesucristo sentencia lo hace en latín que es la lengua de la Iglesia.
Resulta paradójico comprobar, durante las puestas en escena de agosto, la sensación de silencio que se percibe en las calles de Elche, y concretamente en la plaza del Congreso Eucarístico y las zonas adyacentes que están muy concurridas de gente que observa un silencio expectante. A las calles de la Vila y de la Fira acude una nutrida concurrencia, algunos para ver y ser visto; son lugares profanos: eso de fuera. En cambio, en la basílica se advierte cierto trasiego y un murmullo que va in crescendo, que desaparece cuando comienza la representación; la basílica, como tal, es un lugar sagrado y representa: lo de dentro.
El ruido, incluso el oropel, indican la presencia de lo divino; en el Misteri, cada vez que se abren «les portes del cel» «se dispara la artillería y sona lo orge, ministrils y campanes» y cae una lluvia de oropel que simbolizan el medio de comunicación de la divinidad. El trueno es el anuncio de una teofanía. Otro de los sonidos, presentes en las representaciones de agosto, son los de los estallidos de los cohetes que los ilicitanos van lanzando desde cualquier lugar de la ciudad y que se escuchan dentro del templo durante la puesta en escena y que nos muestra esa simbiosis que existe entre la obra medieval y la fiesta patronal o algo que es lo mismo entre la Festa y la fiesta.
El calor[18] junto con la luz que es general y difusa, no concentrada, es una luz transformada y coloreada por el bochorno, que convierte el espacio en irreal y alegórico. La luz es la sublimación de la divinidad, es el elemento más noble de los fenómenos naturales, menos material y la aproximación más cercana a la forma pura. Es una luz transfigurada que desmaterializa los elementos consiguiendo sensaciones de elevación e ingravidez.[19] La luz que penetra, por las puertas y vidrieras. crea una atmósfera imaginaria y fingida, permitiendo el juego simbólico de relacionar la luz con lo sagrado.
El ruido y el calor junto con esa luz adensada que se visualiza sobre el cadafal en las representaciones de agosto son tres factores que favorecen el adoctrinamiento, esa manifestación de identidad de los personajes/espectadores cuando la obra llega a su punto culminante con la coronación de la patrona. Otro elemento que facilitaría la catarsis y que en la edad media se utilizaba con finalidad higiénica es la incienciación del templo antes de las puestas en escena. El calor, el color, la luz, el olor y el ruido; actúan como un vehículo narrativo, que ayuda a adentrarse en los sentimientos que acompañan a los personajes, a lo largo de su representación. Influyen en la legibilidad o distorsión del espacio y se pueden manejar de forma deliberada para transmitir el mensaje deseado; además, el contexto de la iglesia favorece la transmisión de éste. Son recursos que potencian la naturaleza de los personajes, mejoran su comprensión y empatizan con sus emociones (GÓMEZ IRUSTA, 2020: 65).
¡Aquel inmenso templo, abarrotado de gentes apiñadas, jerarquizadas –eso sí– muy bien jerarquizada, pero todas sudorosas, agitando rabiosa, vertiginosamente, millares de inquietos abanicos! (GARCÍA GÓMEZ, 1985: 11).
La temática narrativa de los distintos consuetas trata de un pasaje de la vida de María. En esta realidad aparente[20]: la Maria pide a Dios reunirse con su Hijo; en la siguiente escena l’Àngel le comunica que Dios ha escuchado sus súplicas, que en breve estará con su Hijo y que le envía una palma para que la lleve con ella cuando la vayan a enterrar. En esta realidad aparente María es el sujeto que en la primera parte del drama pide a Dios que le permita reunirse con su Hijo amado. En la siguiente escena l’Àngel pone en conocimiento de la Maria que Dios ha oído sus súplicas, que en breve estará con su Hijo, y que le envía una palma para que la lleve con ella cuando la vayan a enterrar. María acepta la Palma y de esta manera queda completada la primera categoría actancial en la que se observa una relación de deseo: María-Palma; y también se completa la segunda categoría en la que prevalece una relación de saber: Dios-Comunidad de Elche; los beneficiarios o destinatarios de cualquier manifestación son sus espectadores y/o sus participantes. Falta completar una tercera categoría, para conformar el modelo actancial de Greimas,[21] que debe mantener una relación de poder: Apóstoles-Diablo/Judios. La figura de los apóstoles como ayudantes hay que completarla con los miembros del cortejo mariano; son los familiares que acuden para auxiliar a María en ese momento en el que va a dejar este mundo y que es costumbre que el finado esté rodeado de familiares y amigos que se encargarán de amortajarla, de darle sepultura y de hacerle más llevaderos los últimos momentos de su vida.
Los espectadores/personajes finalizada la representación intentan recoger una hoja de esa palma, porque para ellos les puede reportar beneficios, intuyen que es un contradón que reciben por el sacrificio de ofrenda que han puesto en escena e incluso recogen oropel desde las alfombras del cadafal y del andador; según LEACH (1993: 52) los objetos que sirven de representación material de la divinidad en el marco de un ritual se contagian de su aureola de santidad. Jung vio en la palma el símbolo del alma; y en el contexto de la religión las palmas del domingo de Ramos prefiguran la resurrección de Jesucristo y por extensión la certidumbre de la inmortalidad del alma y de la resurrección de los muertos (CHEVALIER y GHEERBRANT, 1988: 796).
En la tradición de los evangelios apócrifos María pide al ángel que el diablo no se manifieste en la hora de su muerte y sin embargo esta escena no aparece en Elche.[22] Se expondrán tres hipótesis relacionadas con esta situación; la primera es que el autor no considerase importante este pasaje y no lo incluyera, esta conjetura no se comparte porque es un período en el que el hombre es un ser temeroso de Dios y tiene siempre presente al diablo como la fuerza que quiere impedirle acercarse a el Bien. La segunda, que en 1625 Soler Chacón eliminara escenas comprometidas que pudieran decidir al inquisidor suspender la representación y entre ellas las escenas donde apareciera el diablo; o cosa que es lo mismo, pero con un origen más indeterminado: «durante el Concilio de Trento, el texto se pone al día e incluso consigue una bula [rescripto] de aprobación del Papa Urbano VIII» (SALVADOR–RABAZA RAMOS, 1989: 243), en 1632, así la Festa quedaba bajo la protección papal y exenta de futuras prohibiciones de las representaciones en el interior del templo. Esta hipótesis explicaría los pocos versos que componen este drama en comparación con otros misterios. Y la tercera, que es complementaria de las otras dos y que puede coexistir con una u otra, que consiste en considerar que la palma es un objeto o auxiliar mágico (PROPP, 1987: 50 y ss.), que se regala y transmite directamente por un hada, por una divinidad, en definitiva, por un ser sobrenatural como sobrenaturales son las características del objeto. Para justificar la existencia del diablo en la obra es necesario hacerlo explicando la función que en la representación tiene la palma que simboliza la victoria, la ascensión, la regeneración y la inmortalidad. Es en definitiva la victoria sobre la muerte que da acceso a la gloria en el reino de los cielos.
En los relatos de la Dormición de la Virgen, la palma adquiere una connotación funeraria, pero también taumatúrgica. Es la palma que procede del Paraíso, capaz de obrar milagros. Así se refleja en el relato de Juan de Tesalónica, en el que la palma cura a los que sean tocados con ella, y precede el sepulcro de la Virgen. Según el texto apócrifo, cuando María iba a desprenderse de su cuerpo, un ángel le ordenó tomar una palma y entregársela a los apóstoles para que la lleven entre himnos. Al llegar al monte de los Olivos con la palma, el resto de las plantas se inclinaron ante ella. La Virgen se la entregó a Juan, para que la llevara cantando himnos delante del féretro (VALTIERRA LACALLE, 2017: 116)
Dios le envía la palma para facilitarle su asunción, y con ella su nacimiento en la vida celestial e impedir la materialización de la figura del Mal cuando María muera. La palma como establece la metodología estructuralista es lo que es y adquiere valor por su posición dentro del sistema, en una estructura cada elemento depende de los demás y no puede ser lo que es más que por su relación con los otros. La palma en el Misteri adquiere significación a partir de la relación que se establece cuando se opone al diablo, sin antagonista carecía de valor y significado. Es el objeto mágico que nos ayuda a vencer en cualquier empresa.
Però, el PS–Melitó i la Llegenda Aurea, (…), sembla que estableixen una relació entre, d’una banda, la palma que l’àngel lliura a Maria bo i indicant–li que la faci dur davant del fèretre i la temença d’aquesta de les forces infernals, i de l’altra, l’atac següent dels jueus i llur posterior penediment. Segons aquests textos, doncs, la palma més aviat tindria un caràcter de talismà, tant pels miracles que obra amb els jueus, com per la protecció que ofereix a la Verge contra les forces del mal, representades pels diables[23]. (VICENS i SOLER, 1994: 237–238).
Con independencia de las descripciones del espacio teatral y del espacio escénico, de relevantes estudiosos que se comparten; y aunque estas líneas tratan de aspectos relacionados con el significado y el simbolismo, es necesario puntualizar que el marco teatral y escénico en momentos puntuales trascienden los límites del templo. Acaso, la espera en la calle de la Vila y la posterior marcha/procesión por la calle de la Fira de los personajes/actores, del arcipreste de la basílica, de los caballeros electos y portaestandarte, y del resto de autoridades e invitados, todos ellos acompañados por la banda de música a los sones de El Abanico ¿no forman parte del Misteri? Incluso, la Roà[24] que protagonizan los fieles que acceden por el andador hasta la zona más ancha que comunica este con el cadafal; allí, prenden las velas con la llama de las velas que hay en la entrada del cadafal y que custodian el lecho de la Patrona de Elche,[25] que se orienta con los pies hacia la puerta de la casa/basílica para simbolizar la salida de esta vida, estas velas representan el Cirio Pascual, símbolo de la luz y de la vida que proceden de Cristo Resucitado.[26] Luz que fue consagrada por la religión como símbolo de Gloria. La Roà es una especie de velatorio procesional en el que, los ilicitanos, recorren las calles por las que al día siguiente pasará la procesión del entierro, esta avanzadilla la realizan para reconocer el camino que hará la Virgen el día siguiente, se está iluminando la calzada con la luz de la vida y al mismo tiempo se apartan del camino los obstáculos que las fuerzas del mal hayan podido colocar.
La iglesia comporta un simbolismo añadido porque en la Baja Edad Media ejerce funciones sociales muy determinadas. En su construcción se manifiesta el esfuerzo de la comunidad: es el símbolo de la confianza de la ciudad en su capacidad, sus recursos, su riqueza y su prestigio; referencia espiritual y física; el espacio de la concentración, del encuentro, del mercado, de la fiesta y de la materialización de la realidad espiritual e identitaria. Es muy importante, la utilización del contexto espacial de la iglesia considerada como una zona liminar que separa a este mundo y al otro mundo y que por ser liminar participa en las cualidades de ambos; la zona liminar es el centro de la actividad ritual (LEACH, 1993: 112).
En el transcurso de la escenificación en el interior de la basílica se contempla un plano horizontal o inferior y otro vertical o superior. El primero, es un espacio horizontal que incluye todo lo relacionado con el andador y el cadafal. El andador[27] durante la representación adquiere diferentes significados, es el evidente camino de acceso y de viaje, «de viaje físico, pero también de viaje espiritual» (QUIRANTE SANTACRUZ, 1987: 253) hasta el cadafal para algunos personajes; es vía crucis cuando accede por él la Maria y su séquito y está rememorando la pasión de su Hijo; es peregrinación, además de para la Virgen como afirma Quirante, también para los fieles que la madrugada del día 14 al día 15 acceden por él para prender sus cirios con la luz de la llama que preside el lecho mortuorio de la patrona de Elche. Es la Vida en la escena del Ternari; los tres apóstoles se hablan, se cuentan de dónde vienen, se preguntan qué hacen allí; el andador resulta estrecho, de subida, como la vida misma; es también cruce de caminos, porque a él llegan los apóstoles desde distintas partes; es lugar de encuentro físico y metafísico porque facilita la orientación total del hombre.
El andador y el cadafal conforman el espacio horizontal, en ellos simbólicamente a través de los actores se producirán actualizaciones de personajes sagrados; de esta representación en esos lugares de hierofanías surge uno de los significados de la barandilla que los rodea ante la necesidad de separar lo sagrado para que no pueda causar daño al personaje/espectador durante la fase de purificación y sacralización de su comportamiento. «A menudo ni siquiera se precisa una teofanía o una hierofanía propiamente dichas: un signo cualquiera basta para indicar la sacralidad del sitio» (ELIADE, 1981: 21).
El andador y el cadafal durante el transcurso de la representación tienen significados terrenales por lo que su condición de lugar sagrado se lo otorga la presencia en ellos de los personajes sacros o su representación y la simbolización de altar que tiene el cadafal; sin embargo, el viaje que representa el andador supone un caminar desde lo menos sagrado a lo más sagrado (QUIRANTE SANTACRUZ, 1987: 252 y ss.), porque es en el centro del cadafal donde se ubica el Axis mundi (ELIADE, 1981), en algunos momentos de la representación materializado en la maroma que sujeta los aparatos aéreos.
El cadafal, es el espacio escénico principal en la representación ilicitana, situado en el centro de la basílica con su forma cuadrada simboliza la Tierra y lo temporal en oposición al círculo que representa al Cielo y lo eterno. Es un espacio múltiple característico del teatro medieval; además de las significaciones evidentes de casa, sepultura de la Virgen y túmulo mortuorio para el velatorio; el cadafal se convierte en altar que dará lugar a la catalización de lo sagrado, es el lugar donde se celebra el rito de sacrificio para conseguir la purificación. En él se producirá la mayor condensación de lo sagrado y simboliza que está situado en el centro del mundo (CHEVALIER y GHEERBRANT, 1988: 1107). Para ELIADE:
[…] allí en donde por medio de una hierofanía se efectúa la ruptura de niveles se opera al mismo tiempo una ‘obertura’ por lo alto (el mundo divino) [les portes del cel] o por lo bajo (las regiones infernales, el mundo de los muertos) [trampilla donde se instala el sepulcre de la Verge]. Los tres niveles cósmicos –Tierra, Cielo, regiones infernales– se ponen en comunicación (...), la comunicación se expresa a veces con la imagen de una columna universal, axis mundi, que une, a la vez que lo sostiene, el Cielo con la Tierra, y cuya base está hundida [cuanto el Araceli llega al Cadafal, penetra en su interior a través del escotillón central, el mismo que sirve para sepultar el cuerpo de la Virgen] en el mundo de abajo (el llamado infierno). (1981: 28).
El plano vertical o superior, aunque ya el contexto donde se representa la obra indica a través de la cúpula una correlación vertical de la presencia de Dios,[28] está conformado por el cielo con el descenso/ascenso a través de las puertas del cielo de la Granada o Nube, del Araceli, y de la Coronación/Trinidad.
También existe un espacio circular que es complementario del espacio horizontal. Este espacio circular es el de los espectadores como personajes de la obra que se sitúan alrededor del cadafal y del andador. Circular es el espacio que recorren los apóstoles que vienen de todos los puntos cardinales, y circulares son los recorridos que realizan los espectadores/fieles el día de la Roà y el día de la procesión del entierro junto con los actores/personajes. Este espacio circular es el espacio de la homogeneidad, de la ausencia de distinción o división y de los que buscan la perfección. El cuarto espacio es el esférico, que es el espacio que lo incluye todo, es el espacio que se formaliza en el momento de la apoteosis final, en el momento de la coronación de María, cuando se produce la manifestatio identitatis.[29] La esfera ha simbolizado desde las culturas arcaicas la perfección y la totalidad.[30]
Lo que realmente sucede es que los partícipes de un ritual comparten simultáneamente experiencias comunicativas a través de muchos canales sensoriales diferentes; están representando una secuencia ordenada de sucesos metafóricos en un espacio territorial que ha sido ordenado para proporcionar un contexto metafórico a la representación. Es probable que las ‘dimensiones’ verbales, musicales, coreográficas y estético-visuales constituyan componentes del mensaje total. Cuando participamos en tal ritual recogemos todos estos mensajes al mismo tiempo y los condensamos en una experiencia única. (LEACH, 1993: 57).
Con estas líneas se ha querido mostrar que todo tiene su porqué y que las respuestas más sencillas suelen ser las verdaderas. Primero, independientemente de su mayor o menor componente religioso o laico, el rito del Misteri sacraliza el tiempo y la conducta. En el caso ilicitano se abandera una identidad cultural que se sitúa en un territorio que es considerado un espacio geográfico, histórico y simbólico; y una identidad política porque los grupos que activan los marcadores étnicos se ven a sí mismos, culturalmente, distintos a otros grupos y son percibidos por los demás de igual modo; y se constituyen en motor del proceso, afirmando el derecho a decidir sobre sus intereses económicos, políticos y culturales. La argucia de la Iglesia y de la aristocracia local a finales del siglo xv no fue algo aislado en el tiempo. Las distintas organizaciones y variantes del poder local se oponen al poder que viene de fuera, a través de la instrumentación, entre otros símbolos y valores, de la lengua. En los algo más de quinientos años de vigencia y en los que se ha pasado por fases de mayor o menor aceptación popular, siempre se ha puesto de manifiesto una estructura de poder auspiciada por grupos sociales dominantes. No se puede obviar que, entre las muchas actuaciones de los ilicitanos para evitar la toma de posesión de la villa, por parte de la nobleza castellana, está lo que pasó a llamarse el Pleito de Reducción 1573-1697, por lo cual no puede considerarse baladí la resistencia ilicitana, que utilizó todos los medios a su alcance, incluido el Misteri, para oponerse.
Segundo, en la Festa no sólo se contempla la figura de Juan El Evangelista, también hace su aparición el Juan del Apocalipsis y precisamente utiliza la frase «qui és del tro», que intercala en la oración principal «e lo Senyor, (…), vos done consolació» para dejarse ver. Entre otros en Apoc. 4, 1-20 «el trono de Dios y la corte celeste» San Juan tuvo la visión de que «una puerta estaba abierta en el cielo (…). Y he aquí que había en el cielo un trono y sobre el trono Uno sentado»; Apoc. 7, 9-17 «los elegidos» sigue diciendo que «estaban de pie ante el trono de Dios (…) con vestiduras blancas y palmas en sus manos» y Apoc. 19, 4 «y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono». En definitiva, la traducción sería «que está en el trono» sin olvidar que, aunque hoy los verbos ser y estar tienen funciones distintas no ocurría lo mismo en la Edad Media.
Tercero, en los rituales de adoctrinamiento son de vital importancia: el ruido, la música, el calor, la luz, el color y el olor (incienso), es decir la comunicación no habitual que junto a la gestualidad son una buena técnica para que se provoque el efecto dramático deseado en el público asistente, y que reciban los mensajes que se les quiere hacer llegar, sin olvidar el contexto de la iglesia que potencia éstos. En los rituales, donde se juntan una gran cantidad de individuos, se genera un estado emocional y no solo funciona para reforzar los lazos entre el creyente y Dios, sino también para estrechar la relación entre el individuo y el grupo social; por medio del ritual el grupo toma conciencia de sí mismo (MORRIS, 1995: 152). Por supuesto, la representación mariana ilicitana contempla en su desarrollo a todos y cada uno de estos elementos. Lo que en origen pudieron ser rituales de oposición, hoy lo son de manifestación de identidad. Ahora bien, para nada cumplen estos requisitos las funciones bianuales de noviembre, en conmemoración del dogma de la Asunción que definió en 1950 el pontífice Pío XII,[31] que pierden el concepto de ritual identitario para convertirse, sin ofender a nadie, en una representación más teatralizada.
Cuarto, en la literatura universal existen múltiples referencias a los objetos mágicos que son dados por unos seres sobrenaturales y ayudan en la consecución de cualquier logro, hay múltiples referencias a los auxiliares mágicos: las botas del Gato con botas; la flauta del Flautista de Hamelín; Excalibur, la espada del Rey Arturo; etcétera. En el Misteri es la palma la que actúa de talismán que favorezca la asunción, que evite la materialización del diablo en el cadafal y que se cumplan sus intenciones. El diablo que no se opone a la muerte, se niega a aceptar la asunción de María, se enfrenta a esa fuerza capaz de superar a la muerte. Hay cierto paralelismo con la actuación de los judíos, «aquesta gran novetat nos procura deshonor», que intentan robar el cuerpo de la Maria para que los apóstoles no lo entierren y luego digan, al igual que ocurrió con Jesús, que ha resucitado. La palma es en el Misteri lo que el zapato de cristal es en Cenicienta; el objeto mágico que nos ayuda a vencer en cualquier empresa.
Quinto, se comenta la existencia de un plano vertical y superior que contiene el cielo y los accesos de los aparatos aéreos; y al final de la representación: el ascenso a los cielos de María en cuerpo y alma. También se contempla la existencia de un plano inferior y horizontal que representa lo terrenal y que contiene el andador, el cadafal, las bancadas de fieles y las tribunas del patronato y del ayuntamiento por supuesto, ambas, en un plano superior y muy jerarquizadas. Con independencia de lo manifestado en el cuerpo del trabajo, es necesario hacer hincapié en la figura y nombre del pasillo que une la puerta principal de la basílica con el cadafal y que nos traslada a una sociedad agrícola en el siglo xv, por ser el andador el espacio/camino que hay entre dos huertas. En el caso del Misteri las huertas en las que se cultivan: las voluntades, los sentimientos, los pensamientos y los comportamientos; son las bancadas de fieles a los que se les hace llegar los mensajes que en cada momento interesa. Culmina el Misteri con una manifestación de identidad, en los siglos xv-xvii también de oposición y rechazo, que se logra en el marco del espacio esférico –que representa la perfección, la armonía, la unidad, el equilibrio y la inmutabilidad– durante el canto del Gloria Patri y la coronación de la Patrona de Elche.
Antonio Baile Rodríguez
Licenciado en Antropología Social y Cultural
BIBLIOGRAFÍA
ANDRÉS ESTELLÉS, Vicente (1985). Del Misteri d’Elig: lágrimas sin argumento. Festa d’Elx, 2. Pàg. 15.
ARAHUETES, Clara (2008). El misterio de la asunción de María. Revista Ciudad Nueva agosto 2008.
https;//www.revistaciudadnueva.com/articulo.php?articulo=228
BAÑOS VALLEJO, Fernando y URÍA MAQUA, Isabel (2001). La Leyenda de los Santos (Flos Sanctorum Ms. 8 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo). Ayuntamiento de Santander, Asoc. Cultural Año Jubilar Lebaniego y Sociedad Menéndez Pelayo. Santander.
BROOK, Peter (1997). El espacio vacío: arte y técnica del teatro. 1ª ed. 1969. Ed. R. Gil Novales. Barcelona, 1959. Ed. G. Gili S.A.
CASARES, Julio (1997). Diccionario ideológico de la lengua española: dr la idea a la palabra de la palabra a la idea. Primera edición. Barcelona.
CASTAÑO i GARCÍA, Joan (1997). L’organització de la Festa d’Elx a través del temps. Edita Consell Valencià de Cultura. València.
CHEVALIER, Jean y GHEERBRANT, Alain (1988). Diccionario de los símbolos. 1ª ed. 1969 francés. Ed. Herder S.A. Barcelona.
COROMINAS, Joan (1996). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Editorial Gredos S.A. Madrid.
CORTÉS GUADARRAMA, Marcos A. (2010). Flos sanctorum con sus ethimologías. T. doctoral. Univdad. de Oviedo.
ELIADE, Mircea (1981). Lo sagrado y lo profano.1ª ed. 1957. Guadarrama, Punto Omega. Madrid.
FABRA, Pompeu (1983). Diccionari General de la Llengua Catalana. Revisat i ampliat per Josep Miracle de la societat catalana d’estudis histórics (I.E.C). Edita Edhasa. Barcelona.
FUMAGALLI, Mariateresa y BROCCHIERI, Beonio. El intelectual. En Le Goff, Jacques (coord.), (1990). El hombre medieval. 1ª ed. en francés 1987. Ed. Cast. 1990. Alianza editorial. Madrid. Pp. 191-220.
FUSTER, Joan (1985). Les paraules perdurables. En Festa d’Elx, 2. Elche. Pàg. 50.
GARCÍA GÓMEZ, Emilio (1985). La fiesta vertical de Elche. En Festa d’Elx, 2. Elche. Pàg. 11.
GÓMEZ IRUSTA, Pablo (2020). Color y espacio. Azul, blanco, rojo en la trilogía de Kryzstol Kieslowski. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
KAYDEDA, José María (1987). Los Apócrifos Jeshúa y otros libros prohibidos. Rea Editorial. Madrid.
LEACH, Edmund (1993). Cultura y comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos: una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social. 1ª ed. en inglés 1976. 1ª ed. en castellano 1978. Siglo xxi de España editores S.A. Madrid.
LEVI-STRAUSS, Claude (1955). Tristes tropiques. París. Edición cast. 1972. Eudeba. Buenos Aires.
MAS i MIRALLES, Antoni (2002). La variació lingüística en la consueta de la Festa d’Elx. Ed. Denes. València.
MIQUEL JUAN, Matilde (1996-97). Anotaciones sobre el Misterio de Elche. Ars Longa 7-8 1996-1997. Pp. 291-297.
MIRA i CASTERÀ, Joan Francesc (1991). Memoria breve de España. En Joan Prat Carós et alii (ed.) Antropología de los pueblos de España. Taurus Universitaria. Madrid. Pp. 637-646.
MORENO NAVARRO, Isidoro (1991). Identidades y rituales. En Joan Prat Carós et alii (ed.). Antropología de los pueblos de España. Taurus Universitaria. Madrid Pp. 601-636.
MORRIS, Brian (1995). Introducción al estudio antropológico de la religión. Edita Paidós Básica. Barcelona.
PROPP, Vladimir (1987). Morfología del Cuento. Primera ed. castellano 1972. Editorial Fundamentos. Madrid.
QUIRANTE SANTACRUZ, Luis (1987). Teatro asuncionista valenciano de los siglos xv y xvi. Edita Consellería de Cultura Generalitat Valenciana, col. «T. Teóricos», 2. Valencia.
RIBADENEYRA, Pedro /1604). Flos sanctorum de las vidas de los Santos (1705).
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=34875
SALVADOR-RABAZA RAMOS, Asunción (1989). Nueva teoría evolutiva de la Festa d’Agost. Festa d’Elx. Elche. Pp. 237-243.
SANTOS OTERO, Aurelio de (1996). Los evangelios apócrifos : edición crítica y bilingüe. Edita Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid.
SAYOL y ECHEVARRÍA, José y COSTA Y BORRÁS, José Domingo (1853). La leyenda de oro para cada día del año : vidas de todos los santos que venera la iglesia : obra que contiene todo Rivadeneira mejorado 1853.
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=23196
SERRANO i JAEN, Joaquim (1984). El temps dels senyors : la vila d’Elx entre dues cojuntures històriques (1262-1855) : algunes notes. En La Rella, núm. 3. Baix Vinalopó, País Valencià. Pp. 23-49.
VALTIERRA LACALLE, Ana (2017). La palmera y la palma, adaptación medieval de una antigua iconografía. En Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. IX, núm. 17, 2017, pp. 105-124.
VICENS i SOLER, M. Teresa (1994). El cicle de la mort i glorificació de la verge a la plàstica catalana medieval. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, Departament d’Historia de l’Art.
VILLEGAS, Alonso de (1672). Flos sanctorum: historia general de la vida y hechos de Iesu Christo Dios y Señor Nuestro, y de todos los santos (…).
VORÁGINE, Jacobo de (1230-1298). [Legenda aurea en catalán] Flos sanctorum, romancat. Ed. Joan Rosenbach en 1494. Barcelona.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=bdh0000177129
NOTAS
[1] «es comúnmente aceptado como un drama litúrgico por su temática, por su escenografía y por sus orígenes medievales» MIQUEL JUAN (1996–97: 291).
[2] Tratando de respetar así el origen litúrgico–medieval de la misma, que vetaba expresamente la aparición de mujeres en este tipo de representaciones. Incluso, tres de los personajes están interpretados por clérigos: San Pedro, l’Àngel major (que representa a Jesucristo) y el Padre Eterno.
[3] CASARES (1997). Voces: Cadalso.– Tablado que se levanta para un acto solemne. || El que se levanta para la ejecución de la pena de muerte. Catafalco.– Túmulo suntuoso para las exequias solemnes. FABRA (1983). Voces: Cadafal.– Plataforma de taulons elevada que es dreça en un lloc públic per a un espectacle; el que es dreça per a l’execució d’un criminal. || Túmul. Túmul.– (...) En una cerimònia funerària, cadafal cobert de draps de dol sobre el qual es col·loca un taüt on figura que hi ha el mort del qual es celebren les exèquies. COROMINAS (1996). Voz: Cadalso.– 1613, antes cadahalso, h. 1300, –falso, h. 1260. Tomado del occitano antiguo cadafalcs (...) y este del latín vulgar catafalicum (...). La variante catafalco, 1765–83, se tomó del italiano.
[4] CASARES (1997). Voz: Andador.– (...) Senda entre los cuadros de una huerta (...). FABRA (1983). Voz: Andador.– Pista al volt d’una sínia, etc.; camí dalt d’un mur.
[5] No obstante, el Misteri de la Selva del Camp de Tarragona es el drama litúrgico más antiguo escrito en catalán, sobre este tema, que data de finales del siglo xiv, el manuscrito se custodia en el archivo diocesano tarraconense.
[6]‹‹Apócrifo, en el sentido etimológico de la palabra (...) significa ‹cosa escondida, oculta›. Este término servía en la antigüedad para designar los libros que se destinaban exclusivamente al uso privado de los adeptos a una secta o iniciados en algún misterio. Tales eran entre los romanos los libros Sibilinos y el Ius Pontificum. Después esta palabra vino a significar libro de origen dudoso, cuya autenticidad se impugnaba. Entre los cristianos se designó con este nombre a ciertos escritos cuyo autor era desconocido y que desarrollaban temas ambiguos, si bien se presentaban con el carácter de sagrados. Por esta razón, el término apócrifo vino con el tiempo a significar escrito sospechoso de herejía o, en general, poco recomendable. Además de los citados apócrifos paganos, se encuentran apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento› (SANTOS OTERO, 1996: 1).
[7] ‹‹pueden considerarse, en general, tributarios de un patrón original. Los más conocidos son: Iohannis liber dormitione Mariae –libro de San Juan Evangelista El Teólogo–; Iohannis Archiep. Thessalonicensis sermo de dormitione b. Mariae Virginis; Historia Eutimiana; Transitus b. Mariae Viriginis. Narratio Iosephi de Arimathaea; Ps. Melitó Sardensis; Assumptio Sanctae Mariae (Transitus W) ›› (SANTOS OTERO, 1996: 568).
[8] «Antes de entrar en el templo, cada hijo de vecino sabe al dedillo lo que va a ocurrir y cuándo y de qué modo» (ANDRÉS ESTELLÉS, 1985: 15).
[9] «Las constantes peticiones de liberación (…) no surten ningún efecto, y las gentes de Elche se van afirmando cada vez más en sus tradiciones y se apoyan así en el orden espiritual» (SALVADOR–RABAZA RAMOS, 1989: 242).
[10] ¿Por la toma de posesión del Señorío de Elche por la nobleza castellana?
[11] «El uso de la lengua no es una cuestión marginal de la actividad intelectual, en muchas ocasiones se ha utilizado como un signo de la conciencia de una oposición social, política y religiosa (…). La elección de escribir y predicar en la lengua nacional se convertía en signo de una elección ideológica, social y política» (FUMAGALLI Y BROCCHIERI, 1990: 211).
[12] «durant les jornades de la Festa, Elx es convertix en el cor de la llengua» (FUSTER, 1985: 50).
[13] Traducción castellana: «A partir de ese momento la villa movilizará todos sus recursos disponibles para evitar la dependencia que iba a suponer contar con un señor por encima de la particular composición social del municipio organizada en el siglo xiii-xiv. La pretendida libertad esgrimida ahora por las fuerzas vivas locales, basada en privilegios que los reyes de la Corona de Aragón habían ido dando y confirmando al municipio no sería sino una coartada bajo la que se escondían los deseos por parte de la oligarquía local de seguir monopolizando atribuciones y funciones, el control, en definitiva, del municipio».
[14] (SAYOL Y COSTA, 1853: 512).
[15] VORÁGINE (1494) edición en catalán; DE LA VEGA (1521) ejemplar que se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington:
https://www.loc.gov/search/?q=flos sanctorum&sp=2&st=image
En la misma biblioteca hay un segundo ejemplar Flos sanctorum con sus ethimologías, impreso en Castilla entre 1472–1474 en castellano y en el que figura como impresor Juan de Bobadilla:
https://www.loc.gov/search/?q=flos sanctorum&sp=1&st=image
del que ha hecho una edición del texto Cortés Guadarrama en su tesis doctoral de 2010; VILLEGAS (1672); RIBADENEYRA (1604); SAYOL Y COSTA (1853); CORTÉS GUADARRAMA (Tesis doctoral 2010).
[16] (VILLEGAS, 1672: 393).
[17] (SAYOL Y COSTA, 1853: 511).
[18] «No creo que los ilicitanos se ofendan si se afirma que en su tierra hace calor, muchísimo calor, y que el año de 1952, en que pude ver el ‘Misterio’, el calor estaba en los límites del cauterio» (GARCÍA GÓMEZ, 1985: 11)
[19] Hoy estas sensaciones y apreciaciones tienden a difuminarse al aplicar sobre el cadafal proyecciones de focos con luces blancas. No así cuando la iluminación disponible era la de los doce cirios situados en la balaustrada del cadafal y la de la luz que entraba por las puertas y las vidrieras. «Cadafal (…) i que apareix rematat mitjançant una petita balustrada, (...) i il·luminat amb dotze cirials» (CASTAÑO i GARCÍA. 1997: 15)
[20] «la realidad verdadera no es nunca la más manifiesta; y la naturaleza de lo verdadero ya se trasluce en el cuidado que pone en sustraerse» (LÉVI–STRAUSS, 1955: 46)
[21] Describe la estructura fundamental de cualquier narrativa a través de seis roles o funciones básicas: sujeto, objeto, mandatario, destinatario, ayudante y oponente. Este modelo, que toma elementos de Propp, permite analizar la acción narrativa y la generación de tensión al identificar las fuerzas que mueven al sujeto hacia su objetivo
[22] «Los misterios medievales representan los tres mundos: el cielo, la tierra y el infierno; los ángeles, los hombres y los demonios simbolizan los estados del ser y su simultaneidad esencial» GUÉNON en (CHEVALIER Y GHEERBRANT, 1988: 981)
[23] Traducción castellana: «Pero, el PS–Melitón y la Leyenda Aurea, (…), parecen establecer una relación entre, por un lado, la palma que el ángel entrega a María e indicándole que la haga llevar ante el féretro y el temor de ésta de las fuerzas infernales, y por otra, el siguiente ataque de los judíos. Según estos textos, la palma tendría más bien un carácter de talismán, tanto por los milagros que obra con los judíos, como por la protección que ofrece a la Virgen contra las fuerzas del mal, representadas por los diablos»
[24] Velatorio comunitario que la ciudad realiza a su Virgen dormida. Este se convierte en una reunión social en la que se reafirma la vida y se refuerza el grupo social.
[25] El rito lo realizan todos los ilicitanos, aunque algunos por comodidad no llegan hasta el final del andador y prenden su vela desde otra vela de alguien que baje por él, nunca se enciende de otro modo y si se apaga se enciende nuevamente desde otra vela.
[26] «ya està Nostra Señora en lo llit ab quatre blandons sobredaurats ab ses aches enseses de sera blanca a les quatre esquines del cadafal».
[27] CASARES (1997). Voz Andador: (…) Senda entre los cuadros de una huerta (…)». Aquí las huertas o lugares donde se cultiva están representadas por las bancadas de fieles a los que se les influye y trasmiten los mensajes.
[28] Durante el románico es cuando aparece la cúpula. En cada lugar donde hay un templo hay una correlación de la presencia de Dios.
[29] «Yo he visto sollozar a este pueblo en Santa María, y cuando en ciertos pasajes no lo he visto es porque yo lloraba también» (ANDRES ESTELLÉS, 1985: 15)
[30] ELIADE en (CHEVALIER Y GHEERBRANTM 1988: 1107).
[31]La Inmaculada Madre de Dios, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial». No obstante, la Iglesia conmemoraba la Asunción de María desde los primeros siglos del cristianismo; «aunque no existía una idea unánime en relación con su muerte, a partir del siglo V los relatos apócrifos –narrando este hecho– se multiplicaron en Oriente y Occidente. Esta idea se refuerza con la instauración de la Fiesta de la Muerte o Dormición de la Santísima Virgen por la Iglesia de Siria» (ARAHUETES, 2008).
